 El director Gregory Nava, ciudadano norteamericano de ascendencia mexicana, realizó en 1983 este melodrama acerca del desesperado y trágico viaje que se vieron forzados a realizar dos hermanos guatemaltecos, huyendo de la cacería que se estaba produciendo contra la población indígena en su país, bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, en la búsqueda de una tierra donde pudieran crecer y desarrollarse personal y laboralmente, sin ser perseguidos o masacrados por pertenecer a la comunidad maya campesina. El film consiguió en su momento llegar a estar nominado en los premios Oscar por el capítulo de mejor guion original, y en 1996 fue calificado por Estados Unidos como “American Classic”, y como tal, registrado y conservado en la Biblioteca del Congreso de la referida nación.
El director Gregory Nava, ciudadano norteamericano de ascendencia mexicana, realizó en 1983 este melodrama acerca del desesperado y trágico viaje que se vieron forzados a realizar dos hermanos guatemaltecos, huyendo de la cacería que se estaba produciendo contra la población indígena en su país, bajo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, en la búsqueda de una tierra donde pudieran crecer y desarrollarse personal y laboralmente, sin ser perseguidos o masacrados por pertenecer a la comunidad maya campesina. El film consiguió en su momento llegar a estar nominado en los premios Oscar por el capítulo de mejor guion original, y en 1996 fue calificado por Estados Unidos como “American Classic”, y como tal, registrado y conservado en la Biblioteca del Congreso de la referida nación.
Lamentablemente, el tema de la película, después de treinta años desde su realización, permanece de vigorosa actualidad, en un verano, el del 2015, en el que, por ejemplo, Hungría está planeando e incluso iniciando la construcción de una valla de 3,5 metros de alto a lo largo de los 175 kilómetros que comparte con Serbia, al objeto de evitar el masivo tráfico de personas que cruzan dicha frontera, huyendo de la guerra, de las cacerías étnicas o religiosas que se están desarrollando en países como Siria, Afganistán, Irak o Pakistán, mientras que a los políticos europeos se les llena la boca prometiendo soluciones insuficientes y obviando la legislación existente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obliga a dar asistencia a refugiados y personas desplazadas. Y lo más triste todavía es que, como en la película El Norte, estamos hablando de personas que no emigran “únicamente” para salir de la pobreza de sus países de origen en la búsqueda de una vida económicamente más digna, sino que son colectivos que no tienen otra alternativa que huir al peligrar sus propias vidas por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. Son, en definitiva, refugiados que deberían ser recibidos por los países de “acogida”, otorgándoles toda la protección del derecho humano internacional de asilo.
 El Norte se estructura en tres partes. La primera, discurre en Guatemala, donde observamos la existencia y costumbres de la población maya, su vida en comunidad, los difíciles y agotadores trabajos en el campo recogiendo granos de café, bajo la rígida vigilancia de supervisores, que amenazadoramente les conminan a laborar sin tregua. Frente a la amenaza del genocidio que sin prisa, pero sin pausa, van practicando las tropas gubernamentales sobre la población autóctona, Gregory Nava nos muestra una cultura alegre, ensoñadora, de colores intensos que lucen en las paredes de las casas o en sus vestimentas, personas de intensa espiritualidad, que conservan su propio idioma y cierran filas en torno a los suyos.
El Norte se estructura en tres partes. La primera, discurre en Guatemala, donde observamos la existencia y costumbres de la población maya, su vida en comunidad, los difíciles y agotadores trabajos en el campo recogiendo granos de café, bajo la rígida vigilancia de supervisores, que amenazadoramente les conminan a laborar sin tregua. Frente a la amenaza del genocidio que sin prisa, pero sin pausa, van practicando las tropas gubernamentales sobre la población autóctona, Gregory Nava nos muestra una cultura alegre, ensoñadora, de colores intensos que lucen en las paredes de las casas o en sus vestimentas, personas de intensa espiritualidad, que conservan su propio idioma y cierran filas en torno a los suyos.
La segunda parte transcurre en México, para ofrecernos un país totalmente empobrecido, sin rumbo, donde la lucha se presenta en la supervivencia diaria, encarnando la ciudad fronteriza de Tijuana, como un lugar de paso, sin moradores propios, pero abarrotada de personas, y donde aparece la lucha de la astucia, la sinvergonzonería y la delincuencia, esa especialmente abyecta que se practica frente al que ya no tiene nada. El tono colorido y de realismo mágico de la primera parte desaparece en esta y en la tercera, emergiendo únicamente en ciertos momentos de ensoñaciones de la pareja protagonista, Enrique y Rosa en la ficción.
En la última fase del film nos encontramos ya en Estados Unidos, en la California de los emigrantes hispanos, en sus casas suburbiales, en sus explotadores trabajos en fábricas textiles, restaurantes, como empleados de hogar de los blancos de pura cepa… Norteamérica los necesita como mano de obra barata, pero no los quiere; los retorna al otro lado de la frontera si los encuentra sin papeles, pero no pone obstáculos para que aprendan el idioma inglés. Una hipocresía que prefiere ignorar la condición de inmigrantes de tantos y tantos irlandeses, italianos o alemanes que en su momento viajaron a América, legal o ilegalmente, en búsqueda de una tierra próspera y una vida mejor.
 Los actores, no profesionales, destilan autenticidad, como ya lo hicieron los que desarrollaron el neorrealismo italiano en su momento. El espíritu de compasión, la ilusión por un futuro con salidas dignas y la todavía credibilidad por la bondad del resto de seres humanos, lo plasman con sencillez y naturalidad. Con ello, el director consigue además la empatía del espectador con la odisea de los emigrantes, enfatizando el conjunto, igualmente, con una banda sonora de especial dramatismo; como muestra, el Adagio para Cuerdas de Samuel Barber o el Primer Concierto para Violonchelo y De Natura Sonoris nº 1 de Krzysztof Penderecki , utilizando además un sonido de percusión para producir tanto perturbación como fantasía.
Los actores, no profesionales, destilan autenticidad, como ya lo hicieron los que desarrollaron el neorrealismo italiano en su momento. El espíritu de compasión, la ilusión por un futuro con salidas dignas y la todavía credibilidad por la bondad del resto de seres humanos, lo plasman con sencillez y naturalidad. Con ello, el director consigue además la empatía del espectador con la odisea de los emigrantes, enfatizando el conjunto, igualmente, con una banda sonora de especial dramatismo; como muestra, el Adagio para Cuerdas de Samuel Barber o el Primer Concierto para Violonchelo y De Natura Sonoris nº 1 de Krzysztof Penderecki , utilizando además un sonido de percusión para producir tanto perturbación como fantasía.
La película, toda ella, está cargada de simbolismos mayas, como las mariposas blancas, que significan que hay un problema en la tierra, los peces muertos y las flores, vida y muerte, o las cabezas cortadas, que producen horror cósmico para los mayas. Pero sobre todo ello, prevalecen los círculos. La película se estructura en un círculo, comienza y acaba fatídicamente de la misma forma, con la explotación de la fuerza bruta y no de la inteligencia o razón, y esto se nos va recordando a lo largo de todo el metraje con lunas, ruedas, cabezas cortadas, tambores, hormigoneras, sombreros… Y como círculo estrella, ese túnel que se convierte en protagonista durante diez minutos, agobiando y aterrorizando al espectador de manera excepcional y angustiosa.
Estamos ante una película, no sólo muy lograda en su belleza fotográfica, en la naturalidad de los actores, en el sugestivo guion sin concesiones oportunistas; estamos además ante una película necesaria para no olvidar el drama de aquellos que no son libres en ningún lugar: en su tierra no hay espacio para ellos, los quieren matar; en otras tierras sólo hay pobreza: tampoco hay lugar; y en las sociedades opulentas, no son aceptados, si acaso explotados. En palabras de uno de los protagonistas: “…tal vez sólo muertos encontremos un lugarcito…”.
Tráiler:



 Película ampliamente galardonada; nos sitúa frente a arquetipos que delimitan el mundo del hampa en base a una serie bien definida de estereotipos. El respeto a la “regla” en medio de extensiones que justifican la ambición y el poder, El padrino es una muestra cabal del comportamiento mafioso en todas sus dimensiones. Normas no escritas que rigen una especie de “derecho consuetudinario” paralelo. El filme recorre momentos que reafirman lógicas arraigadas en una cultura que pretende ser “importada”.
Película ampliamente galardonada; nos sitúa frente a arquetipos que delimitan el mundo del hampa en base a una serie bien definida de estereotipos. El respeto a la “regla” en medio de extensiones que justifican la ambición y el poder, El padrino es una muestra cabal del comportamiento mafioso en todas sus dimensiones. Normas no escritas que rigen una especie de “derecho consuetudinario” paralelo. El filme recorre momentos que reafirman lógicas arraigadas en una cultura que pretende ser “importada”.


 La suerte de los directores europeos emigrados a Norteamérica en los primeros años del siglo XX, huyendo de las situaciones bélicas, fue disímil. Algunos como Lang lograron lo que muy pocos, fama y fortuna en el país de las oportunidades a la par que continuar una carrera que nunca desmeritó su trabajo anterior. F. W. Murnau, otro genio alemán tuvo menos suerte pues su prematura muerte debida a un accidente automovilístico en Santa Mónica, trunco su carrera no sin antes encontrar la censura y la rigidez de la industria americana. Su primer éxito americano Sunrise (1927), le concedería un Oscar a la mejor producción y está considerada uno de los mejores filmes de todos los tiempos. Seguidamente realiza Los 4 diablos y El pan nuestro de cada día, dos filmes magistrales envueltos en conflictos con las casas productoras y que constituyeron dos enormes fracasos. Finalmente, en 1931 Murnau emprende el proyecto de Tabú junto al documentalista pionero Richard Flaherty, pero dos visiones tan disimiles sobre la verdad cinematográfica colisionaron haciendo que este último abandonara el proyecto. La muerte de Murnau, siete días antes de la premiere en los Estados Unidos, hicieron que fuera un estreno póstumo.
La suerte de los directores europeos emigrados a Norteamérica en los primeros años del siglo XX, huyendo de las situaciones bélicas, fue disímil. Algunos como Lang lograron lo que muy pocos, fama y fortuna en el país de las oportunidades a la par que continuar una carrera que nunca desmeritó su trabajo anterior. F. W. Murnau, otro genio alemán tuvo menos suerte pues su prematura muerte debida a un accidente automovilístico en Santa Mónica, trunco su carrera no sin antes encontrar la censura y la rigidez de la industria americana. Su primer éxito americano Sunrise (1927), le concedería un Oscar a la mejor producción y está considerada uno de los mejores filmes de todos los tiempos. Seguidamente realiza Los 4 diablos y El pan nuestro de cada día, dos filmes magistrales envueltos en conflictos con las casas productoras y que constituyeron dos enormes fracasos. Finalmente, en 1931 Murnau emprende el proyecto de Tabú junto al documentalista pionero Richard Flaherty, pero dos visiones tan disimiles sobre la verdad cinematográfica colisionaron haciendo que este último abandonara el proyecto. La muerte de Murnau, siete días antes de la premiere en los Estados Unidos, hicieron que fuera un estreno póstumo.


 Tenso melodrama moderado y dosificado en una estructura a lo Faradhi. Esta vez, la intriga opera en orden cronológico, con poco tiempo de espera la caja de sorpresas se va nutriendo de aperturas varias hasta redondear una historia donde la culpa circula de manera alternativa entre los personajes.
Tenso melodrama moderado y dosificado en una estructura a lo Faradhi. Esta vez, la intriga opera en orden cronológico, con poco tiempo de espera la caja de sorpresas se va nutriendo de aperturas varias hasta redondear una historia donde la culpa circula de manera alternativa entre los personajes.


 El protagonista de esta película es un reportero de la televisión griega (Gregory Karr). Mientras se dirige a la frontera entre Grecia y Albania, recuerda con voz en off un incidente que sucedió en el Pireo, en el que unos polizones de un barco heleno se tiraron al agua y se ahogaron, tras denegarse su petición de asilo. Theo Angelopoulos detiene su cámara frente a los cuerpos flotando en el mar. La música se interrumpe. Desesperación cuyo reflejo encontraremos en el lugar en el que se dirige el periodista. Allí se apilan miles de refugiados ilegales a la espera de que el gobierno griego les permita ir “a otro lugar”. Son kurdos, turcos, albaneses, polacos, rumanos, iraníes, todos amontonados en la penuria. Se trata de desplazados a causa del conflicto de los Balcanes que esperan, esperan, esperan… El director griego introduce la trama de la desaparición de un famoso político que se esfumó años atrás, sin que jamás volviera a dar señales de vida. Nuestro periodista cree reconocerlo entre aquellos seres olvidados en tierra de nadie.
El protagonista de esta película es un reportero de la televisión griega (Gregory Karr). Mientras se dirige a la frontera entre Grecia y Albania, recuerda con voz en off un incidente que sucedió en el Pireo, en el que unos polizones de un barco heleno se tiraron al agua y se ahogaron, tras denegarse su petición de asilo. Theo Angelopoulos detiene su cámara frente a los cuerpos flotando en el mar. La música se interrumpe. Desesperación cuyo reflejo encontraremos en el lugar en el que se dirige el periodista. Allí se apilan miles de refugiados ilegales a la espera de que el gobierno griego les permita ir “a otro lugar”. Son kurdos, turcos, albaneses, polacos, rumanos, iraníes, todos amontonados en la penuria. Se trata de desplazados a causa del conflicto de los Balcanes que esperan, esperan, esperan… El director griego introduce la trama de la desaparición de un famoso político que se esfumó años atrás, sin que jamás volviera a dar señales de vida. Nuestro periodista cree reconocerlo entre aquellos seres olvidados en tierra de nadie.


 El final de la Segunda Guerra Mundial supuso para Japón una severa y cruda derrota. Acababa de ser víctima de los bombardeos atómicos de Hirosima y Nagasaki y las tropas americanas desembarcaron en su territorio para proceder al desmantelamiento total del régimen militar nipón. El general MacArthur, en su calidad de comandante supremo de las Potencias Aliadas en el país, obligó al emperador Hiroito a renunciar como autoridad religiosa. La capitulación sin condiciones de la nación supuso la aprobación de una nueva Constitución y las fuerzas ocupantes introdujeron intensas reformas que consolidaron la soberanía popular, se transformó al monarca en símbolo del Estado y de la unidad de la nación, las dos cámaras se hicieron electivas, así como al gobierno responsable ante el Parlamento, además de a la judicatura independiente. Las restricciones económicas y fiscales establecidas no se suavizaron hasta 1950, cuando comienza la guerra de Corea, al convertirse Japón en una valiosa base para las fuerzas americanas.
El final de la Segunda Guerra Mundial supuso para Japón una severa y cruda derrota. Acababa de ser víctima de los bombardeos atómicos de Hirosima y Nagasaki y las tropas americanas desembarcaron en su territorio para proceder al desmantelamiento total del régimen militar nipón. El general MacArthur, en su calidad de comandante supremo de las Potencias Aliadas en el país, obligó al emperador Hiroito a renunciar como autoridad religiosa. La capitulación sin condiciones de la nación supuso la aprobación de una nueva Constitución y las fuerzas ocupantes introdujeron intensas reformas que consolidaron la soberanía popular, se transformó al monarca en símbolo del Estado y de la unidad de la nación, las dos cámaras se hicieron electivas, así como al gobierno responsable ante el Parlamento, además de a la judicatura independiente. Las restricciones económicas y fiscales establecidas no se suavizaron hasta 1950, cuando comienza la guerra de Corea, al convertirse Japón en una valiosa base para las fuerzas americanas.


 Barbra Streisand es mucho más que una actriz, una cantante o una directora de cine; es una estrella, sin más. Ella, en sí misma, constituye todo un género, y ha dado al séptimo arte algunos momentos memorables, tanto delante como detrás de las cámaras. Ganó el Oscar y el Globo de Oro por su primera película, Funny Girl (William Wyler, 1968), y algunas de sus actuaciones imprescindibles las encontramos en títulos como ¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up, Doc, Peter Bogdanovich, 1972) o Tal como éramos (The Way We Were, Sydney Pollack, 1973). Su primer proyecto como directora fue el musical Yentl (1983), al que siguieron un melodrama psicológico, El príncipe de las mareas (1991), y una comedia romántica, El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces, 1996).
Barbra Streisand es mucho más que una actriz, una cantante o una directora de cine; es una estrella, sin más. Ella, en sí misma, constituye todo un género, y ha dado al séptimo arte algunos momentos memorables, tanto delante como detrás de las cámaras. Ganó el Oscar y el Globo de Oro por su primera película, Funny Girl (William Wyler, 1968), y algunas de sus actuaciones imprescindibles las encontramos en títulos como ¿Qué me pasa, doctor? (What’s Up, Doc, Peter Bogdanovich, 1972) o Tal como éramos (The Way We Were, Sydney Pollack, 1973). Su primer proyecto como directora fue el musical Yentl (1983), al que siguieron un melodrama psicológico, El príncipe de las mareas (1991), y una comedia romántica, El amor tiene dos caras (The Mirror Has Two Faces, 1996). El príncipe de las mareas es la trasposición de la novela homónima de Pat Conroy, quien ha firmado el guion junto a Becky Johnson. Narra la historia de Tom Wingo (Nick Nolte), profesor de literatura y entrenador de fútbol americano que, en un momento de crisis vital y matrimonial, debe abandonar Carolina del Sur y viajar a Nueva York, ya que su hermana gemela, Savannah (Melinda Dillon), ha intentado suicidarse. Todo el metraje se basa en dos dualidades: pasado y presente, por un lado; y la vida sureña frente a la vida neoyorquina, por otro. Sobre esos dos ejes se va explorando la vida de la familia Wingo a través de sus componentes, y flota sobre ella una terrible ausencia, la del hermano mayor, Luke, muerto un par de años antes y al que nunca llegamos a conocer de adulto. Barbra Streisand, que se reserva el papel de una psiquiatra judía de Brooklyn, rubrica un melodrama prototípico que nos enseña a enfrentarnos a nuestro propio pasado con valentía y a aceptar los defectos y miserias de aquellos que nos rodean; solo así se consigue sobrevivir en el presente.
El príncipe de las mareas es la trasposición de la novela homónima de Pat Conroy, quien ha firmado el guion junto a Becky Johnson. Narra la historia de Tom Wingo (Nick Nolte), profesor de literatura y entrenador de fútbol americano que, en un momento de crisis vital y matrimonial, debe abandonar Carolina del Sur y viajar a Nueva York, ya que su hermana gemela, Savannah (Melinda Dillon), ha intentado suicidarse. Todo el metraje se basa en dos dualidades: pasado y presente, por un lado; y la vida sureña frente a la vida neoyorquina, por otro. Sobre esos dos ejes se va explorando la vida de la familia Wingo a través de sus componentes, y flota sobre ella una terrible ausencia, la del hermano mayor, Luke, muerto un par de años antes y al que nunca llegamos a conocer de adulto. Barbra Streisand, que se reserva el papel de una psiquiatra judía de Brooklyn, rubrica un melodrama prototípico que nos enseña a enfrentarnos a nuestro propio pasado con valentía y a aceptar los defectos y miserias de aquellos que nos rodean; solo así se consigue sobrevivir en el presente. La música de James Newton Howard y la fotografía de Stephen Goldblatt crean un magnífico marco para un reparto extraordinario, encabezado por la propia Streisand y por Nick Nolte, que interpreta uno de los mejores papeles de toda su carrera, pues consigue dotar de una enorme profundidad a su personaje en su primer papel dramático. La galería de secundarios es francamente espectacular, si bien destacan, entre todos ellos, Kate Nelligan como Lila, la madre egoísta, ambiciosa y orgullosa, y Melinda Dillon, que encarna a la frágil Savannah, una poeta del sur afincada en Nueva York. De hecho, el título de la película proviene del de un libro de poemas que la propia Savannah le dedica a su hermano.
La música de James Newton Howard y la fotografía de Stephen Goldblatt crean un magnífico marco para un reparto extraordinario, encabezado por la propia Streisand y por Nick Nolte, que interpreta uno de los mejores papeles de toda su carrera, pues consigue dotar de una enorme profundidad a su personaje en su primer papel dramático. La galería de secundarios es francamente espectacular, si bien destacan, entre todos ellos, Kate Nelligan como Lila, la madre egoísta, ambiciosa y orgullosa, y Melinda Dillon, que encarna a la frágil Savannah, una poeta del sur afincada en Nueva York. De hecho, el título de la película proviene del de un libro de poemas que la propia Savannah le dedica a su hermano. El príncipe de las mareas comienza con una voz en off que pertenece al propio Tom. Al mismo tiempo, se muestran las marismas de Carolina del Sur, lugar en el que pasó la infancia la familia Wingo. El pasado es fundamental en esta cinta, de ahí los numerosos flashbacks, fruto de las conversaciones de Tom con la doctora Lowenstein. La suya fue una infancia tormentosa, dominada por la relación violenta entre sus padres. La familia esconde, además, un terrible secreto oculto tras la palabra “Callanwolde”, que se resuelve en una escena durísima, muy poco habitual en el cine comercial, al menos en el momento de su estreno.
El príncipe de las mareas comienza con una voz en off que pertenece al propio Tom. Al mismo tiempo, se muestran las marismas de Carolina del Sur, lugar en el que pasó la infancia la familia Wingo. El pasado es fundamental en esta cinta, de ahí los numerosos flashbacks, fruto de las conversaciones de Tom con la doctora Lowenstein. La suya fue una infancia tormentosa, dominada por la relación violenta entre sus padres. La familia esconde, además, un terrible secreto oculto tras la palabra “Callanwolde”, que se resuelve en una escena durísima, muy poco habitual en el cine comercial, al menos en el momento de su estreno. En cierto modo, la muerte del hermano mayor, ocurrida dos años antes, es el verdadero incidente desencadenante, el hecho que se encuentra en el origen remoto del intento de suicido de Savannah y de la depresión por la que está pasando Tom. Cuando Tom abandona el sur y va a Nueva York, inicia un camino de redención, de salvación, que solo va a ser posible gracias a la relación que establece con la doctora Lowenstein. Tom no es el único que se salva, ya que también se redimen su hermana e incluso su padre, Henry (Brad Sullivan), quien, a pesar de su carácter violento y despiadado, se ha convertido en un abuelo entrañable para sus nietas, las tres hijas de Tom. Al final, El príncipe de las mareas, como todo buen melodrama, ofrece una lectura en clave ética: es necesario aceptar el propio pasado y ser capaces de perdonar a quienes nos rodean, pero el perdón debe comenzar siempre por uno mismo.
En cierto modo, la muerte del hermano mayor, ocurrida dos años antes, es el verdadero incidente desencadenante, el hecho que se encuentra en el origen remoto del intento de suicido de Savannah y de la depresión por la que está pasando Tom. Cuando Tom abandona el sur y va a Nueva York, inicia un camino de redención, de salvación, que solo va a ser posible gracias a la relación que establece con la doctora Lowenstein. Tom no es el único que se salva, ya que también se redimen su hermana e incluso su padre, Henry (Brad Sullivan), quien, a pesar de su carácter violento y despiadado, se ha convertido en un abuelo entrañable para sus nietas, las tres hijas de Tom. Al final, El príncipe de las mareas, como todo buen melodrama, ofrece una lectura en clave ética: es necesario aceptar el propio pasado y ser capaces de perdonar a quienes nos rodean, pero el perdón debe comenzar siempre por uno mismo. Los años 70, proclives al cine de catástrofes de todo tipo, no podía obviar el colapso que podía provocar la idea del desparrame de un virus de rápida propagación que pondría en peligro a la humanidad. En esta tesitura se sitúa
Los años 70, proclives al cine de catástrofes de todo tipo, no podía obviar el colapso que podía provocar la idea del desparrame de un virus de rápida propagación que pondría en peligro a la humanidad. En esta tesitura se sitúa 


 Mar adentro, en la intimidad, un misterio sin resolver. Incursionamos en los rasgos de una paternidad inconclusa. El examen a fondo se desvía de contenidos específicos para centrarse en la globalidad de un maltrato no exento de “buenas intenciones”.
Mar adentro, en la intimidad, un misterio sin resolver. Incursionamos en los rasgos de una paternidad inconclusa. El examen a fondo se desvía de contenidos específicos para centrarse en la globalidad de un maltrato no exento de “buenas intenciones”.


 Stanley Kubrick estrenó El resplandor en 1980. En su filmografía, se encuentra situada entre el fracaso comercial de Barry Lyndon (1975) y La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987). Era la primera vez que se adentraba en el género de terror. Al parecer, un ejecutivo de la Warner le envió la novela homónima de Stephen King y se interesó inmediatamente. No obstante, para la elaboración del guion no contó con King, sino que contrató la colaboración de la también escritora Diane Johnson, experta en novela gótica. En realidad, Kubrick no estaba exactamente interesado en trabajar sobre espíritus malignos y fantasmas, base principal del libro de Stephen King. Lo que al cineasta en verdad le fascinaba era el desarrollo de los desvaríos psicológicos de un protagonista a la búsqueda de la destrucción, tanto de su familia, como de sí mismo. El resultado es una combinación de géneros que impide su inclusión en uno determinado.
Stanley Kubrick estrenó El resplandor en 1980. En su filmografía, se encuentra situada entre el fracaso comercial de Barry Lyndon (1975) y La chaqueta metálica (Full Metal Jacket, 1987). Era la primera vez que se adentraba en el género de terror. Al parecer, un ejecutivo de la Warner le envió la novela homónima de Stephen King y se interesó inmediatamente. No obstante, para la elaboración del guion no contó con King, sino que contrató la colaboración de la también escritora Diane Johnson, experta en novela gótica. En realidad, Kubrick no estaba exactamente interesado en trabajar sobre espíritus malignos y fantasmas, base principal del libro de Stephen King. Lo que al cineasta en verdad le fascinaba era el desarrollo de los desvaríos psicológicos de un protagonista a la búsqueda de la destrucción, tanto de su familia, como de sí mismo. El resultado es una combinación de géneros que impide su inclusión en uno determinado.






 Palma de Oro en Cannes, en 1997, esta película singular me dejó perplejo cuando la vi por primera vez. Volviendo a verla después de años, sigue pareciéndome algo hermética y me sigue dejando perplejo y algo irritado, ya que me parece que no hay preocupación del cineasta de que la mayoría de los espectadores tenga acceso a ella.
Palma de Oro en Cannes, en 1997, esta película singular me dejó perplejo cuando la vi por primera vez. Volviendo a verla después de años, sigue pareciéndome algo hermética y me sigue dejando perplejo y algo irritado, ya que me parece que no hay preocupación del cineasta de que la mayoría de los espectadores tenga acceso a ella.


 La última entrega de la trilogía basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien guarda un aire de término y despedida. La superproducción iniciada el año 2000 tenía por objetivo llevar al celuloide el complejo mundo nacido de la pluma del escritor inglés. En ese sentido, el largometraje cumple su función con creces, ya que logra conectar con un público lector por medio de un lenguaje cinematográfico asociado a los códigos narrativos presentes en la obra de Tolkien. En ese sentido, Peter Jackson explora la dimensión fílmica del relato escrito. Así también esta trilogía ha tenido un efecto inverso, aproximando a los cinéfilos a la literatura de la Tierra Media. Considerando estos antecedentes, el visionando de la película a casi dos décadas de su estreno aún mantiene la misma frescura, lo que está condicionado por la construcción visual de la cinta.
La última entrega de la trilogía basada en la obra literaria de J.R.R. Tolkien guarda un aire de término y despedida. La superproducción iniciada el año 2000 tenía por objetivo llevar al celuloide el complejo mundo nacido de la pluma del escritor inglés. En ese sentido, el largometraje cumple su función con creces, ya que logra conectar con un público lector por medio de un lenguaje cinematográfico asociado a los códigos narrativos presentes en la obra de Tolkien. En ese sentido, Peter Jackson explora la dimensión fílmica del relato escrito. Así también esta trilogía ha tenido un efecto inverso, aproximando a los cinéfilos a la literatura de la Tierra Media. Considerando estos antecedentes, el visionando de la película a casi dos décadas de su estreno aún mantiene la misma frescura, lo que está condicionado por la construcción visual de la cinta.

 El 19 de diciembre de 2001 se estrenaba la primera película de la trilogía de The Lord of the Rings, de Peter Jackson (2001), una obra que revolucionó la industria del cine. Este diciembre cumple veinte años de su estreno y el paso del tiempo la ha dejado intacta. Sigue estando igual de viva como el día de su llegada.
El 19 de diciembre de 2001 se estrenaba la primera película de la trilogía de The Lord of the Rings, de Peter Jackson (2001), una obra que revolucionó la industria del cine. Este diciembre cumple veinte años de su estreno y el paso del tiempo la ha dejado intacta. Sigue estando igual de viva como el día de su llegada.


 La excepcionalidad prolongada en la que vivimos a causa de la pandemia que azota el mundo desde finales de 2019 (aunque no fuimos conscientes de ella hasta bien entrado 2020) provoca que las salas de cine se enfrenten a uno de los momentos más duros de toda su existencia. Paradójicamente, esa misma circunstancia ha propiciado, al menos en España, una interesantísima política de reestrenos que nunca se había dado, al menos de forma generalizada, de manera que las películas más taquilleras (aun siendo esa taquilla bastante magra) sean reestrenos de títulos de hace veinte años.
La excepcionalidad prolongada en la que vivimos a causa de la pandemia que azota el mundo desde finales de 2019 (aunque no fuimos conscientes de ella hasta bien entrado 2020) provoca que las salas de cine se enfrenten a uno de los momentos más duros de toda su existencia. Paradójicamente, esa misma circunstancia ha propiciado, al menos en España, una interesantísima política de reestrenos que nunca se había dado, al menos de forma generalizada, de manera que las películas más taquilleras (aun siendo esa taquilla bastante magra) sean reestrenos de títulos de hace veinte años.


 Casi once años han pasado desde que la original trilogía del anillo llegó a su fin. ¿Y qué se puede decir todavía que no se haya dicho ya? Las historias de Frodo y los Hobbits, de Gandalf el mago y Aragorn el montaraz, forman parte de la cultura popular de la actual generación, y aunque bien es cierto que también fueron acreedoras de un fenómeno similar cuando los libros aparecieron, las películas de Peter Jackson dieron a conocer el maravilloso mundo de Tolkien a gente como yo.
Casi once años han pasado desde que la original trilogía del anillo llegó a su fin. ¿Y qué se puede decir todavía que no se haya dicho ya? Las historias de Frodo y los Hobbits, de Gandalf el mago y Aragorn el montaraz, forman parte de la cultura popular de la actual generación, y aunque bien es cierto que también fueron acreedoras de un fenómeno similar cuando los libros aparecieron, las películas de Peter Jackson dieron a conocer el maravilloso mundo de Tolkien a gente como yo. Fue aproximadamente un año más tarde cuando vi las películas. ¿Qué sabía de directores? Únicamente conocía a Tim Burton. Así que al leer los créditos mi pregunta innata fue: ¿Peter Quién? En fin, no importa. La Comunidad del Anillo fue todo lo que esperé; la adaptación perfecta. Ver el mundo que imaginé plasmado en la pantalla de mi televisor era una experiencia aterradora y placentera al mismo tiempo. Sin embargo, había algo más. Algo diferente.
Fue aproximadamente un año más tarde cuando vi las películas. ¿Qué sabía de directores? Únicamente conocía a Tim Burton. Así que al leer los créditos mi pregunta innata fue: ¿Peter Quién? En fin, no importa. La Comunidad del Anillo fue todo lo que esperé; la adaptación perfecta. Ver el mundo que imaginé plasmado en la pantalla de mi televisor era una experiencia aterradora y placentera al mismo tiempo. Sin embargo, había algo más. Algo diferente. Cuando llegué a El Retorno del Rey, cambió por completo mi percepción del cine. Había entre sus imágenes un alma, una meticulosidad de la cual no estaba consciente, pero que transformaba La Tierra Media en algo muy real, tan real como para alegrarme, emocionarme, temer o sufrir por lo que sucedía ahí. Lo que hoy podría desglosar en esta “crítica”, gracias a las cosas que he aprendido, ya lo han analizado muchos en el pasado, así que no perderé tiempo en ello. Porque en ese entonces mi pensamiento no analizó el guion y su estructura. Tampoco exploró la fotografía ni extrajo los usos del lenguaje cinematográfico. En ese entonces, y es la sensación que todavía me invade mientras escribo estas líneas, fue: esta película tiene alma. Está viva.
Cuando llegué a El Retorno del Rey, cambió por completo mi percepción del cine. Había entre sus imágenes un alma, una meticulosidad de la cual no estaba consciente, pero que transformaba La Tierra Media en algo muy real, tan real como para alegrarme, emocionarme, temer o sufrir por lo que sucedía ahí. Lo que hoy podría desglosar en esta “crítica”, gracias a las cosas que he aprendido, ya lo han analizado muchos en el pasado, así que no perderé tiempo en ello. Porque en ese entonces mi pensamiento no analizó el guion y su estructura. Tampoco exploró la fotografía ni extrajo los usos del lenguaje cinematográfico. En ese entonces, y es la sensación que todavía me invade mientras escribo estas líneas, fue: esta película tiene alma. Está viva. Al día de hoy, me gusta visitar su trilogía solo cuando es necesario, y apartar El Retorno del Rey siempre para el final, como debe ser. No quiero desgastar las emociones; esas sensaciones que con los años ahora también van cargadas de nostalgia. Sé que hablo como si estuviese en los últimos años de mi vida, como si las películas tuvieran cincuenta años, o más. No es así, por supuesto. Pero transportarme a la Tierra Media es lo más cerca que he estado de la magia. Todavía me lleno de temor cuando Frodo entra en la guarida de Ella-Laraña. Me enfurece la locura de Denethor. Mi corazón se encoge cada vez que Sam dice “Vamos, Sr. Frodo. No puedo llevarlo por usted, ¡pero lo puedo cargar a usted!”. Hay un espacio muy particular en mi cabeza para todos estos sucesos, y en retrospectiva puedo decir que el filme de Jackson no solo me inspiró a dedicarme al cine. Además, moldeó parte de mis costumbres como autor, y por ende, como persona.
Al día de hoy, me gusta visitar su trilogía solo cuando es necesario, y apartar El Retorno del Rey siempre para el final, como debe ser. No quiero desgastar las emociones; esas sensaciones que con los años ahora también van cargadas de nostalgia. Sé que hablo como si estuviese en los últimos años de mi vida, como si las películas tuvieran cincuenta años, o más. No es así, por supuesto. Pero transportarme a la Tierra Media es lo más cerca que he estado de la magia. Todavía me lleno de temor cuando Frodo entra en la guarida de Ella-Laraña. Me enfurece la locura de Denethor. Mi corazón se encoge cada vez que Sam dice “Vamos, Sr. Frodo. No puedo llevarlo por usted, ¡pero lo puedo cargar a usted!”. Hay un espacio muy particular en mi cabeza para todos estos sucesos, y en retrospectiva puedo decir que el filme de Jackson no solo me inspiró a dedicarme al cine. Además, moldeó parte de mis costumbres como autor, y por ende, como persona. En el momento en que se estrenó El show de Truman, había fronteras que la televisión no se había atrevido a cruzar, límites que no se había atrevido a transgredir. Me refiero, claro está, a la presencia en nuestras pantallas de programas como Gran Hermano, formato que, ya desde su propio título, homenajeaba sin ningún pudor a la excelente distopía de Orwell, 1984. El show de Truman, en realidad, es una película sobre el programa de televisión homónimo. De hecho, su metraje no comienza con los títulos de crédito habituales (que aparecerán al final), sino con la cabecera del programa, en la que comprobamos que todos los habitantes de Seaheaven, excepto Truman Burbank (Jim Carrey), son actores que se mueven en un plató gigante, una especie de ciudad ideal, utópica. Como afirma Christof (Ed Harris), el gurú de la televisión que ha creado el programa, todo es mentira salvo Truman: él es auténtico, él es “de verdad”.
En el momento en que se estrenó El show de Truman, había fronteras que la televisión no se había atrevido a cruzar, límites que no se había atrevido a transgredir. Me refiero, claro está, a la presencia en nuestras pantallas de programas como Gran Hermano, formato que, ya desde su propio título, homenajeaba sin ningún pudor a la excelente distopía de Orwell, 1984. El show de Truman, en realidad, es una película sobre el programa de televisión homónimo. De hecho, su metraje no comienza con los títulos de crédito habituales (que aparecerán al final), sino con la cabecera del programa, en la que comprobamos que todos los habitantes de Seaheaven, excepto Truman Burbank (Jim Carrey), son actores que se mueven en un plató gigante, una especie de ciudad ideal, utópica. Como afirma Christof (Ed Harris), el gurú de la televisión que ha creado el programa, todo es mentira salvo Truman: él es auténtico, él es “de verdad”. En El show de Truman confluyen dos talentos creativos de primer orden. Por un lado, Peter Weir, que es, sin duda, uno de los grandes directores australianos, aunque ya hace bastante tiempo que está perfectamente integrado en el sistema de producción de Hollywood. Comenzó su carrera con un buen número de cortometrajes y algunos largometrajes de corte innovador y experimental, como Los coches que devoraron París (The Cars That Ate Paris, 1974), Picnic en Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock, 1975), La última ola (The Last Wave, 1977) y El visitante (The Plumber, 1979), pero empieza a ser conocido en los años ochenta, con títulos como Gallipoli (1981), El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), Único testigo (Witness, 1985), La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986) y El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989). En los noventa, dirige tres películas, Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), Sin miedo a la vida (Fearless, 1993) y El show de Truman (1998), mientras que en la última década solo ha dirigido dos, Master and Commander: The Far Side of the World (2003) y la reciente Camino a la libertad (The Way Back, 2010). Por otro lado, Andrew Niccol, el guionista, que ha participado también en el guion de La terminal (The Terminal, Steven Spielberg, 2004) y ha escrito y dirigido títulos como Gattaca (1997), S1M0NE (2002), El señor de la guerra (Lord of War, 2005) y la más reciente In Time (2011). Lo cierto es que el guion de Niccol en manos de Weir se ha convertido en un clásico de los años noventa, una película que no solo no ha envejecido, sino que adquiere más vigencia en un mundo en el que cada vez nos sentimos más observados.
En El show de Truman confluyen dos talentos creativos de primer orden. Por un lado, Peter Weir, que es, sin duda, uno de los grandes directores australianos, aunque ya hace bastante tiempo que está perfectamente integrado en el sistema de producción de Hollywood. Comenzó su carrera con un buen número de cortometrajes y algunos largometrajes de corte innovador y experimental, como Los coches que devoraron París (The Cars That Ate Paris, 1974), Picnic en Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock, 1975), La última ola (The Last Wave, 1977) y El visitante (The Plumber, 1979), pero empieza a ser conocido en los años ochenta, con títulos como Gallipoli (1981), El año que vivimos peligrosamente (The Year of Living Dangerously, 1982), Único testigo (Witness, 1985), La costa de los mosquitos (The Mosquito Coast, 1986) y El club de los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989). En los noventa, dirige tres películas, Matrimonio de conveniencia (Green Card, 1990), Sin miedo a la vida (Fearless, 1993) y El show de Truman (1998), mientras que en la última década solo ha dirigido dos, Master and Commander: The Far Side of the World (2003) y la reciente Camino a la libertad (The Way Back, 2010). Por otro lado, Andrew Niccol, el guionista, que ha participado también en el guion de La terminal (The Terminal, Steven Spielberg, 2004) y ha escrito y dirigido títulos como Gattaca (1997), S1M0NE (2002), El señor de la guerra (Lord of War, 2005) y la más reciente In Time (2011). Lo cierto es que el guion de Niccol en manos de Weir se ha convertido en un clásico de los años noventa, una película que no solo no ha envejecido, sino que adquiere más vigencia en un mundo en el que cada vez nos sentimos más observados. En cuanto al reparto, los dos actores que llevan el peso de la cinta son Jim Carrey, en su primer papel dramático, y Ed Harris. Ambos resultaron galardonados con el Globo de Oro por sus actuaciones, el primero como actor dramático y el segundo como mejor actor de reparto. Carrey aparece prácticamente a lo largo de todo el metraje, mientras que Harris tiene unas intervenciones muy breves pero intensas. Aunque Christof es quien ha creado a Truman para el mundo televisivo, nunca llegarán realmente a encontrarse, aunque sí hablan al final de la película. Completan el reparto Laura Linney y Noah Emmerich, como los actores que encarnan a la esposa y al mejor amigo de Truman, respectivamente, y Natascha McElhone, que encarna a una ex actriz del programa convertida en una activista que quiere que Truman descubra la verdad.
En cuanto al reparto, los dos actores que llevan el peso de la cinta son Jim Carrey, en su primer papel dramático, y Ed Harris. Ambos resultaron galardonados con el Globo de Oro por sus actuaciones, el primero como actor dramático y el segundo como mejor actor de reparto. Carrey aparece prácticamente a lo largo de todo el metraje, mientras que Harris tiene unas intervenciones muy breves pero intensas. Aunque Christof es quien ha creado a Truman para el mundo televisivo, nunca llegarán realmente a encontrarse, aunque sí hablan al final de la película. Completan el reparto Laura Linney y Noah Emmerich, como los actores que encarnan a la esposa y al mejor amigo de Truman, respectivamente, y Natascha McElhone, que encarna a una ex actriz del programa convertida en una activista que quiere que Truman descubra la verdad. Lo más curioso de esta película, que es una versión cinematográfica del mito de la caverna de Platón, es que nos advertía sobre los peligros de la televisión (y de las telecomunicaciones en general) justo en un momento en el que todavía no se había generalizado el uso de internet. Más allá de la crítica al mundo de la televisión, algo que ya habíamos podido ver en títulos tan emblemáticos como Network (Sidney Lumet, 1976) y Al filo de la noticia (Broadcast News, James L. Brooks, 1987), lo que plantea El show de Truman es la necesidad que tiene el individuo de buscar la verdad y poder elegir. Christof ha creado un paraíso para Truman, pero ese paraíso se ha convertido en una jaula de oro y le ha robado lo más valioso para un ser humano: una vida propia en la que pueda tomar sus decisiones. Por eso Truman tiene ese aspecto permanente de niño grande, porque todavía no ha podido madurar al no poder elegir.
Lo más curioso de esta película, que es una versión cinematográfica del mito de la caverna de Platón, es que nos advertía sobre los peligros de la televisión (y de las telecomunicaciones en general) justo en un momento en el que todavía no se había generalizado el uso de internet. Más allá de la crítica al mundo de la televisión, algo que ya habíamos podido ver en títulos tan emblemáticos como Network (Sidney Lumet, 1976) y Al filo de la noticia (Broadcast News, James L. Brooks, 1987), lo que plantea El show de Truman es la necesidad que tiene el individuo de buscar la verdad y poder elegir. Christof ha creado un paraíso para Truman, pero ese paraíso se ha convertido en una jaula de oro y le ha robado lo más valioso para un ser humano: una vida propia en la que pueda tomar sus decisiones. Por eso Truman tiene ese aspecto permanente de niño grande, porque todavía no ha podido madurar al no poder elegir. La música, en El show de Truman, ayuda a subrayar en todo momento las emociones del protagonista: dudas, sospechas, ilusiones, esperanzas, miedos, liberación… En la banda sonora confluyen cortes de tres procedencias distintas: en primer lugar, la música clásica sirve para retratar el idílico mundo de Seaheaven; en segundo lugar, los temas de Philip Glass se emplean en los momentos clave; y, por último, Burkhard Dallwitz es quien se ha encargado de armonizar todo lo anterior y enlazarlo con las partituras compuestas ad hoc. La escena en que Christof orquesta el encuentro de Truman con su padre (Brian Delate) es realmente magnífica y despierta en nosotros una emoción engañosa, ya que somos conscientes de que todo es una mentira y que se trata de un ser humano jugando a ser Dios.
La música, en El show de Truman, ayuda a subrayar en todo momento las emociones del protagonista: dudas, sospechas, ilusiones, esperanzas, miedos, liberación… En la banda sonora confluyen cortes de tres procedencias distintas: en primer lugar, la música clásica sirve para retratar el idílico mundo de Seaheaven; en segundo lugar, los temas de Philip Glass se emplean en los momentos clave; y, por último, Burkhard Dallwitz es quien se ha encargado de armonizar todo lo anterior y enlazarlo con las partituras compuestas ad hoc. La escena en que Christof orquesta el encuentro de Truman con su padre (Brian Delate) es realmente magnífica y despierta en nosotros una emoción engañosa, ya que somos conscientes de que todo es una mentira y que se trata de un ser humano jugando a ser Dios. El sueño eterno, uno de los iconos del cine negro americano de los años 40, es una película con una trama compleja. El argumento proviene del libro The Big Sleep, de Raymond Chandler, y ya en la propia novela, el escritor decide que el lector no reciba más información que la obtenida por el detective que encarna Humphrey Bogart, Philip Marlowe.
El sueño eterno, uno de los iconos del cine negro americano de los años 40, es una película con una trama compleja. El argumento proviene del libro The Big Sleep, de Raymond Chandler, y ya en la propia novela, el escritor decide que el lector no reciba más información que la obtenida por el detective que encarna Humphrey Bogart, Philip Marlowe. El sueño eterno contiene las principales características del cine negro: el oscurecimiento en la temática y el ambiente, callejones y cuartuchos en donde se esconden los personajes, sombras y luces en exteriores nocturnos, o interiores protegidos de cualquier claridad, creando con ello una verdadera tensión dramática. La iluminación de las imágenes engendra una atmósfera turbia, sombríos despachos y solitarios, brumosos y agobiantes paisajes exteriores, fundamentalmente los urbanos, con luces tenues y callejones mugrientos. Tampoco falta el buscador de la verdad, en este caso un investigador privado, ni la mujer fatal (aquí contamos con varias). Son mujeres poderosas y seductoras, que no ponen reparos en utilizar cualquier recurso, incluso sexual, para contrarrestar el dominio masculino.
El sueño eterno contiene las principales características del cine negro: el oscurecimiento en la temática y el ambiente, callejones y cuartuchos en donde se esconden los personajes, sombras y luces en exteriores nocturnos, o interiores protegidos de cualquier claridad, creando con ello una verdadera tensión dramática. La iluminación de las imágenes engendra una atmósfera turbia, sombríos despachos y solitarios, brumosos y agobiantes paisajes exteriores, fundamentalmente los urbanos, con luces tenues y callejones mugrientos. Tampoco falta el buscador de la verdad, en este caso un investigador privado, ni la mujer fatal (aquí contamos con varias). Son mujeres poderosas y seductoras, que no ponen reparos en utilizar cualquier recurso, incluso sexual, para contrarrestar el dominio masculino. Humphrey Bogart encarna magníficamente la soledad del valiente existencialista, tipo duro, impasible, con instinto, y además, íntegro, irónico y romántico. Por su parte, Lauren Bacall está espléndida en su oscuro papel de mujer fatal. Muestra clase, altivez, seguridad, sensualidad y poderío. La química entre ambos, que existió fuera de la pantalla (se casaron ese mismo año) se refleja brillantemente en la ficción. Esa tensión sexual contribuyó también al éxito de la película, al superar los límites mojigatos y puritanos de la época. Alrededor de ambos, el film presenta una colección extensa de personajes de toda la escala social, desde las altas esferas hasta el matón a sueldo o el chantajista sin escrúpulos. Los actores secundarios también destacan a gran altura, brillando Dorothy Malone como empleada de una librería, quien nos brinda un momento único, con la exuberante y ardiente escena en la tienda, junto a Bogart, y Martha Vickers, en el papel de Carmen Sternwood, hermana pequeña, que
Humphrey Bogart encarna magníficamente la soledad del valiente existencialista, tipo duro, impasible, con instinto, y además, íntegro, irónico y romántico. Por su parte, Lauren Bacall está espléndida en su oscuro papel de mujer fatal. Muestra clase, altivez, seguridad, sensualidad y poderío. La química entre ambos, que existió fuera de la pantalla (se casaron ese mismo año) se refleja brillantemente en la ficción. Esa tensión sexual contribuyó también al éxito de la película, al superar los límites mojigatos y puritanos de la época. Alrededor de ambos, el film presenta una colección extensa de personajes de toda la escala social, desde las altas esferas hasta el matón a sueldo o el chantajista sin escrúpulos. Los actores secundarios también destacan a gran altura, brillando Dorothy Malone como empleada de una librería, quien nos brinda un momento único, con la exuberante y ardiente escena en la tienda, junto a Bogart, y Martha Vickers, en el papel de Carmen Sternwood, hermana pequeña, que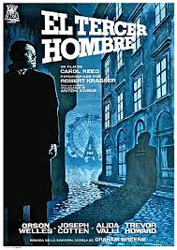


 Precisamente, el sentimentalismo que se percibe en la película se combina perfectamente con un toque de humor negro y un cierto divertimento que se hace posible gracias al acompañamiento, desde el principio hasta el final, de la mítica e inolvidable banda sonora a cargo de la cítara de Anton Karas, un ritmo dinámico, agridulce y melódico que dota de personalidad propia al filme y ayuda a definir a los personajes en todas sus dimensiones. La música se convierte en una protagonista más del filme, al actuar de vehículo de expresión de emociones y sentimientos de los protagonistas, del mismo modo que se puede apreciar en los trabajos de Bernard Herrmann para
Precisamente, el sentimentalismo que se percibe en la película se combina perfectamente con un toque de humor negro y un cierto divertimento que se hace posible gracias al acompañamiento, desde el principio hasta el final, de la mítica e inolvidable banda sonora a cargo de la cítara de Anton Karas, un ritmo dinámico, agridulce y melódico que dota de personalidad propia al filme y ayuda a definir a los personajes en todas sus dimensiones. La música se convierte en una protagonista más del filme, al actuar de vehículo de expresión de emociones y sentimientos de los protagonistas, del mismo modo que se puede apreciar en los trabajos de Bernard Herrmann para 
 Revisionar es de sabios. Me doy cuenta cuando vuelvo a ver por segunda vez El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger, Michael Herz, Lloyd Kaufman, 1984), esta vez con una mirada más profunda y con una panorámica más amplia con respecto al mundo cinematográfico que se expone y que se oculta. La primera de ellas, no por eso menos gratificante, pero sí en una sesión nocturna adolescente, con la inofensiva intención de echarse unas risas con el compañero de clase con el que mantengo el oscuro secreto, y la firme creencia, de que las películas de Serie B son buenas.
Revisionar es de sabios. Me doy cuenta cuando vuelvo a ver por segunda vez El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger, Michael Herz, Lloyd Kaufman, 1984), esta vez con una mirada más profunda y con una panorámica más amplia con respecto al mundo cinematográfico que se expone y que se oculta. La primera de ellas, no por eso menos gratificante, pero sí en una sesión nocturna adolescente, con la inofensiva intención de echarse unas risas con el compañero de clase con el que mantengo el oscuro secreto, y la firme creencia, de que las películas de Serie B son buenas.



 Un tren surca la inmensidad de una vasta e inhóspita llanura del desierto de Mohave. Dentro, una joven delicada, sentada en los primeros asientos, es observada fijamente por unos ojos malignos. Letty (Lillian Gish) se adentra en los dominios de un viento implacable. Inspirada en la novela homónima de Dorothy Scarborough, El viento (1928) es la sexta película americana de Victor Sjöström, director sueco que tras llegar a Hollywood, convocado por Louis B. Mayer en 1924, desarrolla una corta carrera bajo el nombre de Victor Seastrom. El filme puede considerarse uno de los grandes clásicos de finales del cine mudo y una obra maestra del cine de Hollywood.
Un tren surca la inmensidad de una vasta e inhóspita llanura del desierto de Mohave. Dentro, una joven delicada, sentada en los primeros asientos, es observada fijamente por unos ojos malignos. Letty (Lillian Gish) se adentra en los dominios de un viento implacable. Inspirada en la novela homónima de Dorothy Scarborough, El viento (1928) es la sexta película americana de Victor Sjöström, director sueco que tras llegar a Hollywood, convocado por Louis B. Mayer en 1924, desarrolla una corta carrera bajo el nombre de Victor Seastrom. El filme puede considerarse uno de los grandes clásicos de finales del cine mudo y una obra maestra del cine de Hollywood. Narra la historia de Letty, una joven proveniente de Virginia, que viaja a Texas para quedarse a vivir en lo que ella cree que es un adorable ranchito en Texas. Su juventud y dulzura contrastan con este ambiente hostil y desconocido, donde la vida es tan dura como el carácter de sus habitantes. Parte fundamental de la apertura son los tres personajes masculinos que encuentra en su camino y van sembrando el miedo y haciendo oscuros augurios para ella. Como mucho cine clásico, desde un inicio se sientan las bases de un drama que no pierde tiempo en circunloquios y va perfilándose plano a plano.
Narra la historia de Letty, una joven proveniente de Virginia, que viaja a Texas para quedarse a vivir en lo que ella cree que es un adorable ranchito en Texas. Su juventud y dulzura contrastan con este ambiente hostil y desconocido, donde la vida es tan dura como el carácter de sus habitantes. Parte fundamental de la apertura son los tres personajes masculinos que encuentra en su camino y van sembrando el miedo y haciendo oscuros augurios para ella. Como mucho cine clásico, desde un inicio se sientan las bases de un drama que no pierde tiempo en circunloquios y va perfilándose plano a plano. Sjöström es capaz, a través de un gesto, de una escenografía, de la pobreza, de los ropajes, dotar a sus personajes de una vida interior, de una profunda caracterización sin perturbar el desarrollo de la narración, enriqueciendo infinitamente el contexto subyacente del filme, en el que, además, maneja elementos de carácter surreal y localista, como las leyendas de los Injuns –nombre peyorativo que se le daba a los nativos americanos-, que es utilizada por los pretendientes de Letty, ya sea para asustarla -Wirt Roddy explicándole que el viento podría volverla loca- o para insertar esa cualidad mágico mítica del elemento y darle al personaje un cualidad benévola -Lige y su historia, que mezcla lo poético con lo popular y que está más vinculada a la ontología de la región. Según los indios, el viento del Norte es el fantasma de un caballo que vive en las nubes, una bestia blanca y salvaje que da coces entre las nubes, versión que se expresa a través de una sobreimpresión que alcanza grados de lirismo, que lo equipara con las presencias fantasmales de La carreta fantasma o los sueños de la Godoul de Renoir en La hija del agua (1925).
Sjöström es capaz, a través de un gesto, de una escenografía, de la pobreza, de los ropajes, dotar a sus personajes de una vida interior, de una profunda caracterización sin perturbar el desarrollo de la narración, enriqueciendo infinitamente el contexto subyacente del filme, en el que, además, maneja elementos de carácter surreal y localista, como las leyendas de los Injuns –nombre peyorativo que se le daba a los nativos americanos-, que es utilizada por los pretendientes de Letty, ya sea para asustarla -Wirt Roddy explicándole que el viento podría volverla loca- o para insertar esa cualidad mágico mítica del elemento y darle al personaje un cualidad benévola -Lige y su historia, que mezcla lo poético con lo popular y que está más vinculada a la ontología de la región. Según los indios, el viento del Norte es el fantasma de un caballo que vive en las nubes, una bestia blanca y salvaje que da coces entre las nubes, versión que se expresa a través de una sobreimpresión que alcanza grados de lirismo, que lo equipara con las presencias fantasmales de La carreta fantasma o los sueños de la Godoul de Renoir en La hija del agua (1925). Una de las censuras más notables que sufrió Sjöström de parte de los productores de la MGM fue el final trágico, de larga y prolífica tradición en el cine nórdico. En Hollywood, desde que Griffith insertó el happy ending como resolución a una tensión dramática final que lo hacia más gustoso y esperanzador, un final trágico podía acabar con la carrera de un actor. Como expresa Lillian Gish en 1991, en una introducción para la versión masterizada del filme, luego que terminó el rodaje en el desierto de Mohave y todo el mundo creía que tenían una buena película, los productores se negaron a un final donde Letty corría loca hacia el desierto y moría. Ya tenía la Gish para ese entonces siete finales trágicos en su haber, por lo que estuvo encantada de cambiarlo en la versión que quedó en el metraje final.
Una de las censuras más notables que sufrió Sjöström de parte de los productores de la MGM fue el final trágico, de larga y prolífica tradición en el cine nórdico. En Hollywood, desde que Griffith insertó el happy ending como resolución a una tensión dramática final que lo hacia más gustoso y esperanzador, un final trágico podía acabar con la carrera de un actor. Como expresa Lillian Gish en 1991, en una introducción para la versión masterizada del filme, luego que terminó el rodaje en el desierto de Mohave y todo el mundo creía que tenían una buena película, los productores se negaron a un final donde Letty corría loca hacia el desierto y moría. Ya tenía la Gish para ese entonces siete finales trágicos en su haber, por lo que estuvo encantada de cambiarlo en la versión que quedó en el metraje final. Historia de diferencias sociales de clase, dilema que nos posiciona frente a la volatilidad de una razón esquiva a la aprehensión. Se escurre entre los dedos en medio de la delicadeza cinematográfica; lentos y sutiles movimientos de cámara acentúan diferencias contextuales. Modales antagónicos y derechos contrapuestos son ofrecidos a la distinción. Mundos que rivalizan desde idiosincrasias egocéntricas matizadas por características típicas de una percepción de la justicia social distorsionada por la clase. La posición denota el enfoque, aunque en el fondo, es la misma, ambas partes se consideran con derecho a reclamar. Lógicas del dar y recibir contrapuestas se unen en la misma raíz.
Historia de diferencias sociales de clase, dilema que nos posiciona frente a la volatilidad de una razón esquiva a la aprehensión. Se escurre entre los dedos en medio de la delicadeza cinematográfica; lentos y sutiles movimientos de cámara acentúan diferencias contextuales. Modales antagónicos y derechos contrapuestos son ofrecidos a la distinción. Mundos que rivalizan desde idiosincrasias egocéntricas matizadas por características típicas de una percepción de la justicia social distorsionada por la clase. La posición denota el enfoque, aunque en el fondo, es la misma, ambas partes se consideran con derecho a reclamar. Lógicas del dar y recibir contrapuestas se unen en la misma raíz.


 El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).
El concepto de aventura nos lleva a tener una visión estructural completa (y a veces compleja) de la acción en tanto unión de segmentos de una historia (de un cuento) cuyo objetivo es entretener al público. Si un espectador se sienta ante una pantalla y decide ver un film de aventura, la motivación que lo empuja a optar por esta decisión es y tiene que ser la de querer pasar un buen rato olvidándose por un momento no tanto de lo problemas del mundo real (¿por qué, efectivamente, hay que hablar de una dicotomía de mundos, como si en el nuestro no fuera posible la presencia de la felicidad?) sino de las limitaciones a las que nos vemos sometidos. El cine, al fin al cabo, representaría una serie de eventos atados por un montaje (a veces excelente) que compone un cuento orgánico, y el género al que pertenecen las diferentes obras nos permiten tener de antemano una categorización que lleva a que nos acerquemos con unos conocimientos previos de la estructura general. Si yo me pongo a ver un film de aventura, entonces, ya tendré unos prejuicios que me ayudarán a descifrar la película (obviamente esto no les puede pasar a quienes no hayan visto en su vida ninguna película).
 Si de terror hablamos en lo que se refiere a las películas y, sobre todo, a los cuentos, podríamos caer en la tentación de llevar a cabo un análisis que se acerque más a los cánones de lecturas psicológicas de Freud para así poner de relieve aquellos indicios que, teóricamente, demostrarían la presencia de un subconsciente prohibido. De hecho, podríamos preguntarnos por qué el terror en tanto género funciona, no obstante la (no muy latente) dicotomía entre lo que se nos presenta, la dualidad de lo prohibido en tanto causa de dolor psíquico y en tanto necesidad rebuscada de una sensación a la que no queremos sustraernos. Si por un lado se presenta, entonces, la voluntad de alejarnos de lo que nos provoca algo que no queremos sentir, por el otro es como si la presencia de una seguridad concreta (el arte en tanto cuento oral, cuento escrito, cuento dibujado, cuento de imágenes en movimiento) nos permitiera acceder a este mundo desconocido, dejándonos desatar aquella curiosidad por lo clandestino sin tener que pagar el precio de un contacto con la realidad. Si las apariencias son las de una necesidad masoquista (o hasta sádica), entonces, al profundizar en la lectura del terror podríamos abrir las puertas de una morbosidad metafórica.
Si de terror hablamos en lo que se refiere a las películas y, sobre todo, a los cuentos, podríamos caer en la tentación de llevar a cabo un análisis que se acerque más a los cánones de lecturas psicológicas de Freud para así poner de relieve aquellos indicios que, teóricamente, demostrarían la presencia de un subconsciente prohibido. De hecho, podríamos preguntarnos por qué el terror en tanto género funciona, no obstante la (no muy latente) dicotomía entre lo que se nos presenta, la dualidad de lo prohibido en tanto causa de dolor psíquico y en tanto necesidad rebuscada de una sensación a la que no queremos sustraernos. Si por un lado se presenta, entonces, la voluntad de alejarnos de lo que nos provoca algo que no queremos sentir, por el otro es como si la presencia de una seguridad concreta (el arte en tanto cuento oral, cuento escrito, cuento dibujado, cuento de imágenes en movimiento) nos permitiera acceder a este mundo desconocido, dejándonos desatar aquella curiosidad por lo clandestino sin tener que pagar el precio de un contacto con la realidad. Si las apariencias son las de una necesidad masoquista (o hasta sádica), entonces, al profundizar en la lectura del terror podríamos abrir las puertas de una morbosidad metafórica.

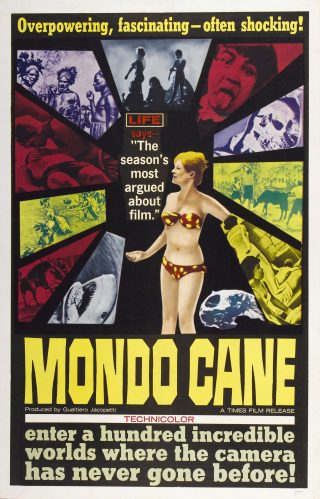 Resulta difícil hablar de un supuesto objetivo del arte (o del oficio) del documental: teóricamente lo que se intenta hacer es presentarles a los espectadores una imágenes reales, acercarles a “lo que es”, huyendo de cualquier tipo de ficción. Obviamente esto es imposible: la presencia de una imagen lleva a una lectura de ella, una interpretación consciente o subconsciente que permite su interpretación y su aceptación en tanto material discursivo que se instaura en un doble contexto, el del lector (mi cultura) y el de la producción del mensaje (la cultura en la que nace el producto). En el caso de un documental, la complicación de los niveles de lectura se complica ya que la relación imagen-espectador se ve forzada (muchas veces sin que nos demos cuenta) por el ojo del director, quien decide no solo el ritmo global, sino qué se verá en la pantalla: la presencia de un doble foco se debe así al iris de quien está en la butaca que ve lo que el iris de quien está detrás de la cámara quiere que se vea. Lo pasivo y lo activo se entrelazan.
Resulta difícil hablar de un supuesto objetivo del arte (o del oficio) del documental: teóricamente lo que se intenta hacer es presentarles a los espectadores una imágenes reales, acercarles a “lo que es”, huyendo de cualquier tipo de ficción. Obviamente esto es imposible: la presencia de una imagen lleva a una lectura de ella, una interpretación consciente o subconsciente que permite su interpretación y su aceptación en tanto material discursivo que se instaura en un doble contexto, el del lector (mi cultura) y el de la producción del mensaje (la cultura en la que nace el producto). En el caso de un documental, la complicación de los niveles de lectura se complica ya que la relación imagen-espectador se ve forzada (muchas veces sin que nos demos cuenta) por el ojo del director, quien decide no solo el ritmo global, sino qué se verá en la pantalla: la presencia de un doble foco se debe así al iris de quien está en la butaca que ve lo que el iris de quien está detrás de la cámara quiere que se vea. Lo pasivo y lo activo se entrelazan.

 Alemania, 1945. La guerra ha terminado. El país está en ruinas. Millones de desplazados se encuentran lejos de sus hogares y deben vivir entre escombros. La nación fue repartida en cuatro zonas de ocupación, controlada cada una de ellas por Estados Unidos, URSS, Francia y Gran Bretaña. El orden existencial se encontraba desquiciado. La lucha por sobrevivir se imponía, apagando cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber surgido por los crímenes cometidos. Las familias deambulaban arrastrando sus pertenencias, los jóvenes merodeaban, se dormía en las estaciones, en las casetas de las huertas, en búnkeres, en pisos abarrotados de parientes, en los bancos de los parques… La suciedad, el desánimo y el hambre imperaba. La corrupción se impuso y el robo y el saqueo se generalizaron para seguir sobreviviendo. Se hablaba de un tiempo de nadie, de un tiempo de lobos en el que el hombre se convirtió en lobo para el hombre.
Alemania, 1945. La guerra ha terminado. El país está en ruinas. Millones de desplazados se encuentran lejos de sus hogares y deben vivir entre escombros. La nación fue repartida en cuatro zonas de ocupación, controlada cada una de ellas por Estados Unidos, URSS, Francia y Gran Bretaña. El orden existencial se encontraba desquiciado. La lucha por sobrevivir se imponía, apagando cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber surgido por los crímenes cometidos. Las familias deambulaban arrastrando sus pertenencias, los jóvenes merodeaban, se dormía en las estaciones, en las casetas de las huertas, en búnkeres, en pisos abarrotados de parientes, en los bancos de los parques… La suciedad, el desánimo y el hambre imperaba. La corrupción se impuso y el robo y el saqueo se generalizaron para seguir sobreviviendo. Se hablaba de un tiempo de nadie, de un tiempo de lobos en el que el hombre se convirtió en lobo para el hombre.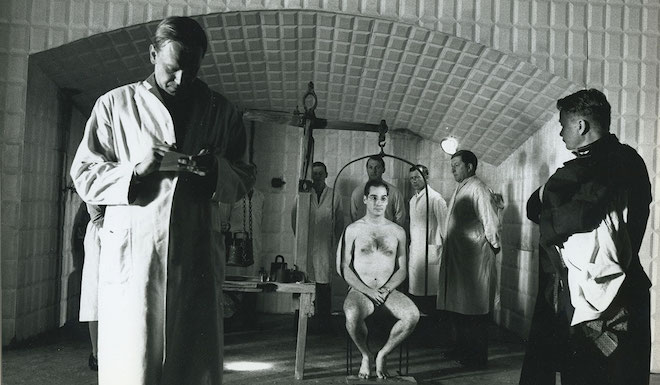


 Eva al desnudo (All about Eve) es una verdadera joya de 1950, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz (La condesa descalza, 1954; Cleopatra, 1963), en la que como espectadores nos sumergimos en el enigmático mundo tras bambalinas de Broadway, para conocer los ardides y situaciones que se desatan diariamente al caer el telón.
Eva al desnudo (All about Eve) es una verdadera joya de 1950, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz (La condesa descalza, 1954; Cleopatra, 1963), en la que como espectadores nos sumergimos en el enigmático mundo tras bambalinas de Broadway, para conocer los ardides y situaciones que se desatan diariamente al caer el telón.



 La realidad en cuanto elemento en el cual estamos situados tiene, desde un punto de vista filosófico, una serie de conceptos de carácter metafísico que manifiestan la dificultad de expresarla clara y rotundamente. Desde la cuestión de la cueva de Platón hasta los pensamientos de Descartes con su imposibilidad de decir qué es lo que es efectivamente real, los filósofos nos ayudan a ampliar nuestra manera de analizar el mundo que nos rodea, hasta derrumbando lo que creemos ser elementos fijos e inamovibles. Sin embargo, la cuestión de la realidad en cuanto elemento único es puesta en entredicho también por la ciencia, la cual nos lleva a pensar en los diferentes puntos de vista según el tipo de ojos (los de los insectos, por ejemplo, no son como los de nosotros, los simios evolucionados), como también en las posibilidades que los mundos paralelos (¿infinitos?) comportan en relación con el concepto de unicidad de nuestra existencia. La sociología, obviamente, tipo de ciencia de carácter más humanista, se inserta en este discurso y estudia otro tipo de realidades diferentes en las que nos sumergimos, como puede ser la de los libros, de los filmes o, desde algunas décadas, la de los videojuegos.
La realidad en cuanto elemento en el cual estamos situados tiene, desde un punto de vista filosófico, una serie de conceptos de carácter metafísico que manifiestan la dificultad de expresarla clara y rotundamente. Desde la cuestión de la cueva de Platón hasta los pensamientos de Descartes con su imposibilidad de decir qué es lo que es efectivamente real, los filósofos nos ayudan a ampliar nuestra manera de analizar el mundo que nos rodea, hasta derrumbando lo que creemos ser elementos fijos e inamovibles. Sin embargo, la cuestión de la realidad en cuanto elemento único es puesta en entredicho también por la ciencia, la cual nos lleva a pensar en los diferentes puntos de vista según el tipo de ojos (los de los insectos, por ejemplo, no son como los de nosotros, los simios evolucionados), como también en las posibilidades que los mundos paralelos (¿infinitos?) comportan en relación con el concepto de unicidad de nuestra existencia. La sociología, obviamente, tipo de ciencia de carácter más humanista, se inserta en este discurso y estudia otro tipo de realidades diferentes en las que nos sumergimos, como puede ser la de los libros, de los filmes o, desde algunas décadas, la de los videojuegos.
 A lo mejor a los niños les hubiera gustado. Nada más se puede decir de ciertos productos que nacen solo para que nadie los vea. Y es que, efectivamente, este cuarteto solo tenía como objetivo mostrar que, sí, la productora algo estaba haciendo, por lo cual los derechos tenían que seguir perteneciéndole. Una cuestión meramente legal, entonces, que nada (y cuando nada decimos, nada entendemos) tenía que ver con la idea de crear una obra que pudiera llegar a los cines. Por lo menos, a las pequeñas pantallas, a lo mejor de noche, cuando los que sufren de insomnio no saben qué hacer y se dejan llevar por (muchas veces, si bien no siempre) la basura que solo sirve para ocupar tiempo y espacio. Hecho solo para que todo quedara quieto, quizás este cuarteto ya estuviera demostrando que efectivamente la mayoría de los productos con superhéroes no es nada más que una manera de hacer dinero, dejando por un lado cualquier tipo de supuesta voluntad artística. Premonición, entonces, no de todas las obras, por supuesto, pero sí de su casi inmensa mayoría.
A lo mejor a los niños les hubiera gustado. Nada más se puede decir de ciertos productos que nacen solo para que nadie los vea. Y es que, efectivamente, este cuarteto solo tenía como objetivo mostrar que, sí, la productora algo estaba haciendo, por lo cual los derechos tenían que seguir perteneciéndole. Una cuestión meramente legal, entonces, que nada (y cuando nada decimos, nada entendemos) tenía que ver con la idea de crear una obra que pudiera llegar a los cines. Por lo menos, a las pequeñas pantallas, a lo mejor de noche, cuando los que sufren de insomnio no saben qué hacer y se dejan llevar por (muchas veces, si bien no siempre) la basura que solo sirve para ocupar tiempo y espacio. Hecho solo para que todo quedara quieto, quizás este cuarteto ya estuviera demostrando que efectivamente la mayoría de los productos con superhéroes no es nada más que una manera de hacer dinero, dejando por un lado cualquier tipo de supuesta voluntad artística. Premonición, entonces, no de todas las obras, por supuesto, pero sí de su casi inmensa mayoría.
 Drama emocional que da en el tono justo. Las explosiones de Mozhde y Morteza dosificadas al estilo Farhadi; un contrapunto, cargado de excusas e inculpaciones, nos conduce a momentos de duda, el guion permite sacar conclusiones a su debido tiempo. Al final, accedemos a las comprobaciones de una dinámica relacional que involucra a propios y ajenos. Roohi será la espectadora, oficiará de bisagra que articula la movilidad de los vínculos. El rol que la convierte en pieza clave dentro de un mundo de secretos, chismes y acusaciones, propios de una cultura excesivamente moralista.
Drama emocional que da en el tono justo. Las explosiones de Mozhde y Morteza dosificadas al estilo Farhadi; un contrapunto, cargado de excusas e inculpaciones, nos conduce a momentos de duda, el guion permite sacar conclusiones a su debido tiempo. Al final, accedemos a las comprobaciones de una dinámica relacional que involucra a propios y ajenos. Roohi será la espectadora, oficiará de bisagra que articula la movilidad de los vínculos. El rol que la convierte en pieza clave dentro de un mundo de secretos, chismes y acusaciones, propios de una cultura excesivamente moralista.


 Una ópera en medio de la selva reaviva la locura de la ambición; los excesos de Fitzcarraldo vuelven absurda una aventura que, por fugaces momentos, juega en tonalidad de comedia. La peripecia de Kinski abusa de un rostro desquiciante en todas sus versiones. Una privilegiada estructura de rasgos versátiles es la precondición para un actor que trasmite sin esfuerzo emociones varias.
Una ópera en medio de la selva reaviva la locura de la ambición; los excesos de Fitzcarraldo vuelven absurda una aventura que, por fugaces momentos, juega en tonalidad de comedia. La peripecia de Kinski abusa de un rostro desquiciante en todas sus versiones. Una privilegiada estructura de rasgos versátiles es la precondición para un actor que trasmite sin esfuerzo emociones varias.


 Todo comienza con alegría : un autobús lleno de mujeres que van a participar de la “Fiesta de los solteros” en un pueblo de España, en donde faltan mujeres.
Todo comienza con alegría : un autobús lleno de mujeres que van a participar de la “Fiesta de los solteros” en un pueblo de España, en donde faltan mujeres.


 Para muchos, Fresas Salvajes es la mejor película de Ingmar Bergman, para otros, una obra muy correcta pero en exceso sobrevalorada De lo que no hay duda es de que, por su profundidad, elegancia y perfección técnica se encuentra entre las películas más relevantes e influyentes del cine europeo.
Para muchos, Fresas Salvajes es la mejor película de Ingmar Bergman, para otros, una obra muy correcta pero en exceso sobrevalorada De lo que no hay duda es de que, por su profundidad, elegancia y perfección técnica se encuentra entre las películas más relevantes e influyentes del cine europeo. Esa misma noche sufre un sueño premonitorio en el que, paseando por las solitarias calles de una ciudad, presencia el paso de un coche fúnebre que después de un fuerte choque deja caer un ataúd en el que ve su propio cuerpo, una premonición de su muerte que le empujará a reflexionar y prepararse para el final. A pesar de la larga distancia del trayecto, y en contra de los consejos de su ama de llaves (con la que mantiene una relación de cariño y respeto encubierto por continuos desacuerdos y discusiones, uno de los pocos toques de humor en la película, y en el cine en general de Bergman) decide emprender el viaje por carretera, conduciendo su propio coche.
Esa misma noche sufre un sueño premonitorio en el que, paseando por las solitarias calles de una ciudad, presencia el paso de un coche fúnebre que después de un fuerte choque deja caer un ataúd en el que ve su propio cuerpo, una premonición de su muerte que le empujará a reflexionar y prepararse para el final. A pesar de la larga distancia del trayecto, y en contra de los consejos de su ama de llaves (con la que mantiene una relación de cariño y respeto encubierto por continuos desacuerdos y discusiones, uno de los pocos toques de humor en la película, y en el cine en general de Bergman) decide emprender el viaje por carretera, conduciendo su propio coche. En esos recuerdos, presentados en forma de flashbacks, aparecerán personajes de su pasado, como el interpretado por una joven Bibi Andersson como su primer amor, distantes pero cercanos, con el mismo estilo narrativo por momentos que el relato de A Christmas Carol, de Charles Dickens.
En esos recuerdos, presentados en forma de flashbacks, aparecerán personajes de su pasado, como el interpretado por una joven Bibi Andersson como su primer amor, distantes pero cercanos, con el mismo estilo narrativo por momentos que el relato de A Christmas Carol, de Charles Dickens. La historia, como bien se ha indicado, es la historia de un viaje, un viaje hacia el reconocimiento y hacia la muerte, y como característica de la “road movie” no podía faltar el habitual elenco de personajes que se van uniendo de forma esporádica a nuestros protagonistas. Por una parte, están los jóvenes con los que se encuentra en la finca donde pasaba la infancia, una chica y dos chicos que sienten respeto y admiración por el entrañable anciano y que connectan su solitaria y distante vejez con la vitalidad y energía de su olvidada juventud, pero además, encontramos a la pareja, marido y mujer, en constante discusión, cansados el uno del otro y a los que Isak se ve obligado a echar de su coche.
La historia, como bien se ha indicado, es la historia de un viaje, un viaje hacia el reconocimiento y hacia la muerte, y como característica de la “road movie” no podía faltar el habitual elenco de personajes que se van uniendo de forma esporádica a nuestros protagonistas. Por una parte, están los jóvenes con los que se encuentra en la finca donde pasaba la infancia, una chica y dos chicos que sienten respeto y admiración por el entrañable anciano y que connectan su solitaria y distante vejez con la vitalidad y energía de su olvidada juventud, pero además, encontramos a la pareja, marido y mujer, en constante discusión, cansados el uno del otro y a los que Isak se ve obligado a echar de su coche. El viaje llega a su final, a la ceremonia en la Universidad de Estocolmo, pero la escena es breve y pasajera, casi, o explícitamente, como un pretexto, un Mcguffin que el director ha incluido para justificar lo verdaderamente importante: el viaje, lo que recuerda al eterno poema de Kavafis, la bellísima y universal composición “Ítaca”, aquello que de verdad importa no es el destino al que llegamos, sino lo que vivimos en el recorrido del trayecto, las experiencias, los recuerdos, las personas a las que conocemos, aprender de nuestros errores, reconocer nuestras faltas y saber pedir perdón, disfrutar del camino y apreciar que al final es más importante dejar huella en nuestro viaje que alcanzar el fin sin saborear cada paso, lo transcendente y profundo del filme queda patente, la reconstrucción de un personaje a través de sus recuerdos en forma de flashbacks, el resto, la entrega del premio, el final y propósito del viaje, no tiene más importancia.
El viaje llega a su final, a la ceremonia en la Universidad de Estocolmo, pero la escena es breve y pasajera, casi, o explícitamente, como un pretexto, un Mcguffin que el director ha incluido para justificar lo verdaderamente importante: el viaje, lo que recuerda al eterno poema de Kavafis, la bellísima y universal composición “Ítaca”, aquello que de verdad importa no es el destino al que llegamos, sino lo que vivimos en el recorrido del trayecto, las experiencias, los recuerdos, las personas a las que conocemos, aprender de nuestros errores, reconocer nuestras faltas y saber pedir perdón, disfrutar del camino y apreciar que al final es más importante dejar huella en nuestro viaje que alcanzar el fin sin saborear cada paso, lo transcendente y profundo del filme queda patente, la reconstrucción de un personaje a través de sus recuerdos en forma de flashbacks, el resto, la entrega del premio, el final y propósito del viaje, no tiene más importancia. Esta es una gran película sobre la vejez, pero no es la única que ha retratado este tema en el cine. Así, la exquisita y redonda
Esta es una gran película sobre la vejez, pero no es la única que ha retratado este tema en el cine. Así, la exquisita y redonda  La elección de Sjöstrom como protagonista por parte de Bergman tiene algo de símbolico. El que fue, y siempre será, uno de los pioneros y grandes directores del cine mudo, con obras tan maravillosas e imperecederas como El Viento (The Wind, 1928) o La Carreta Fantasma (The Phantom Carriage, 1921), interpreta aquí a un anciano de setenta y ocho años, exactamente los mismos que él tenía en el año del estreno del filme, que espera el momento de su muerte, de un final que pronto llegará, al que se acerca en un viaje, en el que reaparecerán antiguos recuerdos, y no hay que olvidar que Fresas Salvajes fue la última aparición de Victor Sjöstrom en la gran pantalla, su última película, un final profesional y vital perfectamente aunados, a través de una gran película, Isak y Victor se unen en un solo personaje, la muerte cinematográfica traspasa el celuloide y se asienta en la vida real.
La elección de Sjöstrom como protagonista por parte de Bergman tiene algo de símbolico. El que fue, y siempre será, uno de los pioneros y grandes directores del cine mudo, con obras tan maravillosas e imperecederas como El Viento (The Wind, 1928) o La Carreta Fantasma (The Phantom Carriage, 1921), interpreta aquí a un anciano de setenta y ocho años, exactamente los mismos que él tenía en el año del estreno del filme, que espera el momento de su muerte, de un final que pronto llegará, al que se acerca en un viaje, en el que reaparecerán antiguos recuerdos, y no hay que olvidar que Fresas Salvajes fue la última aparición de Victor Sjöstrom en la gran pantalla, su última película, un final profesional y vital perfectamente aunados, a través de una gran película, Isak y Victor se unen en un solo personaje, la muerte cinematográfica traspasa el celuloide y se asienta en la vida real. Asesinemos al protagonista de cada crítica, el juicio final sobre la cuestión de si ver la película merece más o menos la pena. Se trata de una pregunta honesta, necesaria, un poco vergonzosa y, sobre todo, fatídica en lo que se refiere al significado original de la palabra, aquel fato (la palabra no es española) que podemos traducir con destino, movimiento hacia o desde el filme (con menos palabras y con más simplicidad, se trataría del destino de la película de ser vista o de ser rechazada, según el juicio que exprese el crítico). Fritz es, rotundamente, una buena película, divertida, satírica, distante del politically correct y capaz de mofarse de todos, tanto del racismo como de las minorías, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, en un juego que pone de manifiesto una sensación de caos total que nos ofrece a un protagonista negativo, pero de aquella negatividad innocua, hija de una visión del mundo (una ideología instintiva) que antepone el sujeto al grupo, subrayando así la importancia (siempre para el protagonista) de liberar los impulsos más basilares, como el sexo. Película de animación, entonces, hecha (e ideada) para adultos, basada en los cómics de una de las figuras más importantes del underground estadounidense, Robert Crumb.
Asesinemos al protagonista de cada crítica, el juicio final sobre la cuestión de si ver la película merece más o menos la pena. Se trata de una pregunta honesta, necesaria, un poco vergonzosa y, sobre todo, fatídica en lo que se refiere al significado original de la palabra, aquel fato (la palabra no es española) que podemos traducir con destino, movimiento hacia o desde el filme (con menos palabras y con más simplicidad, se trataría del destino de la película de ser vista o de ser rechazada, según el juicio que exprese el crítico). Fritz es, rotundamente, una buena película, divertida, satírica, distante del politically correct y capaz de mofarse de todos, tanto del racismo como de las minorías, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, en un juego que pone de manifiesto una sensación de caos total que nos ofrece a un protagonista negativo, pero de aquella negatividad innocua, hija de una visión del mundo (una ideología instintiva) que antepone el sujeto al grupo, subrayando así la importancia (siempre para el protagonista) de liberar los impulsos más basilares, como el sexo. Película de animación, entonces, hecha (e ideada) para adultos, basada en los cómics de una de las figuras más importantes del underground estadounidense, Robert Crumb.

 El Imperio romano estará en las mentes de las personas y, por lo tanto, en el cine por muchos años. Es una fuente inagotable de historias, de epopeyas heroicas y de traiciones miserables, de conquistas épicas y de derrotas abrumadoras, de guerras y de paz, de literatura, poesía y humanismo; de comportamientos mesurados y explosivos. Nuestros idiomas, nuestras leyes, muchas de nuestras costumbres, las naciones mismas de Europa, del norte de África y el occidente de Asia son en buena parte herencia de las provincias y de las conquistas romanas. Por todo ello y mucho más tenemos Imperio romano para rato en el cine y en nuestra cultura.
El Imperio romano estará en las mentes de las personas y, por lo tanto, en el cine por muchos años. Es una fuente inagotable de historias, de epopeyas heroicas y de traiciones miserables, de conquistas épicas y de derrotas abrumadoras, de guerras y de paz, de literatura, poesía y humanismo; de comportamientos mesurados y explosivos. Nuestros idiomas, nuestras leyes, muchas de nuestras costumbres, las naciones mismas de Europa, del norte de África y el occidente de Asia son en buena parte herencia de las provincias y de las conquistas romanas. Por todo ello y mucho más tenemos Imperio romano para rato en el cine y en nuestra cultura.


 Elegante baile de katanas y samuráis abre esta fantasía. Se percibe, tras las cortinas, un descolorido mundo. Una sala antigua y decadente acoge al público por última vez. Sonidos y silencios marcan el ritmo, construyendo un puente hacia la ilusión que se desvanece a cada paso.
Elegante baile de katanas y samuráis abre esta fantasía. Se percibe, tras las cortinas, un descolorido mundo. Una sala antigua y decadente acoge al público por última vez. Sonidos y silencios marcan el ritmo, construyendo un puente hacia la ilusión que se desvanece a cada paso.


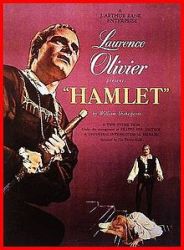
 Hamlet no es solo una tragedia de la venganza, sino la gran tragedia de la duda, ya que Hamlet es más un héroe de la palabra que un héroe de la acción. Hay extremos que no podemos resolver, como la propia locura de Hamlet o la implicación de Gertrude en el asesinato de Hamlet padre, por eso no es casualidad que muchos críticos se hayan referido a Hamlet como la “Mona Lisa” de la literatura moderna. Olivier recreó un Hamlet con claros tintes edípicos, con lo que enlazaba la tragedia isabelina con la tragedia clásica sofoclea. Lo más llamativo es que Olivier rueda su película en interiores –salvo la muerte de Ofelia, inspirada directamente en el cuadro de Millais– y prescinde de tres personajes, Fortimbrás, príncipe de Noruega, y Rosencrantz y Guildenstern, amigos de Hamlet, lo que le costó, en el momento del estreno, duras críticas, pero le permitió aligerar el metraje y dejarlo en dos horas y media.
Hamlet no es solo una tragedia de la venganza, sino la gran tragedia de la duda, ya que Hamlet es más un héroe de la palabra que un héroe de la acción. Hay extremos que no podemos resolver, como la propia locura de Hamlet o la implicación de Gertrude en el asesinato de Hamlet padre, por eso no es casualidad que muchos críticos se hayan referido a Hamlet como la “Mona Lisa” de la literatura moderna. Olivier recreó un Hamlet con claros tintes edípicos, con lo que enlazaba la tragedia isabelina con la tragedia clásica sofoclea. Lo más llamativo es que Olivier rueda su película en interiores –salvo la muerte de Ofelia, inspirada directamente en el cuadro de Millais– y prescinde de tres personajes, Fortimbrás, príncipe de Noruega, y Rosencrantz y Guildenstern, amigos de Hamlet, lo que le costó, en el momento del estreno, duras críticas, pero le permitió aligerar el metraje y dejarlo en dos horas y media. En cierto modo, Laertes y Hamlet son personajes similares, ya que a ambos les mueve el deseo de venganza, si bien la forma en que asumen esa tarea es bien distinta. Laertes es un vengador cegado por la ira, en tanto que Hamlet quiere estar seguro de que es verdad cuanto le ha contado el espectro, de ahí que urda una trama para asegurarse: representar frente a la corte La muerte de Gonzago, en un brillante ejercicio de teatro dentro del teatro, para ver la reacción de Claudio.
En cierto modo, Laertes y Hamlet son personajes similares, ya que a ambos les mueve el deseo de venganza, si bien la forma en que asumen esa tarea es bien distinta. Laertes es un vengador cegado por la ira, en tanto que Hamlet quiere estar seguro de que es verdad cuanto le ha contado el espectro, de ahí que urda una trama para asegurarse: representar frente a la corte La muerte de Gonzago, en un brillante ejercicio de teatro dentro del teatro, para ver la reacción de Claudio. Ha habido otras adaptaciones de Hamlet muy estimables, como la de Grigori Kozintsev (1964), en clave existencialista; la de Franco Zeffirelli (1990), que sigue de cerca la de Olivier; o la de Kenneth Branagh (1996), que trasladó la acción a una Dinamarca que parece la Rusia zarista pero respetó el texto íntegro –cuatro horas de duración–; ahora bien, lo que no podemos negarle a Sir Laurence Olivier es el hecho de que prácticamente “se inventó” al personaje de Hamlet para el cine. No es poco, desde luego.
Ha habido otras adaptaciones de Hamlet muy estimables, como la de Grigori Kozintsev (1964), en clave existencialista; la de Franco Zeffirelli (1990), que sigue de cerca la de Olivier; o la de Kenneth Branagh (1996), que trasladó la acción a una Dinamarca que parece la Rusia zarista pero respetó el texto íntegro –cuatro horas de duración–; ahora bien, lo que no podemos negarle a Sir Laurence Olivier es el hecho de que prácticamente “se inventó” al personaje de Hamlet para el cine. No es poco, desde luego. La búsqueda de una redención o de una liberación, no en relación con nuestra vida sino con la de los que amamos, es un punto de partida fundamental en la construcción y el mantenimiento de las relaciones interpersonales que forman parte de nuestro conjunto. Queremos salvar a los otros para que, de esta forma, puedan tener una vida (o lo que sea) en la cual el elemento de “mal” no tenga lugar, demostración esta de una voluntad de un carácter parecido al concepto de sacrificio, ya que estaríamos haciendo todo lo posible por otra persona sin tener, desde nuestro punto de vista, ninguna ventaja real. Por supuesto, alguien podría afirmar que el acto mismo de sacrificar nuestras fuerzas es, de por sí, un premio que se basa en cierta necesidad de convertirnos en héroes (y, quizás, al mismo tiempo víctimas); sin embargo, la respuesta que podríamos dar es que, desde un punto de vista utilitarista (y, obviamente, lógico), entre perder nuestro tiempo para ayudar a otra persona y no hacer nada, esta segunda opción sería la que más sentido tendría, ya que no nos llevaría a poder caer en algunos mecanismos en los que desperdiciamos nuestras fuerzas.
La búsqueda de una redención o de una liberación, no en relación con nuestra vida sino con la de los que amamos, es un punto de partida fundamental en la construcción y el mantenimiento de las relaciones interpersonales que forman parte de nuestro conjunto. Queremos salvar a los otros para que, de esta forma, puedan tener una vida (o lo que sea) en la cual el elemento de “mal” no tenga lugar, demostración esta de una voluntad de un carácter parecido al concepto de sacrificio, ya que estaríamos haciendo todo lo posible por otra persona sin tener, desde nuestro punto de vista, ninguna ventaja real. Por supuesto, alguien podría afirmar que el acto mismo de sacrificar nuestras fuerzas es, de por sí, un premio que se basa en cierta necesidad de convertirnos en héroes (y, quizás, al mismo tiempo víctimas); sin embargo, la respuesta que podríamos dar es que, desde un punto de vista utilitarista (y, obviamente, lógico), entre perder nuestro tiempo para ayudar a otra persona y no hacer nada, esta segunda opción sería la que más sentido tendría, ya que no nos llevaría a poder caer en algunos mecanismos en los que desperdiciamos nuestras fuerzas.
 El placer sexual se basa en dos elementos interdependientes: por un lado está la presencia de lo físico, de lo corporal, mientras que por el otro se insinúa la cuestión del cerebro, el elemento que nos lleva hacia el estímulo de carácter intelectual. El sexo, entonces, no se limita a la simple acción mecánica del encuentro de dos cuerpos (o tan solo uno, como también de tres o más), sino que instaura un discurso textual biológico que abre paso a una lectura de este factor humano en relación con las diferentes maneras de conseguir el orgasmo. Hay que notar, además, que el sexo es también una necesidad pura de los hombres y de las mujeres (y de toda la gama de diferencias de género) capaz de generar una serie de movimientos de atracción y de repulsión que manifiestan las diversas tendencias de cada uno de nosotros. Sin embargo, sean lo que fueren nuestra afición y nuestros gustos (lo importante es no generar daño y respetarse), el objetivo final sigue siendo siempre el placer, aquella pizca de hedonismo personal con la que se ponen en marcha muchas de las aventuras de la raza humana.
El placer sexual se basa en dos elementos interdependientes: por un lado está la presencia de lo físico, de lo corporal, mientras que por el otro se insinúa la cuestión del cerebro, el elemento que nos lleva hacia el estímulo de carácter intelectual. El sexo, entonces, no se limita a la simple acción mecánica del encuentro de dos cuerpos (o tan solo uno, como también de tres o más), sino que instaura un discurso textual biológico que abre paso a una lectura de este factor humano en relación con las diferentes maneras de conseguir el orgasmo. Hay que notar, además, que el sexo es también una necesidad pura de los hombres y de las mujeres (y de toda la gama de diferencias de género) capaz de generar una serie de movimientos de atracción y de repulsión que manifiestan las diversas tendencias de cada uno de nosotros. Sin embargo, sean lo que fueren nuestra afición y nuestros gustos (lo importante es no generar daño y respetarse), el objetivo final sigue siendo siempre el placer, aquella pizca de hedonismo personal con la que se ponen en marcha muchas de las aventuras de la raza humana.
 Existe, en la historia del arte, la tendencia a la creación de obras que tienen como objetivo, entre otros, excitar los sentimientos. Normalmente se trata, en su mayoría, de aquellas emociones que se pueden catalogar bajo el nombre de llanto o risa: se llora o se ríe según nos encontremos ante una tragedia o una comedia. La estrategia resulta ser muy simple: yo, creador, entablo una serie de acciones que te llevan a ti, usuario, a tener cierto tipo de reacción. Las técnicas empleadas, obviamente, se unen para así obtener el efecto global deseado: hacer que rías o llores tendrá como segundo objetivo la necesidad de crear un diálogo más bien abstracto. Las lágrimas que salen de los ojos, teóricamente, son el resultado de un proceso de identificación: cuando la obra quiere salir de una fruición superficial, lo que hace es profundizar el significado intrínseco al que quiere llevarnos. Lo que sentimos, entonces, no es sólo un fin en sí mismo, sino la vía gracias a la cual podemos alcanzar un resultado más fuerte: aun en los casos menos cerebrales, no se ríe sólo porque queremos reír, sino porque reír nos hace sentir bien (intentamos sacar provecho de una situación definida).
Existe, en la historia del arte, la tendencia a la creación de obras que tienen como objetivo, entre otros, excitar los sentimientos. Normalmente se trata, en su mayoría, de aquellas emociones que se pueden catalogar bajo el nombre de llanto o risa: se llora o se ríe según nos encontremos ante una tragedia o una comedia. La estrategia resulta ser muy simple: yo, creador, entablo una serie de acciones que te llevan a ti, usuario, a tener cierto tipo de reacción. Las técnicas empleadas, obviamente, se unen para así obtener el efecto global deseado: hacer que rías o llores tendrá como segundo objetivo la necesidad de crear un diálogo más bien abstracto. Las lágrimas que salen de los ojos, teóricamente, son el resultado de un proceso de identificación: cuando la obra quiere salir de una fruición superficial, lo que hace es profundizar el significado intrínseco al que quiere llevarnos. Lo que sentimos, entonces, no es sólo un fin en sí mismo, sino la vía gracias a la cual podemos alcanzar un resultado más fuerte: aun en los casos menos cerebrales, no se ríe sólo porque queremos reír, sino porque reír nos hace sentir bien (intentamos sacar provecho de una situación definida).

 Nolan ofrece un drama inmerso en una disertación sobre física cuántica, estilo de un relato paralelo donde la urgencia cobra vida en la desesperación por la destrucción que se avecina. El clima se pasea por alternancias que integran los riesgos propios que la humanidad debe afrontar. Diferentes niveles de aproximación a una “realidad” asumida en parcelas de conciencia habitadas por los resabios de un abandono en discusión.
Nolan ofrece un drama inmerso en una disertación sobre física cuántica, estilo de un relato paralelo donde la urgencia cobra vida en la desesperación por la destrucción que se avecina. El clima se pasea por alternancias que integran los riesgos propios que la humanidad debe afrontar. Diferentes niveles de aproximación a una “realidad” asumida en parcelas de conciencia habitadas por los resabios de un abandono en discusión.


 Italianamerican (EUA, 1974) es un mediometraje documental filmado por Martin Scorsese. La película constituye un retrato íntimo sobre la manera de habitar el barrio de Little Italy, al sur de Manhattan. A través del testimonio de los padres de Scorsese, el espectador se aproxima a la dimensión familiar y barrial que compone el entorno fraterno del cineasta. Esta obra se enmarca en la línea de Back on the Block (1973), de Elliot Geisinger, cuyo relato cinematográfico se articula a través de los testimonios que Martin Scorsese realiza por Little Italy, mientras filma Mean Streets. Este último antecedente no es menor, ya que la época de filmación de esta película se ubica entre dos largometrajes que forjaron la mirada de autor del director italoamericano, como son Mean Streets (1973) y Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974). Italianamerican se centra en los aspectos más significativos de los mencionados filmes del cineasta, al incorporar la aspereza de la calle y la cotidianeidad del departamento de Charles y Catherine Scorsese. Mediante una construcción visual en formato entrevista, cuya fotografía se caracteriza por una imagen bruta y sin ornamentos, el espectador es testigo de un cineasta que se está reconociendo. Scorsese toma las riendas de la interlocución, conduciendo la conversación a través de gestos, preguntas simples o monosilábicas respuestas.
Italianamerican (EUA, 1974) es un mediometraje documental filmado por Martin Scorsese. La película constituye un retrato íntimo sobre la manera de habitar el barrio de Little Italy, al sur de Manhattan. A través del testimonio de los padres de Scorsese, el espectador se aproxima a la dimensión familiar y barrial que compone el entorno fraterno del cineasta. Esta obra se enmarca en la línea de Back on the Block (1973), de Elliot Geisinger, cuyo relato cinematográfico se articula a través de los testimonios que Martin Scorsese realiza por Little Italy, mientras filma Mean Streets. Este último antecedente no es menor, ya que la época de filmación de esta película se ubica entre dos largometrajes que forjaron la mirada de autor del director italoamericano, como son Mean Streets (1973) y Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974). Italianamerican se centra en los aspectos más significativos de los mencionados filmes del cineasta, al incorporar la aspereza de la calle y la cotidianeidad del departamento de Charles y Catherine Scorsese. Mediante una construcción visual en formato entrevista, cuya fotografía se caracteriza por una imagen bruta y sin ornamentos, el espectador es testigo de un cineasta que se está reconociendo. Scorsese toma las riendas de la interlocución, conduciendo la conversación a través de gestos, preguntas simples o monosilábicas respuestas.
 A estas alturas, es posible que tanto Casino Royale (Martin Campbell, 2006) o
A estas alturas, es posible que tanto Casino Royale (Martin Campbell, 2006) o  La película de 1964 fue también la primera en contar con un gran presupuesto, de proporcional reflejo en taquilla. Pero más allá de su indudable impacto comercial, uno de los valores más memorables de James Bond contra Goldfinger, respecto al resto de entregas, es la huella icónica de sus escenas. En lugar privilegiado se encuentra la irrepetible imagen de la muerte de Jill Masterson (Shirley Eaton), la chica asfixiada cutáneamente por un baño de oro puro. Una instantánea que no solo se instala como signo distintivo de la cinta de Hamilton, sino como efigie de toda la saga, y que ya tiene su lugar en la historia del cine. Es, probablemente, la escena más importante de los 50 años de Bond, aunque no la única que merece la pena subrayar.
La película de 1964 fue también la primera en contar con un gran presupuesto, de proporcional reflejo en taquilla. Pero más allá de su indudable impacto comercial, uno de los valores más memorables de James Bond contra Goldfinger, respecto al resto de entregas, es la huella icónica de sus escenas. En lugar privilegiado se encuentra la irrepetible imagen de la muerte de Jill Masterson (Shirley Eaton), la chica asfixiada cutáneamente por un baño de oro puro. Una instantánea que no solo se instala como signo distintivo de la cinta de Hamilton, sino como efigie de toda la saga, y que ya tiene su lugar en la historia del cine. Es, probablemente, la escena más importante de los 50 años de Bond, aunque no la única que merece la pena subrayar. El magnate proyecta la tipología de villano “quirúrgico”, que parece tener todo bajo control e ir muy por delante de todo el mundo. Es, a su vez, parte esencial del elenco de personajes y artilugio como deus ex machina utilizado por los guionistas para informar al público (y a Bond) de sus verdaderas intenciones. Resulta paradójico ver cómo Aric Goldfinger supera a la mismísima organización SPECTRA en carisma. La inquietante tranquilidad con la que lleva a cabo sus planes, contrasta con la extrema competitividad que atesora, su auténtico talón de Aquiles. Todo un personaje, loco y visionario a partes iguales, con el que no será difícil empatizar, de alguna forma, también loca.
El magnate proyecta la tipología de villano “quirúrgico”, que parece tener todo bajo control e ir muy por delante de todo el mundo. Es, a su vez, parte esencial del elenco de personajes y artilugio como deus ex machina utilizado por los guionistas para informar al público (y a Bond) de sus verdaderas intenciones. Resulta paradójico ver cómo Aric Goldfinger supera a la mismísima organización SPECTRA en carisma. La inquietante tranquilidad con la que lleva a cabo sus planes, contrasta con la extrema competitividad que atesora, su auténtico talón de Aquiles. Todo un personaje, loco y visionario a partes iguales, con el que no será difícil empatizar, de alguna forma, también loca. No es cuestión de señalar a James Bond contra Goldfinger como una película perfecta, no lo es. Tampoco es incontestable su ya tradicional posición, casi unánime por parte de la crítica, del mejor Bond de todos los tiempos, como ya hemos indicado. Pero no se trata de eso. Más bien consiste en recordar su valor como referencia, por ser aquella a la que se ha vuelto una y otra vez cuando la saga se ha perdido.
No es cuestión de señalar a James Bond contra Goldfinger como una película perfecta, no lo es. Tampoco es incontestable su ya tradicional posición, casi unánime por parte de la crítica, del mejor Bond de todos los tiempos, como ya hemos indicado. Pero no se trata de eso. Más bien consiste en recordar su valor como referencia, por ser aquella a la que se ha vuelto una y otra vez cuando la saga se ha perdido. Curtis Hanson (1945-2016) tiene un lugar asegurado en la Historia del Cine gracias a un clásico del neonoir como L.A. Confidential (1997), adaptación de la novela de James Ellroy que llevaron a cabo el propio Hanson y Brian Helgeland, y con la que obtuvieron el Oscar al mejor guion adaptado. Aunque L.A. Confidential me parece una auténtica joya y un magnífico homenaje al cine negro de los años 40, confieso que siento especial debilidad por su siguiente película, Jóvenes prodigiosos, basada en una novela de Michael Chabon, que se centra en la figura de un escritor en decadencia, reconvertido en profesor de escritura creativa en Pittsburgh (Pennsylvania), ciudad que se convierte en un personaje más de la historia.
Curtis Hanson (1945-2016) tiene un lugar asegurado en la Historia del Cine gracias a un clásico del neonoir como L.A. Confidential (1997), adaptación de la novela de James Ellroy que llevaron a cabo el propio Hanson y Brian Helgeland, y con la que obtuvieron el Oscar al mejor guion adaptado. Aunque L.A. Confidential me parece una auténtica joya y un magnífico homenaje al cine negro de los años 40, confieso que siento especial debilidad por su siguiente película, Jóvenes prodigiosos, basada en una novela de Michael Chabon, que se centra en la figura de un escritor en decadencia, reconvertido en profesor de escritura creativa en Pittsburgh (Pennsylvania), ciudad que se convierte en un personaje más de la historia.



 Franco Nero es uno de los rostros más característicos del western europeo. El año pasado pudimos verlo en una pequeña aparición en la ya clásica Django desencadenado (Django Unchained, Quentin Tarantino, 2012). Se trataba de un pequeño guiño u homenaje que Tarantino le rendía a una de las mejores películas de Sergio Corbucci, Django (1966). Pues bien, diez años después de interpretar a ese desconocido que arrastra un mugriento ataúd, Nero protagonizó otro western no menos salvaje y atávico, pero crepuscular, en el que encarnaba a un mestizo que regresaba a su pueblo natal tras la Guerra de Secesión y lo encontraba azotado por una plaga de peste y regido con mano de hierro por un cacique sudista llamado Caldwell (Donald O’Brien). En esta ocasión, el nombre del personaje interpretado por Nero era Keoma.
Franco Nero es uno de los rostros más característicos del western europeo. El año pasado pudimos verlo en una pequeña aparición en la ya clásica Django desencadenado (Django Unchained, Quentin Tarantino, 2012). Se trataba de un pequeño guiño u homenaje que Tarantino le rendía a una de las mejores películas de Sergio Corbucci, Django (1966). Pues bien, diez años después de interpretar a ese desconocido que arrastra un mugriento ataúd, Nero protagonizó otro western no menos salvaje y atávico, pero crepuscular, en el que encarnaba a un mestizo que regresaba a su pueblo natal tras la Guerra de Secesión y lo encontraba azotado por una plaga de peste y regido con mano de hierro por un cacique sudista llamado Caldwell (Donald O’Brien). En esta ocasión, el nombre del personaje interpretado por Nero era Keoma. Quien dirigió este casi último western europeo fue alguien curtido precisamente en los decorados del género, Enzo G. Castellari, prolífico director (todavía en activo; su último trabajo, Caribbean Basterds, es de 2010) que pasó del western al cine bélico y de ahí al policiaco, como otros directores italianos de la época. Ahora bien, si hoy en día recordamos a Castellari es, más que por sus propias películas, por el hecho de que Tarantino lo haya convertido en uno de sus maestros. De hecho, Malditos bastardos (Inglourious Basterds, 2009) tomaba prestado el título del de una de las películas bélicas de Castellari, Aquel maldito tren blindado (Quel maledetto treno blindato, 1978), conocida en inglés como The Inglorious Bastards.
Quien dirigió este casi último western europeo fue alguien curtido precisamente en los decorados del género, Enzo G. Castellari, prolífico director (todavía en activo; su último trabajo, Caribbean Basterds, es de 2010) que pasó del western al cine bélico y de ahí al policiaco, como otros directores italianos de la época. Ahora bien, si hoy en día recordamos a Castellari es, más que por sus propias películas, por el hecho de que Tarantino lo haya convertido en uno de sus maestros. De hecho, Malditos bastardos (Inglourious Basterds, 2009) tomaba prestado el título del de una de las películas bélicas de Castellari, Aquel maldito tren blindado (Quel maledetto treno blindato, 1978), conocida en inglés como The Inglorious Bastards. Keoma es, sin duda, la obra maestra del cine de Castellari, que, aunque en muchas ocasiones convierte la necesidad y la ausencia de medios en soluciones imaginativas, en otras, como ocurre en Aquel maldito tren blindado, se le notan demasiado los costurones. En el desarrollo argumental, Keoma no es distinta a muchos otros westerns: pistolero que regresa a su pueblo e impone su justicia a diestro y a siniestro. Es en los detalles donde se nota la carpintería de Castellari: una plaga de peste, un pueblo en cuarentena, un amigo del pasado, la condición mestiza del héroe, su familia adoptiva, un cacique racista y otros elementos que configuran un cóctel realmente explosivo.
Keoma es, sin duda, la obra maestra del cine de Castellari, que, aunque en muchas ocasiones convierte la necesidad y la ausencia de medios en soluciones imaginativas, en otras, como ocurre en Aquel maldito tren blindado, se le notan demasiado los costurones. En el desarrollo argumental, Keoma no es distinta a muchos otros westerns: pistolero que regresa a su pueblo e impone su justicia a diestro y a siniestro. Es en los detalles donde se nota la carpintería de Castellari: una plaga de peste, un pueblo en cuarentena, un amigo del pasado, la condición mestiza del héroe, su familia adoptiva, un cacique racista y otros elementos que configuran un cóctel realmente explosivo. En realidad, como ha apuntado Antonio Bruschini, Keoma parece, por el uso de la fotografía, una película ambientada en la Edad Media, un “western medieval”, idea que viene subrayada por la plaga de peste que está asolando el pueblo y por la aparición del personaje de la hechicera (Gabriella Giacobbe), inspirado, según el director, en El séptimo sello (Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1956). Otro rasgo muy llamativo, pero evidente, son las similitudes entre el personaje de Keoma y Jesucristo, no solo por el físico, sino también por la sesión de tortura a la que lo someten los hombres de Caldwell, con crucifixión incluida. Según Bruschini, “es un western gótico y místico, violento y surrealista al mismo tiempo, del todo atípico. Quizá involuntariamente, Keoma, precisamente por su visión lúgubre de un Oeste tétrico y desolado, refleja simbólicamente el dolor de su autor por el fin del western all’ italiana, decretando así una especie de apasionada elegía”.
En realidad, como ha apuntado Antonio Bruschini, Keoma parece, por el uso de la fotografía, una película ambientada en la Edad Media, un “western medieval”, idea que viene subrayada por la plaga de peste que está asolando el pueblo y por la aparición del personaje de la hechicera (Gabriella Giacobbe), inspirado, según el director, en El séptimo sello (Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1956). Otro rasgo muy llamativo, pero evidente, son las similitudes entre el personaje de Keoma y Jesucristo, no solo por el físico, sino también por la sesión de tortura a la que lo someten los hombres de Caldwell, con crucifixión incluida. Según Bruschini, “es un western gótico y místico, violento y surrealista al mismo tiempo, del todo atípico. Quizá involuntariamente, Keoma, precisamente por su visión lúgubre de un Oeste tétrico y desolado, refleja simbólicamente el dolor de su autor por el fin del western all’ italiana, decretando así una especie de apasionada elegía”. En plena agonía del western, no solo del europeo, Castellari logra recombinar las piezas típicas del género para ofrecer una película brutal y obsesiva, en un ambiente infernal y desesperado. Así, el tiroteo final, que es un enfrentamiento cainita, se desarrolla simultáneamente al parto de Lisa (Olga Karlatos). Keoma cuenta, además, con la interpretación de Woody Strode, uno de los grandes nombres del cine de John Ford. Además, la película de Castellari admite una admite también una interpretación en clave marxista, como El halcón y la presa (La resa dei conti, 1966) o Cara a cara (Faccia a faccia, 1967), de Sergio Sollima.
En plena agonía del western, no solo del europeo, Castellari logra recombinar las piezas típicas del género para ofrecer una película brutal y obsesiva, en un ambiente infernal y desesperado. Así, el tiroteo final, que es un enfrentamiento cainita, se desarrolla simultáneamente al parto de Lisa (Olga Karlatos). Keoma cuenta, además, con la interpretación de Woody Strode, uno de los grandes nombres del cine de John Ford. Además, la película de Castellari admite una admite también una interpretación en clave marxista, como El halcón y la presa (La resa dei conti, 1966) o Cara a cara (Faccia a faccia, 1967), de Sergio Sollima. De todas maneras, y para concluir, me gustaría subrayar dos elementos muy llamativos de Keoma. En primer lugar, la música de los hermanos De Angelis, que tratan de recrear las voces y estilos de Joan Baez, Leonard Cohen y Bob Dylan. En segundo lugar, el uso de la cámara, que es magistral en algunos momentos, como cuando Keoma cuenta con los dedos en plano subjetivo, o, sobre todo, en la primera escena, antes de los títulos de crédito, cuando Castellari se atreve a realizar un flashback en un mismo plano: Keoma regresa y se encuentra con la hechicera, y allí mismo, sin corte alguno, la cámara gira y muestra a un bebé que era el propio Keoma.
De todas maneras, y para concluir, me gustaría subrayar dos elementos muy llamativos de Keoma. En primer lugar, la música de los hermanos De Angelis, que tratan de recrear las voces y estilos de Joan Baez, Leonard Cohen y Bob Dylan. En segundo lugar, el uso de la cámara, que es magistral en algunos momentos, como cuando Keoma cuenta con los dedos en plano subjetivo, o, sobre todo, en la primera escena, antes de los títulos de crédito, cuando Castellari se atreve a realizar un flashback en un mismo plano: Keoma regresa y se encuentra con la hechicera, y allí mismo, sin corte alguno, la cámara gira y muestra a un bebé que era el propio Keoma. La violencia, en su forma artística, puede atraer tanto como llevar a rechazarla. Depende, obviamente, de de dos factores, los cuales no siempre se unen: por un lado de su valor en el conjunto fílmico, por otro de nuestros gustos personales. Este segundo caso, debido a su estar en conexión con el ámbito personal, no puede ser la base de juicio estético o tan solo moral de una obra: que a nosotros nos guste algo o menos no es razón clara y bastante para afirmar que esta es buena o mala. Lo que tenemos que hacer, entonces, no en cuanto espectadores (aquí el elemento personal está autorizado, por supuesto) sino como analizadores, es intentar descifrar el elemento “violencia” en su función narrativa, estética y, por supuesto, comunicativa. Una vez que hayamos aceptado intentar contestar, las respuestas serán las que nos guiarán hacia una apreciación neutra del producto fílmico, lo cual no se reducirá simplemente a una de sus muchas características (en el caso de que, se espera, tenga más de una), sino que unirá todos los elementos para llegar a un juicio final capaz de alejarse del simple gusto personal y de abrazar una visión más pura de lo que la obra intenta ser.
La violencia, en su forma artística, puede atraer tanto como llevar a rechazarla. Depende, obviamente, de de dos factores, los cuales no siempre se unen: por un lado de su valor en el conjunto fílmico, por otro de nuestros gustos personales. Este segundo caso, debido a su estar en conexión con el ámbito personal, no puede ser la base de juicio estético o tan solo moral de una obra: que a nosotros nos guste algo o menos no es razón clara y bastante para afirmar que esta es buena o mala. Lo que tenemos que hacer, entonces, no en cuanto espectadores (aquí el elemento personal está autorizado, por supuesto) sino como analizadores, es intentar descifrar el elemento “violencia” en su función narrativa, estética y, por supuesto, comunicativa. Una vez que hayamos aceptado intentar contestar, las respuestas serán las que nos guiarán hacia una apreciación neutra del producto fílmico, lo cual no se reducirá simplemente a una de sus muchas características (en el caso de que, se espera, tenga más de una), sino que unirá todos los elementos para llegar a un juicio final capaz de alejarse del simple gusto personal y de abrazar una visión más pura de lo que la obra intenta ser.
 Más de medio siglo ha pasado desde el estreno de L’Atalante (1934), filme que consumió el último aliento de la quebradiza salud de su director, Jean Vigo. Vigo no vivió los avatares que su único largometraje experimentó luego de su muerte, cuando la productora Gaumont mutiló y cambió el montaje original para hacerla más atractiva. Renombrada Le Chaland qui passe y con una ligera cancioncilla de moda incluida, el filme no tuvo el éxito que se esperaba. L’Atalante vivió en las sombras hasta que en los años 50 los cineclubes franceses comienzan a dimensionar la figura de su creador y 57 años después –en 1985- se recupera una copia del metraje original sin editar y se realiza una reconstrucción fiel a su visión.
Más de medio siglo ha pasado desde el estreno de L’Atalante (1934), filme que consumió el último aliento de la quebradiza salud de su director, Jean Vigo. Vigo no vivió los avatares que su único largometraje experimentó luego de su muerte, cuando la productora Gaumont mutiló y cambió el montaje original para hacerla más atractiva. Renombrada Le Chaland qui passe y con una ligera cancioncilla de moda incluida, el filme no tuvo el éxito que se esperaba. L’Atalante vivió en las sombras hasta que en los años 50 los cineclubes franceses comienzan a dimensionar la figura de su creador y 57 años después –en 1985- se recupera una copia del metraje original sin editar y se realiza una reconstrucción fiel a su visión. Aunque la obra de Vigo es posterior a la corriente impresionista del cine francés, denota también la influencia de esta escuela cinematográfica. Elementos como el uso de exteriores, la iluminación natural, las emociones como elemento central en el desarrollo de la acción y los personajes e incluso ciertos referentes visuales que lo acercan al impresionismo pictórico, como el plano general de los silos por donde pasan los novios en su caminata nupcial hacia la barcaza, que recuerda los famosos silos o grainstacks de Claude Monet. De igual forma, el uso de escenas de codificación simbólica u onírica – utilizadas en el impresionismo para recrear sueños, fantasías y subjetividades- se utiliza aquí como instrumento poético para ilustrar la eterna lucha entre libertad individual y colectiva con la representación de la sociedad como construcción hierática que coarta las libertades del ser o los conflictos internos de sus personajes.
Aunque la obra de Vigo es posterior a la corriente impresionista del cine francés, denota también la influencia de esta escuela cinematográfica. Elementos como el uso de exteriores, la iluminación natural, las emociones como elemento central en el desarrollo de la acción y los personajes e incluso ciertos referentes visuales que lo acercan al impresionismo pictórico, como el plano general de los silos por donde pasan los novios en su caminata nupcial hacia la barcaza, que recuerda los famosos silos o grainstacks de Claude Monet. De igual forma, el uso de escenas de codificación simbólica u onírica – utilizadas en el impresionismo para recrear sueños, fantasías y subjetividades- se utiliza aquí como instrumento poético para ilustrar la eterna lucha entre libertad individual y colectiva con la representación de la sociedad como construcción hierática que coarta las libertades del ser o los conflictos internos de sus personajes. La mayor parte del metraje es puro cine narrativo, estableciendo puntos de giro donde se intercalan escenas de contenido simbólico, que crean una ruptura con la realidad diegética y con la gramática cinematográfica. Por un lado, el realismo naturalista dominante se establece sobre los lineamientos del cine-ojo, del cine-verdad que denota la libertad del ser, la búsqueda de los sueños -decisión de Juliette de irse- y la franqueza de una vida libre; y por otro lado, el presagio en forma de alegoría, alertando sobre la gruesa sombra de la sociedad -en las críticas, en la imagen mayestática de una mujer obrera, la desaparición de Juliette en la niebla de las dudas o en la danza subacuática de Jean, secuencias construidas sobre códigos de representación visual simbólicos. Cabe señalar que, además, estas secuencias de carácter surreal van casi siempre acompañadas de una niebla densa y tienen una especie de carácter premonitorio respecto al futuro de los personajes.
La mayor parte del metraje es puro cine narrativo, estableciendo puntos de giro donde se intercalan escenas de contenido simbólico, que crean una ruptura con la realidad diegética y con la gramática cinematográfica. Por un lado, el realismo naturalista dominante se establece sobre los lineamientos del cine-ojo, del cine-verdad que denota la libertad del ser, la búsqueda de los sueños -decisión de Juliette de irse- y la franqueza de una vida libre; y por otro lado, el presagio en forma de alegoría, alertando sobre la gruesa sombra de la sociedad -en las críticas, en la imagen mayestática de una mujer obrera, la desaparición de Juliette en la niebla de las dudas o en la danza subacuática de Jean, secuencias construidas sobre códigos de representación visual simbólicos. Cabe señalar que, además, estas secuencias de carácter surreal van casi siempre acompañadas de una niebla densa y tienen una especie de carácter premonitorio respecto al futuro de los personajes. Juliette se levanta y sale a caminar en un hermoso plano general sobre la cubierta del barco, rodeada de una bruma densa que la coloca como un espectro blanco y vaporoso sobre la negra marea donde se mueve el barco. Camina sobre el barco y la cámara sigue esta composición de extraordinaria poesía, Jean observa y ella sigue caminando. La cámara sube y podemos ver un cielo borrascoso, lleno de nubes, y la par que se descubre en un travelling lateral la imagen en contrapicado de una anciana con un niño tomado del brazo. La iluminación antinatural cae en sus rostros, mientras la señora se persigna invocando a la divinidad. En la misma posición que antes estaba la comitiva, se encuentra este personaje con el niño, con la diferencia que ya no se mira desde el barco con un punto de vista a la altura de los ojos, sino desde un contrapicado que convierte a este personaje mágico, surreal y definitivamente obrero, en un mal augurio o una sombra larga y solemne que se cierne sobre la pareja. Jean y Juliette luchan solapadamente contra un mundo que ha quedado en tierra, pero también llevan con ellos al tío Jules, quien ya se había persignado cerca de la iglesia y resume en su personaje todo lo que pueden temer y a la vez perder la joven pareja en su camino.
Juliette se levanta y sale a caminar en un hermoso plano general sobre la cubierta del barco, rodeada de una bruma densa que la coloca como un espectro blanco y vaporoso sobre la negra marea donde se mueve el barco. Camina sobre el barco y la cámara sigue esta composición de extraordinaria poesía, Jean observa y ella sigue caminando. La cámara sube y podemos ver un cielo borrascoso, lleno de nubes, y la par que se descubre en un travelling lateral la imagen en contrapicado de una anciana con un niño tomado del brazo. La iluminación antinatural cae en sus rostros, mientras la señora se persigna invocando a la divinidad. En la misma posición que antes estaba la comitiva, se encuentra este personaje con el niño, con la diferencia que ya no se mira desde el barco con un punto de vista a la altura de los ojos, sino desde un contrapicado que convierte a este personaje mágico, surreal y definitivamente obrero, en un mal augurio o una sombra larga y solemne que se cierne sobre la pareja. Jean y Juliette luchan solapadamente contra un mundo que ha quedado en tierra, pero también llevan con ellos al tío Jules, quien ya se había persignado cerca de la iglesia y resume en su personaje todo lo que pueden temer y a la vez perder la joven pareja en su camino. La historia se inicia en una especie de «reformatorio» signado por el desorden, y a la espera de un egreso que conduce a la pena capital. Akbar es acusado de la muerte de su novia, cumple 18 años y es trasladado a una prisión de adultos; en breve será colgado, a menos que el padre de la víctima otorgue su clemencia. Su amigo A’la saldrá del centro de reclusión juvenil para, junto a la hermana del condenado, intentar obtener el perdón. El damnificado se niega a pesar de la insistencia, el resto del film acarreará algunas sorpresas.
La historia se inicia en una especie de «reformatorio» signado por el desorden, y a la espera de un egreso que conduce a la pena capital. Akbar es acusado de la muerte de su novia, cumple 18 años y es trasladado a una prisión de adultos; en breve será colgado, a menos que el padre de la víctima otorgue su clemencia. Su amigo A’la saldrá del centro de reclusión juvenil para, junto a la hermana del condenado, intentar obtener el perdón. El damnificado se niega a pesar de la insistencia, el resto del film acarreará algunas sorpresas.


 Este cortometraje del director español Antonio Mercero ha tenido el honor de haberse convertido en uno de los cortos que mayor repercusión de crítica y público ha conseguido en la historia del cine de este país. En cuanto a la crítica, fueron numerosos los premios internacionales conseguidos en su momento, entre ellos el Emmy al mejor telefilm; en cuanto al público, financiado por la televisión pública española y difundido a través de ese medio por primera vez el 13 de diciembre de 1972, originó en muchos ciudadanos tal impacto e inquietud que durante bastante tiempo se intentaba evitar la llamada a través de cabinas telefónicas públicas, ante el temor de quedar encerrados en las mismas. Todavía, si se pregunta a quien tuvo la oportunidad de deleitarse y aterrorizarse con este estreno, recuerda con claridad la claustrofobia e inquietud padecida, además del tono en el que vieron la película: en blanco y negro. En realidad, fue rodada en color, con un intenso tono rojizo amenazador de la propia cabina, pero el dato nos sirve para acercarnos al bajo desarrollo económico que se había alcanzado en ese momento en el país, todavía en la era de la dictadura franquista, grisácea y opaca, que si bien empezó en aquellos años su emisión televisiva en color con esporádicos acontecimientos, la nueva técnica no se implantó completamente hasta 1977. Tampoco el poder hizo ascos al éxito del producto que había financiado, aprovechándolo como un logro del régimen, tal y como hizo con eventos de tanta envergadura como un primer premio del Festival de Eurovisión o la medalla de oro en unas olimpiadas de invierno.
Este cortometraje del director español Antonio Mercero ha tenido el honor de haberse convertido en uno de los cortos que mayor repercusión de crítica y público ha conseguido en la historia del cine de este país. En cuanto a la crítica, fueron numerosos los premios internacionales conseguidos en su momento, entre ellos el Emmy al mejor telefilm; en cuanto al público, financiado por la televisión pública española y difundido a través de ese medio por primera vez el 13 de diciembre de 1972, originó en muchos ciudadanos tal impacto e inquietud que durante bastante tiempo se intentaba evitar la llamada a través de cabinas telefónicas públicas, ante el temor de quedar encerrados en las mismas. Todavía, si se pregunta a quien tuvo la oportunidad de deleitarse y aterrorizarse con este estreno, recuerda con claridad la claustrofobia e inquietud padecida, además del tono en el que vieron la película: en blanco y negro. En realidad, fue rodada en color, con un intenso tono rojizo amenazador de la propia cabina, pero el dato nos sirve para acercarnos al bajo desarrollo económico que se había alcanzado en ese momento en el país, todavía en la era de la dictadura franquista, grisácea y opaca, que si bien empezó en aquellos años su emisión televisiva en color con esporádicos acontecimientos, la nueva técnica no se implantó completamente hasta 1977. Tampoco el poder hizo ascos al éxito del producto que había financiado, aprovechándolo como un logro del régimen, tal y como hizo con eventos de tanta envergadura como un primer premio del Festival de Eurovisión o la medalla de oro en unas olimpiadas de invierno. El cortometraje, partiendo de un guion del mismo Antonio Mercero y de José Luis Garci, arranca, en un plano cenital de una calle de Madrid, con la llegada de un camión cargado con una cabina telefónica para su instalación. La cámara pasa al plano detalle de su montaje, con el anclaje en el suelo, limpieza de cristales y apertura de puerta, que queda entornada, mientras los operarios se retiran despreocupadamente. Con dos travellings laterales de ida y de vuelta, vemos cómo el camión se va, mientras la cabina permanece expectante, casi respirando ansiosamente a la caza de su víctima. Es temprano, los niños van al colegio, los padres al trabajo, y entre idas y venidas, llega la presa, ni más ni menos que el personaje interpretado por José Luis López Vázquez, que entra en la nueva instalación, intenta hacer una llamada, interín, vemos a la puerta cerrarse, certificado audiblemente por un “click”, que terminará resultando fatídico.
El cortometraje, partiendo de un guion del mismo Antonio Mercero y de José Luis Garci, arranca, en un plano cenital de una calle de Madrid, con la llegada de un camión cargado con una cabina telefónica para su instalación. La cámara pasa al plano detalle de su montaje, con el anclaje en el suelo, limpieza de cristales y apertura de puerta, que queda entornada, mientras los operarios se retiran despreocupadamente. Con dos travellings laterales de ida y de vuelta, vemos cómo el camión se va, mientras la cabina permanece expectante, casi respirando ansiosamente a la caza de su víctima. Es temprano, los niños van al colegio, los padres al trabajo, y entre idas y venidas, llega la presa, ni más ni menos que el personaje interpretado por José Luis López Vázquez, que entra en la nueva instalación, intenta hacer una llamada, interín, vemos a la puerta cerrarse, certificado audiblemente por un “click”, que terminará resultando fatídico. El cortometraje, de 34 minutos, se divide en dos partes: la primera ya esbozada, con el momento del encierro del protagonista en la cabina y el circo que se monta a su alrededor, y una segunda, una extraña road-movie por las calles de Madrid, sus alrededores y extrarradios, además de por unas turbias, oscuras y subterráneas instalaciones que sirven maravillosamente para pasar del estupor al terror y, prácticamente, a la ciencia ficción, bajo los sones de El Triunfo de Afrodita de Karl Orff.
El cortometraje, de 34 minutos, se divide en dos partes: la primera ya esbozada, con el momento del encierro del protagonista en la cabina y el circo que se monta a su alrededor, y una segunda, una extraña road-movie por las calles de Madrid, sus alrededores y extrarradios, además de por unas turbias, oscuras y subterráneas instalaciones que sirven maravillosamente para pasar del estupor al terror y, prácticamente, a la ciencia ficción, bajo los sones de El Triunfo de Afrodita de Karl Orff. La ciudad, en cuanto organismo no biológico, tiene una serie de estructuras internas que ponen de manifiesto su voluntad irreal de construirse como elemento natural, producto del pensamiento humano. El conjunto urbano, de todas formas, no parte de una visión abstracta que se sitúa fuera de la normalidad de lo animal, o sea de la constitución genética (y no solo) que es parte de nuestro ser; la ciudad, objeto intelectual, remonta a los grupos mínimos que se presentan en las agrupaciones tanto de simios como de hormigas. Quizás nazca, esta idea, de la necesidad de vivir y sobrevivir, según la idea que nos hace pensar que al aumentar el tamaño del grupo de casas, aumenta también el valor positivo de la ciudad, ya que habrá más oportunidades para que la especie siga viviendo (más trabajo, más comida, más servicios y más parejas); sin embargo, cuanto más aumente el número de personas que viven en un mismo lugar, tanto más alto será el número de crímenes que se cumplan allí. Producto de la voluntad de colaboración, la ciudad es, entonces, también el lugar perfecto para cumplir aquellas acciones que se sitúan fuera de lo legal.
La ciudad, en cuanto organismo no biológico, tiene una serie de estructuras internas que ponen de manifiesto su voluntad irreal de construirse como elemento natural, producto del pensamiento humano. El conjunto urbano, de todas formas, no parte de una visión abstracta que se sitúa fuera de la normalidad de lo animal, o sea de la constitución genética (y no solo) que es parte de nuestro ser; la ciudad, objeto intelectual, remonta a los grupos mínimos que se presentan en las agrupaciones tanto de simios como de hormigas. Quizás nazca, esta idea, de la necesidad de vivir y sobrevivir, según la idea que nos hace pensar que al aumentar el tamaño del grupo de casas, aumenta también el valor positivo de la ciudad, ya que habrá más oportunidades para que la especie siga viviendo (más trabajo, más comida, más servicios y más parejas); sin embargo, cuanto más aumente el número de personas que viven en un mismo lugar, tanto más alto será el número de crímenes que se cumplan allí. Producto de la voluntad de colaboración, la ciudad es, entonces, también el lugar perfecto para cumplir aquellas acciones que se sitúan fuera de lo legal.
 Las obras maestras son numéricamente pocas. Es una cuestión de carácter lógico, ya que cada una necesita tiempo y esfuerzo para ser producida. Piénsese en Kubrik y el diminuto total de sus películas, lo cual nada significa si de la calidad de cada una de sus películas hablamos. Sin embargo, hay autores que producen cierto número bastante alto (o tan solo “normal”, signifique esta palabra lo que signifique) dentro del cual se encuentra una serie de productos que ya forman parte de la historia quizás no del cine pero sí de su género. Y, dentro del conjunto de obras de alta calidad, en las que se vislumbra una serie de elementos que se repiten (demostración de que el autor está intentando construir un diálogo con el público para mostrar su punto de vista), a veces hay un producto que resulta ser no solo de buena hechura, sino que llega a ser una obra maestra. Y es que, a veces, filmes de este tipo parecen nacer en el momento errado y sufrir así –injustamente– un fracaso tanto de público como de crítica.
Las obras maestras son numéricamente pocas. Es una cuestión de carácter lógico, ya que cada una necesita tiempo y esfuerzo para ser producida. Piénsese en Kubrik y el diminuto total de sus películas, lo cual nada significa si de la calidad de cada una de sus películas hablamos. Sin embargo, hay autores que producen cierto número bastante alto (o tan solo “normal”, signifique esta palabra lo que signifique) dentro del cual se encuentra una serie de productos que ya forman parte de la historia quizás no del cine pero sí de su género. Y, dentro del conjunto de obras de alta calidad, en las que se vislumbra una serie de elementos que se repiten (demostración de que el autor está intentando construir un diálogo con el público para mostrar su punto de vista), a veces hay un producto que resulta ser no solo de buena hechura, sino que llega a ser una obra maestra. Y es que, a veces, filmes de este tipo parecen nacer en el momento errado y sufrir así –injustamente– un fracaso tanto de público como de crítica.
 Esta nueva versión del clásico de John Ford, de 1939, es una película de carretera al estilo del Viejo Oeste. La carretera está constituida por los primitivos caminos que conectaban los pueblitos y las postas de reposo en el medio; la diligencia es el vehículo, conducido por arriesgados cocheros, acompañados de algún guarda armado en el pescante; los pasajeros experimentan en el filme el viaje de sus vidas, una jornada de transformación, de revelación y de iluminación; el camino atraviesa los ambientes que aportan las circunstancias necesarias para las transformaciones, junto con los personajes que van apareciendo a medida que el viaje transcurre.
Esta nueva versión del clásico de John Ford, de 1939, es una película de carretera al estilo del Viejo Oeste. La carretera está constituida por los primitivos caminos que conectaban los pueblitos y las postas de reposo en el medio; la diligencia es el vehículo, conducido por arriesgados cocheros, acompañados de algún guarda armado en el pescante; los pasajeros experimentan en el filme el viaje de sus vidas, una jornada de transformación, de revelación y de iluminación; el camino atraviesa los ambientes que aportan las circunstancias necesarias para las transformaciones, junto con los personajes que van apareciendo a medida que el viaje transcurre.


 Tres grandes fuerzas turbulentas tiene la vida, que se manifiestan como un atractivo remolino que atrapa a los seres humanos en caóticas espirales. En la simbología tradicional cristiana, algo desprestigiada por la modernidad, ellas son el demonio, el mundo y la carne, los tres enemigos del hombre: la malicia del razonamiento licencioso; el atractivo de las riquezas y de lo material y el dulce encantamiento de las energías sexuales desbordadas. Cuando se vive bajo la atracción de estas fuerzas se disfruta de la dolce vita, un espacio sin compromisos, en el cual no se aplican las severas admoniciones de la normalidad, ya que se vive según el instante, con entera disposición para aprovechar las oportunidades, sin atenerse mucho en las consecuencias.
Tres grandes fuerzas turbulentas tiene la vida, que se manifiestan como un atractivo remolino que atrapa a los seres humanos en caóticas espirales. En la simbología tradicional cristiana, algo desprestigiada por la modernidad, ellas son el demonio, el mundo y la carne, los tres enemigos del hombre: la malicia del razonamiento licencioso; el atractivo de las riquezas y de lo material y el dulce encantamiento de las energías sexuales desbordadas. Cuando se vive bajo la atracción de estas fuerzas se disfruta de la dolce vita, un espacio sin compromisos, en el cual no se aplican las severas admoniciones de la normalidad, ya que se vive según el instante, con entera disposición para aprovechar las oportunidades, sin atenerse mucho en las consecuencias. Marcelo Mastroianni es el protagonista, encarna a Marcelo, un periodista que conoce a todo el mundo, que está cubriendo todo lo que sucede, que es envidiado por sus colegas y adorado por sus fotógrafos y colaboradores por su desparpajo y habilidad. Su cara atractiva, su sonrisa, sus gestos, sus frases ocurrentes, llenan la película y sirven de eje conductor, de manera que el espectador se va identificando, se va interesando por este hombre tan afortunado y tan perturbado, que tiene tiempo para todo, menos para dormir y para comportarse normalmente. En una semana impetuosa se relaciona con cinco o seis bellas mujeres; se acerca sentimentalmente a su padre, a quien poco o nada conocía; experimenta por instantes el misticismo al escuchar una obra de Bach interpretada por su mentor y amigo admirado; se relaciona con el mundo superficial del espectáculo y de la moda; participa en fiestas orgiásticas de la clase alta; presencia la muerte; experimenta el machismo y se acerca a la soledad y a la ternura. Da la impresión, y esta puede ser la esencia de la dolce vita, que nada le afecta, que nada aprende, que simplemente existe, vive y experimenta, sin realmente caer en cuenta.
Marcelo Mastroianni es el protagonista, encarna a Marcelo, un periodista que conoce a todo el mundo, que está cubriendo todo lo que sucede, que es envidiado por sus colegas y adorado por sus fotógrafos y colaboradores por su desparpajo y habilidad. Su cara atractiva, su sonrisa, sus gestos, sus frases ocurrentes, llenan la película y sirven de eje conductor, de manera que el espectador se va identificando, se va interesando por este hombre tan afortunado y tan perturbado, que tiene tiempo para todo, menos para dormir y para comportarse normalmente. En una semana impetuosa se relaciona con cinco o seis bellas mujeres; se acerca sentimentalmente a su padre, a quien poco o nada conocía; experimenta por instantes el misticismo al escuchar una obra de Bach interpretada por su mentor y amigo admirado; se relaciona con el mundo superficial del espectáculo y de la moda; participa en fiestas orgiásticas de la clase alta; presencia la muerte; experimenta el machismo y se acerca a la soledad y a la ternura. Da la impresión, y esta puede ser la esencia de la dolce vita, que nada le afecta, que nada aprende, que simplemente existe, vive y experimenta, sin realmente caer en cuenta. Roma es la ciudad protagonista. Al comenzar el filme, una figura de Cristo es transportada en helicóptero por los aires de la ciudad, con las manos extendidas, atravesando lugares simbólicos (las ruinas de las termas de Caracalla, los nuevos barrios, la ciudad antigua y el Vaticano). Es un Cristo de cemento, sin poder real, que se mueve según los caprichos y los medios modernos del hombre; que no se asienta en los corazones, apenas cabe en las noticias superficiales de un periodista sensacionalista. La Virgen, la tradicional Madonna de esta católica ciudad es la aparición falsa a unos niños entrenados para engañar a los incautos, un objeto del show business, que se filma como espectáculo de masas. En la Roma de la dolce vita se vive en fiestas nocturnas, en las calles a ritmos veloces, en el chismorreo o en los cabarets. No es la vida de las casas de familia ni la del comercio o la del trabajo; tampoco la del estudio o la de la ciencia. El personaje, en apariencia, más sensato de esta loca ciudad y de esta película, el intelectual Steiner, de aspecto reposado, musical y familiar, escoge inesperadamente la locura del suicidio y la violencia contra sus hijos. Quizás si se hubiera alineado con los principios de la dolce vita desenfrenada no hubiera caído en las redes depresivas del que todo lo tiene y todo lo sabe, pero sin hallar real sentido en ello. El padre de Marcelo, un hombre de pueblo, dicharachero y sin aparentes complejos, que pasa fugazmente por la Roma de su hijo, se acerca a ella con fruición y luego se aleja súbitamente, casi con miedo, cuando cae en la cuenta de que ya no es hombre capaz de vivir las turbulencias romanas.
Roma es la ciudad protagonista. Al comenzar el filme, una figura de Cristo es transportada en helicóptero por los aires de la ciudad, con las manos extendidas, atravesando lugares simbólicos (las ruinas de las termas de Caracalla, los nuevos barrios, la ciudad antigua y el Vaticano). Es un Cristo de cemento, sin poder real, que se mueve según los caprichos y los medios modernos del hombre; que no se asienta en los corazones, apenas cabe en las noticias superficiales de un periodista sensacionalista. La Virgen, la tradicional Madonna de esta católica ciudad es la aparición falsa a unos niños entrenados para engañar a los incautos, un objeto del show business, que se filma como espectáculo de masas. En la Roma de la dolce vita se vive en fiestas nocturnas, en las calles a ritmos veloces, en el chismorreo o en los cabarets. No es la vida de las casas de familia ni la del comercio o la del trabajo; tampoco la del estudio o la de la ciencia. El personaje, en apariencia, más sensato de esta loca ciudad y de esta película, el intelectual Steiner, de aspecto reposado, musical y familiar, escoge inesperadamente la locura del suicidio y la violencia contra sus hijos. Quizás si se hubiera alineado con los principios de la dolce vita desenfrenada no hubiera caído en las redes depresivas del que todo lo tiene y todo lo sabe, pero sin hallar real sentido en ello. El padre de Marcelo, un hombre de pueblo, dicharachero y sin aparentes complejos, que pasa fugazmente por la Roma de su hijo, se acerca a ella con fruición y luego se aleja súbitamente, casi con miedo, cuando cae en la cuenta de que ya no es hombre capaz de vivir las turbulencias romanas. Fellini ha logrado filmar una obra maestra en buena parte por la actuación de las mujeres, por las escenas en que ellas dominan los collages de esta película sin trama. Ha quedado en la retina de los espectadores, por siempre, la figura de Anita Ekberg, con su pelo rubio, ondulante, con su cuerpo alegre y expresivo, increíblemente ligero y atractivo, como una diosa nocturna, en la fuente de Trevi. Pero no son menos espectaculares las escenas en que esta actriz contesta las desordenadas preguntas de los periodistas con alegre sensualidad e inteligencia, o en las que baila jugando picaresca con su traje negro, su sonrisa sensual y su rubia cabellera. En el filme, ella cumple el papel de mujer de ensueño, inalcanzable para el protagonista, mostrando que en la dolce vita no se logra la satisfacción real, aunque se la pueda rozar ligeramente. Otra mujer singular es Paola (Valeria Ciangottini), una joven mesera de Perugia, que simboliza a la mujer idealizada y angelical, igualmente inalcanzable para un hombre de mundo, ya que con solo tocarla, la corrompe y le hace perder su inocencia. El protagonista se mueve entre dos mujeres: su novia Emma (Yvonne Furneaux), celosa, de tendencias suicidas, resignada a sufrir y al machismo de su bello e infiel novio y su amante de ocasión Maddalena (Anouk Aimée), una heredera rica, tan superficial como inteligente. Estas dos mujeres simbolizan las fuerzas de estabilidad y las turbulencias que azotan al protagonista, incapaz de centrarse y de comprometerse.
Fellini ha logrado filmar una obra maestra en buena parte por la actuación de las mujeres, por las escenas en que ellas dominan los collages de esta película sin trama. Ha quedado en la retina de los espectadores, por siempre, la figura de Anita Ekberg, con su pelo rubio, ondulante, con su cuerpo alegre y expresivo, increíblemente ligero y atractivo, como una diosa nocturna, en la fuente de Trevi. Pero no son menos espectaculares las escenas en que esta actriz contesta las desordenadas preguntas de los periodistas con alegre sensualidad e inteligencia, o en las que baila jugando picaresca con su traje negro, su sonrisa sensual y su rubia cabellera. En el filme, ella cumple el papel de mujer de ensueño, inalcanzable para el protagonista, mostrando que en la dolce vita no se logra la satisfacción real, aunque se la pueda rozar ligeramente. Otra mujer singular es Paola (Valeria Ciangottini), una joven mesera de Perugia, que simboliza a la mujer idealizada y angelical, igualmente inalcanzable para un hombre de mundo, ya que con solo tocarla, la corrompe y le hace perder su inocencia. El protagonista se mueve entre dos mujeres: su novia Emma (Yvonne Furneaux), celosa, de tendencias suicidas, resignada a sufrir y al machismo de su bello e infiel novio y su amante de ocasión Maddalena (Anouk Aimée), una heredera rica, tan superficial como inteligente. Estas dos mujeres simbolizan las fuerzas de estabilidad y las turbulencias que azotan al protagonista, incapaz de centrarse y de comprometerse. Nueva York, año 1870. Martin Scorsese busca reflejar en esta obra a la alta sociedad de la urbe a finales del siglo XIX. Se basa en la novela de la escritora estadounidense Edith Wharton, redactada en 1920. Una autora que utiliza la ironía para delinear a la clase privilegiada en la que se crió. Una posición crítica que también adoptó Scorsese en La edad de la inocencia, además de conformar una intensa penetración sicológica en el retrato de personajes. Nos movemos en un microcosmos elitista, conservador, de costumbres intensamente arraigadas cuyo cumplimiento es exigido, no importa la hipocresía que conlleve. Matrimonios concertados o de conveniencia; recato, pudor, obediencia y aparente insustancialidad en sus mujeres… Todos y todas siempre sin una greña fuera de lugar, ostentosamente vestidos (diríamos que encorsetados) y rodeados del máximo lujo y confort que en aquellas fechas era posible alcanzar…
Nueva York, año 1870. Martin Scorsese busca reflejar en esta obra a la alta sociedad de la urbe a finales del siglo XIX. Se basa en la novela de la escritora estadounidense Edith Wharton, redactada en 1920. Una autora que utiliza la ironía para delinear a la clase privilegiada en la que se crió. Una posición crítica que también adoptó Scorsese en La edad de la inocencia, además de conformar una intensa penetración sicológica en el retrato de personajes. Nos movemos en un microcosmos elitista, conservador, de costumbres intensamente arraigadas cuyo cumplimiento es exigido, no importa la hipocresía que conlleve. Matrimonios concertados o de conveniencia; recato, pudor, obediencia y aparente insustancialidad en sus mujeres… Todos y todas siempre sin una greña fuera de lugar, ostentosamente vestidos (diríamos que encorsetados) y rodeados del máximo lujo y confort que en aquellas fechas era posible alcanzar…

 Alexander, el protagonista de esta película, un escritor griego, inicia lo que será probablemente el último día de su vida fuera de un hospital. Theo Angelopoulos nos regala con esta obra una elegía que se transforma en un viaje de tránsito en el que aventurarse por fronteras tanto físicas como espirituales. Un trayecto por el norte del país en búsqueda de un hogar perdido o esfumado, un deambular errático por la historia en el que la muerte danza volteando. Un limbo repleto de refugiados en una Europa de finales del siglo XX en descomposición, salpicada por la segregación y la sangre de los Balcanes. Miles de seres humanos vagando a la deriva, seres que tienen miedo, ese sentimiento inseparable tanto de los que comienzan como de los que acaban. Porque en su trayectoria, a Alexander le acompañará un chiquillo albanés que no ha cumplido los diez años, un desarrapado del tiempo que no puede ni quiere regresar a su país; tampoco es admitido en ninguna otra parte. Un niño como tantos que debe sobrevivir limpiando cristales por las calles de Tesalónica y huyendo de la policía.
Alexander, el protagonista de esta película, un escritor griego, inicia lo que será probablemente el último día de su vida fuera de un hospital. Theo Angelopoulos nos regala con esta obra una elegía que se transforma en un viaje de tránsito en el que aventurarse por fronteras tanto físicas como espirituales. Un trayecto por el norte del país en búsqueda de un hogar perdido o esfumado, un deambular errático por la historia en el que la muerte danza volteando. Un limbo repleto de refugiados en una Europa de finales del siglo XX en descomposición, salpicada por la segregación y la sangre de los Balcanes. Miles de seres humanos vagando a la deriva, seres que tienen miedo, ese sentimiento inseparable tanto de los que comienzan como de los que acaban. Porque en su trayectoria, a Alexander le acompañará un chiquillo albanés que no ha cumplido los diez años, un desarrapado del tiempo que no puede ni quiere regresar a su país; tampoco es admitido en ninguna otra parte. Un niño como tantos que debe sobrevivir limpiando cristales por las calles de Tesalónica y huyendo de la policía.


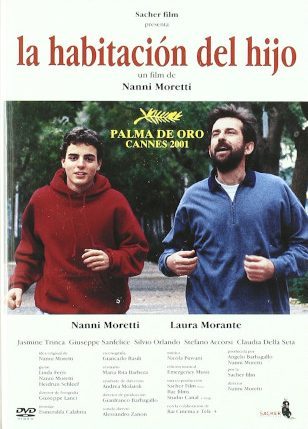 Un accidente inesperado trastoca la armonía familiar: la pérdida del hijo cala hondo en una estructura que no encuentra la manera adecuada de ejecutar el duelo.
Un accidente inesperado trastoca la armonía familiar: la pérdida del hijo cala hondo en una estructura que no encuentra la manera adecuada de ejecutar el duelo.


 La historia del cine consigna que, a partir de los años sesenta, la representación del horror en la cinematografía moderna cambia, ya no son extraterrestres o monstruosas criaturas quienes nos amenazan, ahora es el hombre mismo, el temor viene desde adentro, condición que provoca que el horror se vuelva antropocéntrico, esto es, situaciones que colocan al ser humano en los bordes de la locura y el deseo obsesivo. Con La hora del Lobo, Ingmar Bergman complementa de manera magistral este universo de horror psicológico, a partir de un proceso creativo, una estética propia y una forma completamente diferente de presentar el miedo.
La historia del cine consigna que, a partir de los años sesenta, la representación del horror en la cinematografía moderna cambia, ya no son extraterrestres o monstruosas criaturas quienes nos amenazan, ahora es el hombre mismo, el temor viene desde adentro, condición que provoca que el horror se vuelva antropocéntrico, esto es, situaciones que colocan al ser humano en los bordes de la locura y el deseo obsesivo. Con La hora del Lobo, Ingmar Bergman complementa de manera magistral este universo de horror psicológico, a partir de un proceso creativo, una estética propia y una forma completamente diferente de presentar el miedo.

 A lo largo de la película, el pintor se transforma, pasando de un esposo amoroso a un artista atormentado, de un ser oscuro y confundido a un objeto finalmente devorado por sus propios miedos. Los caníbales no están afuera, sino adentro, son parte integrante de la realidad interna, reencarnación antropófaga de miedos, culpas y deseos reprimidos, que generan miedo, porque están dentro de uno mismo, no hay manera de evadirlos, ¿cómo escapar de uno mismo?
A lo largo de la película, el pintor se transforma, pasando de un esposo amoroso a un artista atormentado, de un ser oscuro y confundido a un objeto finalmente devorado por sus propios miedos. Los caníbales no están afuera, sino adentro, son parte integrante de la realidad interna, reencarnación antropófaga de miedos, culpas y deseos reprimidos, que generan miedo, porque están dentro de uno mismo, no hay manera de evadirlos, ¿cómo escapar de uno mismo? Desconcertante y atrayente, el film permite, como en el momento de su estreno, aludir a una gran cantidad de matices y relecturas. Las espléndidas interpretaciones de Max von Sydow como el atormentado pintor, y Liv Ullman como contrapunto, resultan tan desoladores como el resto de los excéntricos personajes que les rodean. La banda sonora, sencilla y precisa, debida a la mano de Lars Johan Werle, acompaña las imágenes con la misma sutileza que lo hacen los prolongados silencios a lo largo del film.
Desconcertante y atrayente, el film permite, como en el momento de su estreno, aludir a una gran cantidad de matices y relecturas. Las espléndidas interpretaciones de Max von Sydow como el atormentado pintor, y Liv Ullman como contrapunto, resultan tan desoladores como el resto de los excéntricos personajes que les rodean. La banda sonora, sencilla y precisa, debida a la mano de Lars Johan Werle, acompaña las imágenes con la misma sutileza que lo hacen los prolongados silencios a lo largo del film. El monólogo de Alma, igual que el inicio, resume la naturaleza de la relación amorosa entre ellos; “¿Es posible que una mujer, después de vivir mucho tiempo con un hombre, pueda llegar a parecérsele? Quiero decir, si lo ama, ¿trata de pensar y ver como él?, la pregunta, lejos de aclarar vuelve más ambiguos los planteamientos de la película. El silencio y la oscuridad de la noche jamás han estado tan llenos de significado.
El monólogo de Alma, igual que el inicio, resume la naturaleza de la relación amorosa entre ellos; “¿Es posible que una mujer, después de vivir mucho tiempo con un hombre, pueda llegar a parecérsele? Quiero decir, si lo ama, ¿trata de pensar y ver como él?, la pregunta, lejos de aclarar vuelve más ambiguos los planteamientos de la película. El silencio y la oscuridad de la noche jamás han estado tan llenos de significado. Iván es un niño de aproximadamente doce años que ha perdido a sus padres en la guerra, es adoptado por el ejército soviético y se vuelve un activo colaborador. Nos encontramos al final de la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que el la Unión Soviética padece la invasión del enemigo nazi.
Iván es un niño de aproximadamente doce años que ha perdido a sus padres en la guerra, es adoptado por el ejército soviético y se vuelve un activo colaborador. Nos encontramos al final de la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que el la Unión Soviética padece la invasión del enemigo nazi.


 Noche cerrada en las Indias Occidentales, más específicamente, en la exótica isla de Haití. Un grupo de esclavos realiza un enterramiento ritual con cánticos y danzas en medio de la carretera. Una pareja de enamorados, Madeline (Madge Bellamy) y Neil (John Harron) busca la casa del Sr. Beaumont (Robert Frazer), un amable Don Juan aristocrático e isleño que le ha ofrecido a la joven una estancia en la isla para celebrar sus nupcias. Pero no todo es idílico en estas tierras inhóspitas, el Dr. Brunner (Joseph Cawthorn), predicador que lleva años asentado en la isla, sospecha de las intenciones del anfitrión.
Noche cerrada en las Indias Occidentales, más específicamente, en la exótica isla de Haití. Un grupo de esclavos realiza un enterramiento ritual con cánticos y danzas en medio de la carretera. Una pareja de enamorados, Madeline (Madge Bellamy) y Neil (John Harron) busca la casa del Sr. Beaumont (Robert Frazer), un amable Don Juan aristocrático e isleño que le ha ofrecido a la joven una estancia en la isla para celebrar sus nupcias. Pero no todo es idílico en estas tierras inhóspitas, el Dr. Brunner (Joseph Cawthorn), predicador que lleva años asentado en la isla, sospecha de las intenciones del anfitrión.

 La película La marca del fuego es una obra dirigida por el productor y director de cine estadounidense Cecil B. DeMille. El norteamericano es conocido, principalmente, por su faceta de productor de largometrajes históricos y religiosos de carácter espectacular. Entre su ingente obra, podemos citar El rey de reyes (The King of Kings, 1927),
La película La marca del fuego es una obra dirigida por el productor y director de cine estadounidense Cecil B. DeMille. El norteamericano es conocido, principalmente, por su faceta de productor de largometrajes históricos y religiosos de carácter espectacular. Entre su ingente obra, podemos citar El rey de reyes (The King of Kings, 1927),






 El director Theo Angelopoulos se propuso en los años noventa la realización de una adaptación de La odisea, plasmando la errancia de un Ulises contemporáneo. Su mirada perdida solo podría vislumbrarse en la experiencia del viaje, entendido como un tránsito perpetuo. Con esta idea surgió la colosal obra cinematográfica La mirada de Ulises. En ella, un director de cine griego, A., exiliado en Estados Unidos durante 35 años, regresa a su país para asistir a la proyección de uno de sus filmes en la ciudad de Florina. En realidad, anda obsesionado por la recuperación de tres bobinas inéditas y perdidas. Fueron rodadas por los hermanos Miltos y Yannakis Manakis a comienzos del siglo XX. Probablemente, se tratan de las primeras imágenes fílmicas en la península balcánica. Nos encontramos en 1994 en pleno conflicto bélico por aquellas tierras y sus pasos le llevarán a atravesar lugares de Albania, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Serbia y Bosnia. Tras una breve estancia en Belgrado, decide proseguir el viaje a Sarajevo, el lugar en el que se abre la escalada bélica del siglo pasado con el estallido de la Gran Guerra y en el que se cierra con la desintegración de Yugoslavia. El lugar donde cree haber encontrado su Ítaca.
El director Theo Angelopoulos se propuso en los años noventa la realización de una adaptación de La odisea, plasmando la errancia de un Ulises contemporáneo. Su mirada perdida solo podría vislumbrarse en la experiencia del viaje, entendido como un tránsito perpetuo. Con esta idea surgió la colosal obra cinematográfica La mirada de Ulises. En ella, un director de cine griego, A., exiliado en Estados Unidos durante 35 años, regresa a su país para asistir a la proyección de uno de sus filmes en la ciudad de Florina. En realidad, anda obsesionado por la recuperación de tres bobinas inéditas y perdidas. Fueron rodadas por los hermanos Miltos y Yannakis Manakis a comienzos del siglo XX. Probablemente, se tratan de las primeras imágenes fílmicas en la península balcánica. Nos encontramos en 1994 en pleno conflicto bélico por aquellas tierras y sus pasos le llevarán a atravesar lugares de Albania, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Serbia y Bosnia. Tras una breve estancia en Belgrado, decide proseguir el viaje a Sarajevo, el lugar en el que se abre la escalada bélica del siglo pasado con el estallido de la Gran Guerra y en el que se cierra con la desintegración de Yugoslavia. El lugar donde cree haber encontrado su Ítaca.


 Ya ha transcurrido un cuarto de siglo desde el estreno de esta estremecedora película de Roman Polanski. Un recorrido espeluznante de dolor, venganza, memoria y crueldad. Estamos ante una adaptación de la obra de teatro del autor chileno Ariel Dorfman, escrita en 1990. Fue llevada a escena al año siguiente en el Royal Court Theater de Londres. También se representó en Broadway, meses después, con la dirección de Mike Nichols y contando con un reparto de lujo: Glenn Close, Richard Dreyfuss y Gene Hackman. Polanski, en su versión cinematográfica, se inspiró en el filme de Akira Kurosawa, Rashomon (1950). Su intención era que ninguna de las versiones que se pudieran observar sobre los hechos relatados se impusiera sobre las otras.
Ya ha transcurrido un cuarto de siglo desde el estreno de esta estremecedora película de Roman Polanski. Un recorrido espeluznante de dolor, venganza, memoria y crueldad. Estamos ante una adaptación de la obra de teatro del autor chileno Ariel Dorfman, escrita en 1990. Fue llevada a escena al año siguiente en el Royal Court Theater de Londres. También se representó en Broadway, meses después, con la dirección de Mike Nichols y contando con un reparto de lujo: Glenn Close, Richard Dreyfuss y Gene Hackman. Polanski, en su versión cinematográfica, se inspiró en el filme de Akira Kurosawa, Rashomon (1950). Su intención era que ninguna de las versiones que se pudieran observar sobre los hechos relatados se impusiera sobre las otras.


 Estamos ante una película impactante, muy poco conocida en Occidente, al igual que su director, Hiroshi Teshigahara. Nacido en Tokio, su primer largometraje, El escollo (Otoshiana), lo dirigió en 1962. Entre sus obras se encuentran también La cara de otro (Tanin no Kao, 1966) y El hombre sin mapa (Moetsukita chizu, 1968). Despertó mucho interés en su país con la realización del documental Antonio Gaudí (1984) sobre el arquitecto catalán. Con La mujer de la arena consiguió el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. El filme se inicia con un maestro de escuela aficionado a la entomología. Lo encontramos andando entre dunas. Tras lo que parece un arduo recorrido desemboca en una playa desierta. Cuenta con pocos días para localizar una especie de escarabajo no catalogado. Ello le daría la pequeña gloria que va buscando, un particular paso a la posteridad consistente en aparecer en un libro de insectos como su identificador o catalogador. Pero entre la emoción y el cansancio que le deparan sus investigaciones se le hace tarde. El último autobús ya ha pasado. ¿Dónde pernoctar?
Estamos ante una película impactante, muy poco conocida en Occidente, al igual que su director, Hiroshi Teshigahara. Nacido en Tokio, su primer largometraje, El escollo (Otoshiana), lo dirigió en 1962. Entre sus obras se encuentran también La cara de otro (Tanin no Kao, 1966) y El hombre sin mapa (Moetsukita chizu, 1968). Despertó mucho interés en su país con la realización del documental Antonio Gaudí (1984) sobre el arquitecto catalán. Con La mujer de la arena consiguió el premio especial del jurado en el Festival de Cannes. El filme se inicia con un maestro de escuela aficionado a la entomología. Lo encontramos andando entre dunas. Tras lo que parece un arduo recorrido desemboca en una playa desierta. Cuenta con pocos días para localizar una especie de escarabajo no catalogado. Ello le daría la pequeña gloria que va buscando, un particular paso a la posteridad consistente en aparecer en un libro de insectos como su identificador o catalogador. Pero entre la emoción y el cansancio que le deparan sus investigaciones se le hace tarde. El último autobús ya ha pasado. ¿Dónde pernoctar?


 Entre la producción cinematográfica excepcional que se creó en Estados Unidos en 1944, a pesar de la existencia de la Segunda Guerra Mundial, con obras de la calidad de
Entre la producción cinematográfica excepcional que se creó en Estados Unidos en 1944, a pesar de la existencia de la Segunda Guerra Mundial, con obras de la calidad de  Con el transcurso de la película, van apareciendo los indispensables del cine negro, la mujer fatal, Alice Reed, interpretada por Joan Bennett; los inevitables cadáveres o asesinatos; el chantaje; el suicidio; los objetos del crimen o huellas dejadas en su comisión, como tijeras, bolígrafos, sombreros o pistas que delatan el número de tamaño del zapato, el peso del individuo e, incluso, su pertenencia a una clase social determinada. El tiempo, reflejado en distintos relojes que nos va dando la hora exacta de los acontecimientos, está presente en todo momento, y no falta tampoco la intensa lluvia que anuncia la tormenta de acontecimientos, todo ello rodeado de una fotografía oscura, prácticamente nocturna, incluso la que se desarrolla en exteriores, con sombras y abundantes contrastes y claroscuros. El punto de vista narrativo del filme sigue las acciones de Edward G. Robinson en la mayoría de escenas, excepto en tres momentos finales en los que no está presente, y el protagonismo se traslada a una Joan Bennett, que si bien hemos denominado mujer fatal, comparada con otros ejemplos del género, hasta parece la hermana de la caridad. Por cierto, no echamos de menos la misoginia habitual de la época, con una frase del fiscal del distrito, que ante una sospechosa, exclama que seguro que tiene algo sobre su conciencia, porque, ¿qué mujer no lo tiene?
Con el transcurso de la película, van apareciendo los indispensables del cine negro, la mujer fatal, Alice Reed, interpretada por Joan Bennett; los inevitables cadáveres o asesinatos; el chantaje; el suicidio; los objetos del crimen o huellas dejadas en su comisión, como tijeras, bolígrafos, sombreros o pistas que delatan el número de tamaño del zapato, el peso del individuo e, incluso, su pertenencia a una clase social determinada. El tiempo, reflejado en distintos relojes que nos va dando la hora exacta de los acontecimientos, está presente en todo momento, y no falta tampoco la intensa lluvia que anuncia la tormenta de acontecimientos, todo ello rodeado de una fotografía oscura, prácticamente nocturna, incluso la que se desarrolla en exteriores, con sombras y abundantes contrastes y claroscuros. El punto de vista narrativo del filme sigue las acciones de Edward G. Robinson en la mayoría de escenas, excepto en tres momentos finales en los que no está presente, y el protagonismo se traslada a una Joan Bennett, que si bien hemos denominado mujer fatal, comparada con otros ejemplos del género, hasta parece la hermana de la caridad. Por cierto, no echamos de menos la misoginia habitual de la época, con una frase del fiscal del distrito, que ante una sospechosa, exclama que seguro que tiene algo sobre su conciencia, porque, ¿qué mujer no lo tiene? La puesta en escena es sobria, directa, con planos de escalas diversas y travellings laterales, y en todo fotograma se aporta algún dato con significación en el argumento, eliminándose todo lo irrelevante, incluso se evita cualquier sobreactuación de los actores, cuyas expresiones se adecuan a lo estrictamente necesario para dotar de contenido dramático sus relaciones e ir enturbiando y llenando de veneno el ambiente, mientras se va cerrando el círculo, hasta hacerlo irrespirable. La tensión que va creando Fritz Lang con el desarrollo de la trama mezcla los intentos de salvar el hábitat propio, el evitar la ruina personal, y no nos referimos a la económica, con los remordimientos de conciencia que indudablemente van apareciendo. Puede también vislumbrarse la inquietud de Lang de acercarse a la controvertida cuestión de la infalibilidad de la justicia, con errores que pueden ser irreversibles, especialmente, en los casos de pena de muerte, condena a cuya aplicación era, el director, abiertamente contrario. Estos últimos aspectos quedan bastante difuminados, acaso por cuestiones de censura, aunque sí están presentes en su filmografía, en películas como Furia (1936), Sólo se vive una vez (You Only Live Once, 1937), o Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt, 1956).
La puesta en escena es sobria, directa, con planos de escalas diversas y travellings laterales, y en todo fotograma se aporta algún dato con significación en el argumento, eliminándose todo lo irrelevante, incluso se evita cualquier sobreactuación de los actores, cuyas expresiones se adecuan a lo estrictamente necesario para dotar de contenido dramático sus relaciones e ir enturbiando y llenando de veneno el ambiente, mientras se va cerrando el círculo, hasta hacerlo irrespirable. La tensión que va creando Fritz Lang con el desarrollo de la trama mezcla los intentos de salvar el hábitat propio, el evitar la ruina personal, y no nos referimos a la económica, con los remordimientos de conciencia que indudablemente van apareciendo. Puede también vislumbrarse la inquietud de Lang de acercarse a la controvertida cuestión de la infalibilidad de la justicia, con errores que pueden ser irreversibles, especialmente, en los casos de pena de muerte, condena a cuya aplicación era, el director, abiertamente contrario. Estos últimos aspectos quedan bastante difuminados, acaso por cuestiones de censura, aunque sí están presentes en su filmografía, en películas como Furia (1936), Sólo se vive una vez (You Only Live Once, 1937), o Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt, 1956).
 El planteamiento era claro y sencillo: hacer una película de terror, con un argumento simple y optimizando en recursos, sin por ello renunciar a la calidad, la elegancia o a la facultad de sorprender al público. Así nació La Mujer Pantera, una obra cargada de lirismo y elegancia que se utiliza como digna muestra de sugerir sin enseñar, de crear miedo y terror con la insinuación, en definitiva, jugando con ingenio con el fuera de cuadro, aquello que el espectador no ve, pero sí percibe.
El planteamiento era claro y sencillo: hacer una película de terror, con un argumento simple y optimizando en recursos, sin por ello renunciar a la calidad, la elegancia o a la facultad de sorprender al público. Así nació La Mujer Pantera, una obra cargada de lirismo y elegancia que se utiliza como digna muestra de sugerir sin enseñar, de crear miedo y terror con la insinuación, en definitiva, jugando con ingenio con el fuera de cuadro, aquello que el espectador no ve, pero sí percibe.
 El miedo es un miedo que se sugiere e imagina, el miedo lo construye el espectador, a través del magistral tratamiento de las atmósferas y de los escenarios, es precisamente el gran valor de la película, su capacidad de mantener el suspense y la sorpresa del género, entregándose a la simplicidad en forma y estilo, gracias al uso de las sombras y de la acción en off. El terror se organiza únicamente en torno a tres escenas brillantemente concebidas y realizadas: la persecución nocturna de Irina sobre Alice por el parque, el ataque de Irina convertida en pantera a Alice en la piscina y la lucha con el psiquiatra en casa de Irina al final de la película.
El miedo es un miedo que se sugiere e imagina, el miedo lo construye el espectador, a través del magistral tratamiento de las atmósferas y de los escenarios, es precisamente el gran valor de la película, su capacidad de mantener el suspense y la sorpresa del género, entregándose a la simplicidad en forma y estilo, gracias al uso de las sombras y de la acción en off. El terror se organiza únicamente en torno a tres escenas brillantemente concebidas y realizadas: la persecución nocturna de Irina sobre Alice por el parque, el ataque de Irina convertida en pantera a Alice en la piscina y la lucha con el psiquiatra en casa de Irina al final de la película.



 Una definición completa del concepto de mal, capaz de tener en cuenta los aspectos psicológicos que forman parte de su recepción no tanto en la cultura sino en la mente humana (una situación a-temporal, inacabable), podría ser la de voluntad de hacer daño a los otros. Una definición de este tipo, sin embargo, no sería correcta, ya que nos llevaría a cuestionar un poco más la esencia de este elemento: hacer daño puede ser una acción que hago porque recibo cierto placer, sea este físico (el orgasmo mental de matar, por ejemplo), sea esto de carácter de retribución (un placer que se define solo en relación con el concepto de justicia, nada que ver, entonces, con la sexualidad y la corporeidad). Nace, por esta razón, una ulterior consideración que pone de manifiesto un miedo aun mayor, algo que nos recuerda (desafortunadamente pero, al mismo tiempo, debidamente) a los jerarcas nazis: se cumplen acciones monstruosas solo porque en aquel momento y en aquel contexto resultan ser cargadas de una normalidad y de una frialdad que las despojan de cualquier consideración ética o moral. El mal (se nos pone delante esta idea) no tendría nada que ver con el placer (algo que podríamos entender, si bien los objetos de nuestros deseos serían diferentes y menos el producto de un punto de vista desequilibrado); el mal es tal porque así lo es, naturalmente, necesariamente.
Una definición completa del concepto de mal, capaz de tener en cuenta los aspectos psicológicos que forman parte de su recepción no tanto en la cultura sino en la mente humana (una situación a-temporal, inacabable), podría ser la de voluntad de hacer daño a los otros. Una definición de este tipo, sin embargo, no sería correcta, ya que nos llevaría a cuestionar un poco más la esencia de este elemento: hacer daño puede ser una acción que hago porque recibo cierto placer, sea este físico (el orgasmo mental de matar, por ejemplo), sea esto de carácter de retribución (un placer que se define solo en relación con el concepto de justicia, nada que ver, entonces, con la sexualidad y la corporeidad). Nace, por esta razón, una ulterior consideración que pone de manifiesto un miedo aun mayor, algo que nos recuerda (desafortunadamente pero, al mismo tiempo, debidamente) a los jerarcas nazis: se cumplen acciones monstruosas solo porque en aquel momento y en aquel contexto resultan ser cargadas de una normalidad y de una frialdad que las despojan de cualquier consideración ética o moral. El mal (se nos pone delante esta idea) no tendría nada que ver con el placer (algo que podríamos entender, si bien los objetos de nuestros deseos serían diferentes y menos el producto de un punto de vista desequilibrado); el mal es tal porque así lo es, naturalmente, necesariamente.
 La muerte, en tanto elemento negativo, parte final de cualquier movimiento neurálgico de los seres vivos (de los cuales, por lo menos, formamos parte), se suma a las fobias del hombre, necesaria agresividad de un mundo (¿un universo?) que no nos quiere y que intenta arrebatarnos los pocos años que nos son entregados desde el día de nuestro nacimiento. Se llega así a un rechazo completo de la pérdida del instinto vital, de aquella afirmación rotunda y concreta que nos hace decir no solo que estamos con vida, sino que, si nos fuera posible, aceptaríamos cierto grado de inmortalidad (se supone que esta se una a la eterna juventud). La muerte, entonces, nos provoca y suscita cierto miedo del cual nos cuesta mucha labor deshacernos por una cuestión de carácter biológico: en tanto animales, no queremos morir, ya que nuestra desaparición significaría la pérdida de parte del conjunto humano, vehículo de transmisión de nuestro ADN. No resulta difícil entender, entonces, la razón que nos lleva a tener cierta fobia también en relación a la representación de una muerte después de la vida, una muerte que logra moverse y cuyo único objetivo es comerse a otros seres humanos.
La muerte, en tanto elemento negativo, parte final de cualquier movimiento neurálgico de los seres vivos (de los cuales, por lo menos, formamos parte), se suma a las fobias del hombre, necesaria agresividad de un mundo (¿un universo?) que no nos quiere y que intenta arrebatarnos los pocos años que nos son entregados desde el día de nuestro nacimiento. Se llega así a un rechazo completo de la pérdida del instinto vital, de aquella afirmación rotunda y concreta que nos hace decir no solo que estamos con vida, sino que, si nos fuera posible, aceptaríamos cierto grado de inmortalidad (se supone que esta se una a la eterna juventud). La muerte, entonces, nos provoca y suscita cierto miedo del cual nos cuesta mucha labor deshacernos por una cuestión de carácter biológico: en tanto animales, no queremos morir, ya que nuestra desaparición significaría la pérdida de parte del conjunto humano, vehículo de transmisión de nuestro ADN. No resulta difícil entender, entonces, la razón que nos lleva a tener cierta fobia también en relación a la representación de una muerte después de la vida, una muerte que logra moverse y cuyo único objetivo es comerse a otros seres humanos.

 La novia cadáver (2005) es, quizá, el film donde Tim Burton y Mike Johnson llevan más lejos su poética del umbral: ese territorio ambiguo entre la vida y la muerte, entre el deseo y la obligación, entre lo normativo y lo auténtico. Aunque la trama parece sencilla, la película esconde bajo la superficie una cantidad notable de capas teórica, la tradición del gótico, los códigos del cuento de hadas, la sensibilidad del romanticismo y, sobre todo, una construcción cromática que articula su mundo simbólico. La antítesis entre el gris del mundo de los vivos y el color saturado del mundo de los muertos no es un gesto estético, es la tesis del film.
La novia cadáver (2005) es, quizá, el film donde Tim Burton y Mike Johnson llevan más lejos su poética del umbral: ese territorio ambiguo entre la vida y la muerte, entre el deseo y la obligación, entre lo normativo y lo auténtico. Aunque la trama parece sencilla, la película esconde bajo la superficie una cantidad notable de capas teórica, la tradición del gótico, los códigos del cuento de hadas, la sensibilidad del romanticismo y, sobre todo, una construcción cromática que articula su mundo simbólico. La antítesis entre el gris del mundo de los vivos y el color saturado del mundo de los muertos no es un gesto estético, es la tesis del film.
 Kris Kristofferson (protagonista de La puerta del cielo) dice algo muy interesante al comienzo de un documental* sobre la malograda y mítica película de Michael Cimino: «Creo que Heaven’s Gate fue utilizada para poner fin a una manera de filmar donde el director podía ser el autor de la película y además quien controlara el manejo del dinero para realizarla». Si bien resulta muy tentador sustentar una tesis sobre el fracaso de la película basada en la idea de un viejo sistema de estudios atentando contra el enérgico emprendimiento artístico de un cineasta solitario, el caso particular que aquí nos ocupa pareciera tener mucho más que ver con el de un apóstol que ardió en su propia y desmesurada visión, haciendo de Heaven’s Gate una especie de evangelio apócrifo que, suscribiendo al comentario del gran Kristofferson, marcó el final de un modo de concebir el cine en Hollywood, sirviendo de fatal epílogo para clausurar la última década prodigiosa que se haya conocido dentro del cine americano. Pero quizás también suene injusto atribuir este desastre a los caprichos y la megalomanía de su director, como si un solo hombre pudiera derribar un imperio completo. Tómese entonces este texto como una errática aproximación hacia esa bellísima catástrofe que es La puerta del cielo, como quien recorre maravillado los escombros y las ruinas de una antigua civilización, desconociendo los motivos de su extinción.
Kris Kristofferson (protagonista de La puerta del cielo) dice algo muy interesante al comienzo de un documental* sobre la malograda y mítica película de Michael Cimino: «Creo que Heaven’s Gate fue utilizada para poner fin a una manera de filmar donde el director podía ser el autor de la película y además quien controlara el manejo del dinero para realizarla». Si bien resulta muy tentador sustentar una tesis sobre el fracaso de la película basada en la idea de un viejo sistema de estudios atentando contra el enérgico emprendimiento artístico de un cineasta solitario, el caso particular que aquí nos ocupa pareciera tener mucho más que ver con el de un apóstol que ardió en su propia y desmesurada visión, haciendo de Heaven’s Gate una especie de evangelio apócrifo que, suscribiendo al comentario del gran Kristofferson, marcó el final de un modo de concebir el cine en Hollywood, sirviendo de fatal epílogo para clausurar la última década prodigiosa que se haya conocido dentro del cine americano. Pero quizás también suene injusto atribuir este desastre a los caprichos y la megalomanía de su director, como si un solo hombre pudiera derribar un imperio completo. Tómese entonces este texto como una errática aproximación hacia esa bellísima catástrofe que es La puerta del cielo, como quien recorre maravillado los escombros y las ruinas de una antigua civilización, desconociendo los motivos de su extinción.



 Revisión de un concepto clásico de poder, que se desplaza hacia una idea foucaultiana de las relaciones interpersonales. Una historia de sometimiento que cobra vigencia en tiempos donde lo políticamente correcto admite solo una visión de la realidad.
Revisión de un concepto clásico de poder, que se desplaza hacia una idea foucaultiana de las relaciones interpersonales. Una historia de sometimiento que cobra vigencia en tiempos donde lo políticamente correcto admite solo una visión de la realidad.


 En mayo de 1925, y luego de 15 meses, culmina el rodaje de La quimera del oro. Con un costo de un millón de dólares y una recaudación de cinco millones (solo en Estados Unidos), se constituyó en la comedia más larga y costosa de la época.
En mayo de 1925, y luego de 15 meses, culmina el rodaje de La quimera del oro. Con un costo de un millón de dólares y una recaudación de cinco millones (solo en Estados Unidos), se constituyó en la comedia más larga y costosa de la época.


 La tentación vive arriba no es, desde luego, la mejor película de Billy Wilder –ahí están títulos como El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, 1950), El apartamento (The Apartment, 1960) o La vida privada de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970) para confirmarlo–, y ni siquiera supone la mejor actuación de Marilyn Monroe –no nos olvidemos de Bus Stop (Joshua Logan, 1956), Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, Billy Wilder, 1959) o Vidas rebeldes (The Misfits, John Huston, 1961)–. Ahora bien, es uno de los largometrajes más inolvidables del séptimo arte, ya que la imagen de Marilyn sobre el respiradero del metro de Nueva York ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los iconos más famosos del cine, tanto como el bofetón de Gilda (Charles Vidor, 1946), el baile de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen y Gene Kelly, 1952) o la frase que pronuncia Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939).
La tentación vive arriba no es, desde luego, la mejor película de Billy Wilder –ahí están títulos como El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard, 1950), El apartamento (The Apartment, 1960) o La vida privada de Sherlock Holmes (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970) para confirmarlo–, y ni siquiera supone la mejor actuación de Marilyn Monroe –no nos olvidemos de Bus Stop (Joshua Logan, 1956), Con faldas y a lo loco (Some Like It Hot, Billy Wilder, 1959) o Vidas rebeldes (The Misfits, John Huston, 1961)–. Ahora bien, es uno de los largometrajes más inolvidables del séptimo arte, ya que la imagen de Marilyn sobre el respiradero del metro de Nueva York ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en uno de los iconos más famosos del cine, tanto como el bofetón de Gilda (Charles Vidor, 1946), el baile de Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen y Gene Kelly, 1952) o la frase que pronuncia Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939). En realidad, lo que pretendía la Fox era adaptar un éxito de Broadway, que se había estrenado en noviembre de 1952, y rentabilizar a una de sus estrellas más fulgurantes, Marilyn Monroe, que en 1953 había tenido un auténtico annus mirabilis con el estreno de Niágara (Henry Hathaway), Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, Howard Hawks) y Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire, Jean Negulesco). Es más, la propia Marilyn aceptó trabajar en un título como Luces de candilejas (There’s No Business Like Show Business, Walter Lang, 1954) para poder interpretar el papel de “la chica”. Si bien hoy en día nos parece una película bastante ingenua, en su momento tuvo serios problemas con el Código Hays. Lo curioso es que la versión cinematográfica es bastante más edulcorada que la teatral, donde los diálogos eran mucho más picantes y estaban llenos de dobles sentidos, e incluso llegaba a cometerse adulterio.
En realidad, lo que pretendía la Fox era adaptar un éxito de Broadway, que se había estrenado en noviembre de 1952, y rentabilizar a una de sus estrellas más fulgurantes, Marilyn Monroe, que en 1953 había tenido un auténtico annus mirabilis con el estreno de Niágara (Henry Hathaway), Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes, Howard Hawks) y Cómo casarse con un millonario (How to Marry a Millionaire, Jean Negulesco). Es más, la propia Marilyn aceptó trabajar en un título como Luces de candilejas (There’s No Business Like Show Business, Walter Lang, 1954) para poder interpretar el papel de “la chica”. Si bien hoy en día nos parece una película bastante ingenua, en su momento tuvo serios problemas con el Código Hays. Lo curioso es que la versión cinematográfica es bastante más edulcorada que la teatral, donde los diálogos eran mucho más picantes y estaban llenos de dobles sentidos, e incluso llegaba a cometerse adulterio. Al parecer, Billy Wilder quería a un entonces desconocido Walter Matthau para el papel de Richard Sherman –e incluso se conservan filmadas algunas pruebas–, pero la Fox no quiso arriesgarse y le entregó el papel a Tom Ewell, que era quien había estado interpretando al personaje en el teatro. Es, sin duda, su gran interpretación para el cine, medio en el que no conseguiría repetir un éxito como este. Sobre las tablas, quien encarnaba el papel que luego hizo Marilyn fue Vanessa Brown. Si hay un cambio importante en la trasposición de esta obra de George Axelrod al cine, este es el de la importancia del protagonista masculino. En la obra, Sherman era el protagonista absoluto; la película, en cambio, se había diseñado como un medio para el lucimiento del nuevo talento de la Fox, Marilyn Monroe.
Al parecer, Billy Wilder quería a un entonces desconocido Walter Matthau para el papel de Richard Sherman –e incluso se conservan filmadas algunas pruebas–, pero la Fox no quiso arriesgarse y le entregó el papel a Tom Ewell, que era quien había estado interpretando al personaje en el teatro. Es, sin duda, su gran interpretación para el cine, medio en el que no conseguiría repetir un éxito como este. Sobre las tablas, quien encarnaba el papel que luego hizo Marilyn fue Vanessa Brown. Si hay un cambio importante en la trasposición de esta obra de George Axelrod al cine, este es el de la importancia del protagonista masculino. En la obra, Sherman era el protagonista absoluto; la película, en cambio, se había diseñado como un medio para el lucimiento del nuevo talento de la Fox, Marilyn Monroe. El resultado que obtiene Wilder es una comedia de enredo casi prototípica, muy teatral en su planteamiento, ya que casi toda la acción tiene lugar en interiores, fundamentalmente en el piso de Richard Sherman, un gesticulante y neurótico empleado editorial que se encuentra con una espectacular vecina el mismo día en que su mujer y su hijo han partido hacia su lugar de veraneo. La presentación demorada del personaje de Marilyn es magnífica, jugando con diversas trasparencias y con la voz. Sherman tiene una imaginación prodigiosa, y eso se traduce en unas visiones muy divertidas sobre la culpa y el adulterio, y, en muchas ocasiones, recrea en su mente divertidas situaciones extraídas de las novelas que publica o escenas famosas de películas, algunas de ellas tan reconocibles como la de la playa en De aquí a la eternidad (From Here to Eternity, Fred Zinnemann, 1953) o la de El retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, Albert Lewin, 1945).
El resultado que obtiene Wilder es una comedia de enredo casi prototípica, muy teatral en su planteamiento, ya que casi toda la acción tiene lugar en interiores, fundamentalmente en el piso de Richard Sherman, un gesticulante y neurótico empleado editorial que se encuentra con una espectacular vecina el mismo día en que su mujer y su hijo han partido hacia su lugar de veraneo. La presentación demorada del personaje de Marilyn es magnífica, jugando con diversas trasparencias y con la voz. Sherman tiene una imaginación prodigiosa, y eso se traduce en unas visiones muy divertidas sobre la culpa y el adulterio, y, en muchas ocasiones, recrea en su mente divertidas situaciones extraídas de las novelas que publica o escenas famosas de películas, algunas de ellas tan reconocibles como la de la playa en De aquí a la eternidad (From Here to Eternity, Fred Zinnemann, 1953) o la de El retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, Albert Lewin, 1945). Aunque el peso del largometraje lo llevan Ewell y Marilyn, hay una galería de secundarios excepcionales, encabezados por Oskar Homolka, que encarna al estrafalario doctor Brubaker –trasunto de Freud–, y por Robert Strauss, en el papel del señor Kruhulik, el portero de la finca que aparece en algunos de los momentos más hilarantes del film. De todas maneras, La tentación vive arriba no es una cinta transgresora y, al final, obtenemos una lectura moral, si bien esta llega salpimentada con ciertas dosis de picante y absurdo. Se recrea muy bien la atmósfera de un verano agobiante en Nueva York, de ahí la importancia argumental que tienen el aire acondicionado, las bebidas frías y la bañera.
Aunque el peso del largometraje lo llevan Ewell y Marilyn, hay una galería de secundarios excepcionales, encabezados por Oskar Homolka, que encarna al estrafalario doctor Brubaker –trasunto de Freud–, y por Robert Strauss, en el papel del señor Kruhulik, el portero de la finca que aparece en algunos de los momentos más hilarantes del film. De todas maneras, La tentación vive arriba no es una cinta transgresora y, al final, obtenemos una lectura moral, si bien esta llega salpimentada con ciertas dosis de picante y absurdo. Se recrea muy bien la atmósfera de un verano agobiante en Nueva York, de ahí la importancia argumental que tienen el aire acondicionado, las bebidas frías y la bañera. La película sigue siendo recordada gracias a Marilyn y a Ewell, pero, sobre todo, gracias a esa escena que Billy Wilder rodó frente al Trans-Lux, en la 42 con Lexington. Se había creado tal expectación que miles de curiosos se congregaron a la una de la mañana para ver cómo se le levantaban las faldas a Marilyn. Al final, Wilder no pudo aprovechar el sonido de esas grabaciones y no tuvo más remedio que volver a rodar la escena en decorados. Pero ya había nacido un mito y se llamaba Marilyn. Curiosamente, cuando Sherman y la chica salían del cine, acababan de ver otra película legendaria, La mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1954), pero el público pronto olvidó los muslos de Julie Adams y los sustituyó por las faldas de Marilyn, que han quedado para siempre en nuestro imaginario. Así se construyen las leyendas.
La película sigue siendo recordada gracias a Marilyn y a Ewell, pero, sobre todo, gracias a esa escena que Billy Wilder rodó frente al Trans-Lux, en la 42 con Lexington. Se había creado tal expectación que miles de curiosos se congregaron a la una de la mañana para ver cómo se le levantaban las faldas a Marilyn. Al final, Wilder no pudo aprovechar el sonido de esas grabaciones y no tuvo más remedio que volver a rodar la escena en decorados. Pero ya había nacido un mito y se llamaba Marilyn. Curiosamente, cuando Sherman y la chica salían del cine, acababan de ver otra película legendaria, La mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1954), pero el público pronto olvidó los muslos de Julie Adams y los sustituyó por las faldas de Marilyn, que han quedado para siempre en nuestro imaginario. Así se construyen las leyendas. Todo comenzó en 1960 con La pequeña tienda de los horrores (The Little Shop of Horrors, Roger Corman), una comedia negra hecha en dos días y medio con un presupuesto de menos de 30.000 dólares (Unos 250.000 dólares al día de hoy) y con un joven Jack Nicholson en un pequeño papel. Aunque fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes en 1960 (fuera de competencia), la película fue originalmente promocionada como de “serie B”, pero los comentarios de los espectadores la llevaron a un reestreno al año siguiente. Corman no pensó que fuera a tener un gran éxito comercial, por eso ni se molestó en registrarla en derechos de autor.
Todo comenzó en 1960 con La pequeña tienda de los horrores (The Little Shop of Horrors, Roger Corman), una comedia negra hecha en dos días y medio con un presupuesto de menos de 30.000 dólares (Unos 250.000 dólares al día de hoy) y con un joven Jack Nicholson en un pequeño papel. Aunque fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes en 1960 (fuera de competencia), la película fue originalmente promocionada como de “serie B”, pero los comentarios de los espectadores la llevaron a un reestreno al año siguiente. Corman no pensó que fuera a tener un gran éxito comercial, por eso ni se molestó en registrarla en derechos de autor.


 Definitivamente vale la pena reencontrarse con el gran Alfred Hitchcock, que nunca cesará de sorprendernos, más de 40 años desde que hizo esta, su última película. Se trata de una producción que en verdad responde a su nombre, trama en español, más adecuado que trama familiar, su nombre original en inglés. Porque si quisiéramos dar un ejemplo de lo que significa trama, que se relaciona con urdir (de una raíz indoeuropea tragh, que significa arrastrar; conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela, un tejido; artificio, dolo, confabulación con que se perjudica a alguien; disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto), esta película sería bastante apropiada para ello.
Definitivamente vale la pena reencontrarse con el gran Alfred Hitchcock, que nunca cesará de sorprendernos, más de 40 años desde que hizo esta, su última película. Se trata de una producción que en verdad responde a su nombre, trama en español, más adecuado que trama familiar, su nombre original en inglés. Porque si quisiéramos dar un ejemplo de lo que significa trama, que se relaciona con urdir (de una raíz indoeuropea tragh, que significa arrastrar; conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman una tela, un tejido; artificio, dolo, confabulación con que se perjudica a alguien; disposición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto), esta película sería bastante apropiada para ello.

 Estudios Ghibli y un clásico de la animación japonesa: La tumba de las luciérnagas nos pone a prueba ante los horrores de la guerra. La insensibilidad humana es algo que se cultiva a partir de la naturalización de los hechos, la muerte es tan común que no altera las sensaciones de quienes conviven a diario en su presencia. Algo esperado que casi ni se nota en el hábito diario; las diferencias golpean la atención de un espectador de otro contexto, la animación mitiga el resultado extrayendo realismo al contenido.
Estudios Ghibli y un clásico de la animación japonesa: La tumba de las luciérnagas nos pone a prueba ante los horrores de la guerra. La insensibilidad humana es algo que se cultiva a partir de la naturalización de los hechos, la muerte es tan común que no altera las sensaciones de quienes conviven a diario en su presencia. Algo esperado que casi ni se nota en el hábito diario; las diferencias golpean la atención de un espectador de otro contexto, la animación mitiga el resultado extrayendo realismo al contenido.


 Esta película estuvo prohibida en mi país y en muchos otros cuando fue distribuida en los cines hacia 1988-1990. Ya ha pasado el tiempo, se han moderado de alguna forma las opiniones y el rechazo tan fuerte que causó y es ahora, en mi opinión, una obra maestra del cine que nos aproxima a una visión muy humana de Cristo, ese hombre-Dios que ha partido en dos la historia de la humanidad occidental y que es personaje muy cercano a mis propias vivencias. La estuve viendo de nuevo acá en mi casa, en la semana santa, durante la prisión domiciliaria en que se han convertido, para los adultos mayores de nuestro país, estos tiempos de cuarentena obligada por culpa del covid-19, el cual es el protagonista de la película de misterio y terror de los tiempos presentes. Como en los buenos filmes, la estamos viendo con mucho interés, atrapada nuestra atención, sin que su desenlace se conozca todavía.
Esta película estuvo prohibida en mi país y en muchos otros cuando fue distribuida en los cines hacia 1988-1990. Ya ha pasado el tiempo, se han moderado de alguna forma las opiniones y el rechazo tan fuerte que causó y es ahora, en mi opinión, una obra maestra del cine que nos aproxima a una visión muy humana de Cristo, ese hombre-Dios que ha partido en dos la historia de la humanidad occidental y que es personaje muy cercano a mis propias vivencias. La estuve viendo de nuevo acá en mi casa, en la semana santa, durante la prisión domiciliaria en que se han convertido, para los adultos mayores de nuestro país, estos tiempos de cuarentena obligada por culpa del covid-19, el cual es el protagonista de la película de misterio y terror de los tiempos presentes. Como en los buenos filmes, la estamos viendo con mucho interés, atrapada nuestra atención, sin que su desenlace se conozca todavía.


 Andrew Crocker‑Harris (Michael Redgrave) es un estricto profesor de Lenguas Clásicas que ha entregado los mejores años de su vida a los alumnos de quinto curso de un elitista colegio británico. Por motivos de salud, debe prejubilarse y abandonar el centro al que tanto ha dado. Es el momento de echar la vista atrás y hacer balance, pero el descubrimiento es desolador: su vida, tanto desde el punto de vista profesional como personal, ha sido un completo fracaso. Esta es la premisa argumental de la que parte La versión Browning, uno de los grandes títulos del cine inglés de todos los tiempos.
Andrew Crocker‑Harris (Michael Redgrave) es un estricto profesor de Lenguas Clásicas que ha entregado los mejores años de su vida a los alumnos de quinto curso de un elitista colegio británico. Por motivos de salud, debe prejubilarse y abandonar el centro al que tanto ha dado. Es el momento de echar la vista atrás y hacer balance, pero el descubrimiento es desolador: su vida, tanto desde el punto de vista profesional como personal, ha sido un completo fracaso. Esta es la premisa argumental de la que parte La versión Browning, uno de los grandes títulos del cine inglés de todos los tiempos.



 Las personas tenemos la tendencia a interpretar la realidad de acuerdo a esquemas mentales existentes. Respondemos a situaciones moviéndonos, las imágenes son causa del movimiento y todo ello se encadena de una manera realista, que se puede interpretar mediante esquemas mentales establecidos.
Las personas tenemos la tendencia a interpretar la realidad de acuerdo a esquemas mentales existentes. Respondemos a situaciones moviéndonos, las imágenes son causa del movimiento y todo ello se encadena de una manera realista, que se puede interpretar mediante esquemas mentales establecidos. Se considera a Ladrón de bicicletas como un clásico del neorrealismo. En este bello trabajo de Vittorio De Sica se narra la historia de Antonio, un personaje humilde en la Italia de posguerra, quien sufre el robo de su bicicleta de trabajo, objeto conseguido con grandes sacrificios, perdiendo así sus posibilidades de traer sustento al hogar. Su hijo, un tierno y sensible niño, madura a la fuerza en compañía de su padre, mientras este trata inútilmente de recuperar su bicicleta. Esta historia simple, pan de cada día de la gente pobre, ha sido trabajada magistralmente por De Sica, creando impactos en el espectador, obligándolo a hacerse preguntas y a descifrar las complejas realidades a que se enfrentan los desempleados y los marginados.
Se considera a Ladrón de bicicletas como un clásico del neorrealismo. En este bello trabajo de Vittorio De Sica se narra la historia de Antonio, un personaje humilde en la Italia de posguerra, quien sufre el robo de su bicicleta de trabajo, objeto conseguido con grandes sacrificios, perdiendo así sus posibilidades de traer sustento al hogar. Su hijo, un tierno y sensible niño, madura a la fuerza en compañía de su padre, mientras este trata inútilmente de recuperar su bicicleta. Esta historia simple, pan de cada día de la gente pobre, ha sido trabajada magistralmente por De Sica, creando impactos en el espectador, obligándolo a hacerse preguntas y a descifrar las complejas realidades a que se enfrentan los desempleados y los marginados. Igualmente, crea situaciones cíclicas en la historia, ciclos con centros múltiples y abiertos, de trayectorias aplanadas o redondeadas, elípticas, engañosas. En la cotidianidad pasan cosas, comunes y corrientes. Se pueden volver elípticas bajo la influencia de estímulos aparentemente inocentes. Visitar a una santa adivina que te dice lugares comunes bajo el influjo de invocaciones divinas, te puede afectar de forma insospechada, pues te hace cambiar el enfoque del devenir. Entonces los ciclos se aplanan y el tiempo adquiere un nuevo significado y aparecen nuevas opciones. El rompimiento de esquema puede ser tan fuerte, que se convierta en hipérbole (exageraciones, locuras o abandonos) o en parábola (reflexiones, nuevo conocimiento, cambio).
Igualmente, crea situaciones cíclicas en la historia, ciclos con centros múltiples y abiertos, de trayectorias aplanadas o redondeadas, elípticas, engañosas. En la cotidianidad pasan cosas, comunes y corrientes. Se pueden volver elípticas bajo la influencia de estímulos aparentemente inocentes. Visitar a una santa adivina que te dice lugares comunes bajo el influjo de invocaciones divinas, te puede afectar de forma insospechada, pues te hace cambiar el enfoque del devenir. Entonces los ciclos se aplanan y el tiempo adquiere un nuevo significado y aparecen nuevas opciones. El rompimiento de esquema puede ser tan fuerte, que se convierta en hipérbole (exageraciones, locuras o abandonos) o en parábola (reflexiones, nuevo conocimiento, cambio). En el filme aparece lo oscilante, que tiene que ver con un ritmo cambiante, que va y viene. Lo cotidiano parece claro, pero si lo observas en detalle, es muy oscilante y nunca se termina de resolver. El problema es que las personas no tenemos muy clara la presencia de la perturbación ni mucho menos el orden subyacente. Cuando Antonio, su hijo y sus amigos visitan el mercado de partes usadas se dan cuenta del orden subyacente en ese enorme desorden del rebusque, del comercio, de la venta de partes robadas. Pero no podrían descubrir lo que realmente pasa, a no ser que lo vivieran directamente. No descubrimos lo oscilante, a no ser que oscilemos.
En el filme aparece lo oscilante, que tiene que ver con un ritmo cambiante, que va y viene. Lo cotidiano parece claro, pero si lo observas en detalle, es muy oscilante y nunca se termina de resolver. El problema es que las personas no tenemos muy clara la presencia de la perturbación ni mucho menos el orden subyacente. Cuando Antonio, su hijo y sus amigos visitan el mercado de partes usadas se dan cuenta del orden subyacente en ese enorme desorden del rebusque, del comercio, de la venta de partes robadas. Pero no podrían descubrir lo que realmente pasa, a no ser que lo vivieran directamente. No descubrimos lo oscilante, a no ser que oscilemos. Finalmente, todo está enlazado por nexos débiles, como corresponde a acontecimientos flotantes unidos por una lógica débil, difusa, confusa, suelta. Hay interconexión pero no es tan estructurada como para que se pueda predecir el devenir. Un niño es el maestro de su padre. Una solución imposible se resuelve con decisiones, como cuando la esposa de Antonio vende sus sábanas para comprar una bicicleta. Un ladrón es atrapado, pero está conectado con su madre y las cosas cambian, nadie lo puede condenar; otro ladrón es atrapado in fraganti, pero está conectado con su hijo y las cosas cambian también, la víctima del robo siente compasión y no lo acusa.
Finalmente, todo está enlazado por nexos débiles, como corresponde a acontecimientos flotantes unidos por una lógica débil, difusa, confusa, suelta. Hay interconexión pero no es tan estructurada como para que se pueda predecir el devenir. Un niño es el maestro de su padre. Una solución imposible se resuelve con decisiones, como cuando la esposa de Antonio vende sus sábanas para comprar una bicicleta. Un ladrón es atrapado, pero está conectado con su madre y las cosas cambian, nadie lo puede condenar; otro ladrón es atrapado in fraganti, pero está conectado con su hijo y las cosas cambian también, la víctima del robo siente compasión y no lo acusa. La películas tienen muchas facetas. Tras esta frase de perogrullo con la que he comenzado, creo que se esconde una especie de verdad invisible que todos los que amamos el cine, de cualquier clase, encontramos en la experiencia de la sala de cine, de la intimidad de nuestro salón o donde fuere que disfrutemos de nuestro pasatiempo favorito.
La películas tienen muchas facetas. Tras esta frase de perogrullo con la que he comenzado, creo que se esconde una especie de verdad invisible que todos los que amamos el cine, de cualquier clase, encontramos en la experiencia de la sala de cine, de la intimidad de nuestro salón o donde fuere que disfrutemos de nuestro pasatiempo favorito.

 Rainer Werner Fassbinder no era un director muy dado a las entrevistas. En alguna de ellas, asegura preferir una muerte prematura y concluyente ante una vejez tranquila y dilatada. Así de claro y rotundo era el director alemán. Con solo 37 años abandona el mundo mediante una sobredosis y deja un impresionante legado de más de cuarenta películas, obras de teatro y televisión. Su cine no era distinto a sus palabras. Durante su carrera llega a realizar hasta tres películas por año, todas ellas dotadas de una personalidad tan robusta y característica que abren una brecha para lo que sería el denominado nuevo cine alemán. Fassbinder fue uno de los responsables de ese nuevo aire artístico que se desenvolvía entre largos planos secuencia, una cuidada puesta en escena y una reconocida influencia teatral. Su sello nihilista y tormentoso con respecto a la vida y a los sentimientos humanos también fue aplicado durante toda su obra. Las amargas lágrimas de Petra von Kant fue un magnífico ejemplo de todo ello.
Rainer Werner Fassbinder no era un director muy dado a las entrevistas. En alguna de ellas, asegura preferir una muerte prematura y concluyente ante una vejez tranquila y dilatada. Así de claro y rotundo era el director alemán. Con solo 37 años abandona el mundo mediante una sobredosis y deja un impresionante legado de más de cuarenta películas, obras de teatro y televisión. Su cine no era distinto a sus palabras. Durante su carrera llega a realizar hasta tres películas por año, todas ellas dotadas de una personalidad tan robusta y característica que abren una brecha para lo que sería el denominado nuevo cine alemán. Fassbinder fue uno de los responsables de ese nuevo aire artístico que se desenvolvía entre largos planos secuencia, una cuidada puesta en escena y una reconocida influencia teatral. Su sello nihilista y tormentoso con respecto a la vida y a los sentimientos humanos también fue aplicado durante toda su obra. Las amargas lágrimas de Petra von Kant fue un magnífico ejemplo de todo ello.


 Las aventuras de Robin Hood fue un éxito arrollador del estudio de cine Warner Brothers y una gran apuesta, que implicó un presupuesto millonario y el protagonismo de la pareja de actores más famosa de la época, Errol Flynn y Olivia de Havilland. Ya los dos habían actuado juntos en una exitosa película de piratas, Capitán Blood, en 1935. Eran los tiempos de la aparición del clásico de Disney, Blancanieves y los siete enanitos y Warner Brothers le apostó igualmente a una especie de cuento de hadas, basado en la historia, a la vez romántica y divertida, del famoso héroe de leyenda inglés de la Edad Media, Robin Hood. Lo hizo con toda la fastuosidad posible, en colores. Pero no simplemente, sino con el más espectacular despliegue posible, el cual fue pionero e influyente en el uso y en el significado del color en el cine, estableciendo duraderas asociaciones entre la técnica del Technicolor y el género de las películas de aventura y de fantasía.
Las aventuras de Robin Hood fue un éxito arrollador del estudio de cine Warner Brothers y una gran apuesta, que implicó un presupuesto millonario y el protagonismo de la pareja de actores más famosa de la época, Errol Flynn y Olivia de Havilland. Ya los dos habían actuado juntos en una exitosa película de piratas, Capitán Blood, en 1935. Eran los tiempos de la aparición del clásico de Disney, Blancanieves y los siete enanitos y Warner Brothers le apostó igualmente a una especie de cuento de hadas, basado en la historia, a la vez romántica y divertida, del famoso héroe de leyenda inglés de la Edad Media, Robin Hood. Lo hizo con toda la fastuosidad posible, en colores. Pero no simplemente, sino con el más espectacular despliegue posible, el cual fue pionero e influyente en el uso y en el significado del color en el cine, estableciendo duraderas asociaciones entre la técnica del Technicolor y el género de las películas de aventura y de fantasía. La cinta fue bien recibida por el público y por la crítica y ganó tres premios Oscar en 1938: mejor dirección de arte, mejor música original y mejor edición, y fue nominada a mejor película.
La cinta fue bien recibida por el público y por la crítica y ganó tres premios Oscar en 1938: mejor dirección de arte, mejor música original y mejor edición, y fue nominada a mejor película. Nada se desaprovecha. En el caso de los vestuarios, resultantes del trabajo de Milo Anderson, la riqueza de colores atrapa la atención del espectador, que contempla admirado una continua sucesión de cambios de indumentaria, aprovechando los giros de las escenas y de las historias. Las combinaciones de colores son un estudio en la teoría del color. Se aprovechan debidamente los colores complementarios y los colores opuestos (rojo-verde, amarillo-azul) para enviar señales visuales y para describir lo que va sucediendo. En general se juega con colores brillantes, sin concesiones a los tonos apagados o pastel. Esta es una película pionera y sus realizadores se han comprometido a fondo con el uso novedoso del color.
Nada se desaprovecha. En el caso de los vestuarios, resultantes del trabajo de Milo Anderson, la riqueza de colores atrapa la atención del espectador, que contempla admirado una continua sucesión de cambios de indumentaria, aprovechando los giros de las escenas y de las historias. Las combinaciones de colores son un estudio en la teoría del color. Se aprovechan debidamente los colores complementarios y los colores opuestos (rojo-verde, amarillo-azul) para enviar señales visuales y para describir lo que va sucediendo. En general se juega con colores brillantes, sin concesiones a los tonos apagados o pastel. Esta es una película pionera y sus realizadores se han comprometido a fondo con el uso novedoso del color. En una escena plena de simbología, la banda de Robin Hood, después de capturar a un grupo de caballeros, los despoja de su indumentaria y se viste con las prendas de sus capturados, de manera que se va estableciendo la relación entre poder y color, siempre subyacente en la cinta. En otra, se hace presente el rey Ricardo, de regreso de sus aventuras y, cuando llega el momento indicado, él y el grupo que le acompañan, se despojan de unas capas oscuras y aparecen en ricas vestimentas de guerreros, con cruces rojas al frente, causando un claro impacto visual que no podría darse en blanco y negro.
En una escena plena de simbología, la banda de Robin Hood, después de capturar a un grupo de caballeros, los despoja de su indumentaria y se viste con las prendas de sus capturados, de manera que se va estableciendo la relación entre poder y color, siempre subyacente en la cinta. En otra, se hace presente el rey Ricardo, de regreso de sus aventuras y, cuando llega el momento indicado, él y el grupo que le acompañan, se despojan de unas capas oscuras y aparecen en ricas vestimentas de guerreros, con cruces rojas al frente, causando un claro impacto visual que no podría darse en blanco y negro. En los inicios de la producción, la escena nos muestra un rico banquete en el salón principal del castillo del príncipe Juan. Las paredes están adornadas con estandartes coloridos, de modo que los muros de ladrillo no apaguen el brillo prevalente, resaltado por los fuegos de las antorchas; las viandas son fastuosas, quizás nunca se vio tanta carne de tantos tipos y tan adornada en los anales del cine, a la cual se enfrentan con pasión todos los asistentes; estos están vestidos con la carta entera de los colores, tanto los sirvientes y la orquesta como los nobles caballeros. Entonces irrumpe Robin Hood, de vestimenta también colorida, pero menos ostentosa. Lleva en sus hombros un enorme ciervo, de color marrón cenizo, que deja caer sobre la mesa del banquete, todo ello un juego de contrastes de color, entre la clase poderosa y vanidosa y el verde marrón de los campos y de los bosques.
En los inicios de la producción, la escena nos muestra un rico banquete en el salón principal del castillo del príncipe Juan. Las paredes están adornadas con estandartes coloridos, de modo que los muros de ladrillo no apaguen el brillo prevalente, resaltado por los fuegos de las antorchas; las viandas son fastuosas, quizás nunca se vio tanta carne de tantos tipos y tan adornada en los anales del cine, a la cual se enfrentan con pasión todos los asistentes; estos están vestidos con la carta entera de los colores, tanto los sirvientes y la orquesta como los nobles caballeros. Entonces irrumpe Robin Hood, de vestimenta también colorida, pero menos ostentosa. Lleva en sus hombros un enorme ciervo, de color marrón cenizo, que deja caer sobre la mesa del banquete, todo ello un juego de contrastes de color, entre la clase poderosa y vanidosa y el verde marrón de los campos y de los bosques. Marian (Olivia de Havilland) es la protagonista. Prometida contra su voluntad a Guy de Gisbourne, eventualmente es atraída por los encantos de Robin Hood y se enamora perdidamente de él. A medida que ello va sucediendo, van evolucionando también las vestimentas y adornos de ella y de su pareja, cuyos tonos son complementarios y más o menos vivos según las circunstancias de sus amores.
Marian (Olivia de Havilland) es la protagonista. Prometida contra su voluntad a Guy de Gisbourne, eventualmente es atraída por los encantos de Robin Hood y se enamora perdidamente de él. A medida que ello va sucediendo, van evolucionando también las vestimentas y adornos de ella y de su pareja, cuyos tonos son complementarios y más o menos vivos según las circunstancias de sus amores. Observando a Las Aventuras de Robin Hood desde el punto de vista de la historia que nos cuenta y de los mensajes que transmite, es difícil separarse de su esencia de superproducción, hecha y diseñada para convertirse en éxito comercial, en hito tecnológico, en artículo de entretenimiento, probablemente sin mayores pretensiones artísticas o de riqueza de significados. Pero se refiere a un antiguo mito de rebeldía popular, la leyenda del bandido bueno que vence al poderoso opresor a base de astucia y de malicia, a base de momentos de buen humor que ocultan y vencen al terrible dolor de la pobreza y de la injusticia. Este mito es mirado con ilusión como una posibilidad para derrotar final y elegantemente al injusto y vetusto orden establecido y muchos de los revolucionarios de todas las épocas han sido bendecidos con la etiqueta de bandidos buenos a lo Robin Hood. El asunto es que hay que mantener una cierta sonrisa, una dosis de esperanza, una capacidad para que la amargura y el resentimiento no apaguen al héroe bueno, un sentido de la justicia romántica y atrevida, algo que no sucede fácilmente en las realidades históricas. Quizás hay en Las aventuras de Robin Hood una cierta metáfora del color, como elemento de contrastes y de alegrías, que el héroe no niega ni prohíbe, que tiene que estar al alcance de todos, en vez de resignarse la pobre uniformidad de los tonos grises y apagados o a las monotonías de los uniformes, que han sido costumbre por parte de la mayor parte de los Robin Hoods históricos.
Observando a Las Aventuras de Robin Hood desde el punto de vista de la historia que nos cuenta y de los mensajes que transmite, es difícil separarse de su esencia de superproducción, hecha y diseñada para convertirse en éxito comercial, en hito tecnológico, en artículo de entretenimiento, probablemente sin mayores pretensiones artísticas o de riqueza de significados. Pero se refiere a un antiguo mito de rebeldía popular, la leyenda del bandido bueno que vence al poderoso opresor a base de astucia y de malicia, a base de momentos de buen humor que ocultan y vencen al terrible dolor de la pobreza y de la injusticia. Este mito es mirado con ilusión como una posibilidad para derrotar final y elegantemente al injusto y vetusto orden establecido y muchos de los revolucionarios de todas las épocas han sido bendecidos con la etiqueta de bandidos buenos a lo Robin Hood. El asunto es que hay que mantener una cierta sonrisa, una dosis de esperanza, una capacidad para que la amargura y el resentimiento no apaguen al héroe bueno, un sentido de la justicia romántica y atrevida, algo que no sucede fácilmente en las realidades históricas. Quizás hay en Las aventuras de Robin Hood una cierta metáfora del color, como elemento de contrastes y de alegrías, que el héroe no niega ni prohíbe, que tiene que estar al alcance de todos, en vez de resignarse la pobre uniformidad de los tonos grises y apagados o a las monotonías de los uniformes, que han sido costumbre por parte de la mayor parte de los Robin Hoods históricos. Con esta crítica y la dedicada a
Con esta crítica y la dedicada a 

 Hay películas que se dejan ver ya que todo fluye y no es necesario que nuestra atención ponga al descubierto los mecanismos de participación activa. Frase quizás un poco difícil de entender pero que nos ayuda a dividir los productos culturales en aquellos donde el mensaje llega sin mostrar los engranajes de la estructura de diálogo y en aquellos donde es necesario cierto esfuerzo por nuestra parte. Nos referimos así, en el segundo caso, a aquellas obras que pueden parecer difíciles de entender, que nos empujan hasta los límites de la paciencia y que nos obligan a estar atentos, a aceptar nuevas reglas de comunicación, y a preguntarnos (algo que no podemos pasar por alto) si lo que se nos está ofreciendo es o no un elemento artístico con un valor no diminuto. Quizás sea una cuestión de hábito, o quizás se inserte en la dificultad que el instrumento narrativo mismo quiere poner en marcha, volviendo difícil de entender lo que efectivamente es un conjunto de episodios que se reducen a una serie muy simple de eventos bastante claros y escuetos en lo que a su valor de significado se refiere.
Hay películas que se dejan ver ya que todo fluye y no es necesario que nuestra atención ponga al descubierto los mecanismos de participación activa. Frase quizás un poco difícil de entender pero que nos ayuda a dividir los productos culturales en aquellos donde el mensaje llega sin mostrar los engranajes de la estructura de diálogo y en aquellos donde es necesario cierto esfuerzo por nuestra parte. Nos referimos así, en el segundo caso, a aquellas obras que pueden parecer difíciles de entender, que nos empujan hasta los límites de la paciencia y que nos obligan a estar atentos, a aceptar nuevas reglas de comunicación, y a preguntarnos (algo que no podemos pasar por alto) si lo que se nos está ofreciendo es o no un elemento artístico con un valor no diminuto. Quizás sea una cuestión de hábito, o quizás se inserte en la dificultad que el instrumento narrativo mismo quiere poner en marcha, volviendo difícil de entender lo que efectivamente es un conjunto de episodios que se reducen a una serie muy simple de eventos bastante claros y escuetos en lo que a su valor de significado se refiere.
 El director estadounidense John Ford adaptó al cine la novela del escritor John Steinbeck, Las uvas de la ira, en 1940. El libro se publicó el mismo año de la realización del filme. Dicha celeridad solo puede ser entendida si pensamos en Hollywood y en sus grandes y poderosos estudios. Visto el largometraje, resulta muy difícil asociar a John Ford con caracteres cercanos a la
El director estadounidense John Ford adaptó al cine la novela del escritor John Steinbeck, Las uvas de la ira, en 1940. El libro se publicó el mismo año de la realización del filme. Dicha celeridad solo puede ser entendida si pensamos en Hollywood y en sus grandes y poderosos estudios. Visto el largometraje, resulta muy difícil asociar a John Ford con caracteres cercanos a la


 Otto Preminger, director estadounidense nacido en Viena en 1906, cometió probablemente el mismo error que Orson Welles: realizar su obra maestra al principio de su carrera. Con Laura, al igual que Welles con Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), alcanzó el máximo reconocimiento de crítica y público de toda su trayectoria, lo que hizo que a lo largo de los años (treinta y siete películas en cinco décadas), sus sucesivas obras fueran inevitablemente comparadas con Laura, contribuyendo con ello al desprestigio del conjunto de su filmografía.
Otto Preminger, director estadounidense nacido en Viena en 1906, cometió probablemente el mismo error que Orson Welles: realizar su obra maestra al principio de su carrera. Con Laura, al igual que Welles con Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941), alcanzó el máximo reconocimiento de crítica y público de toda su trayectoria, lo que hizo que a lo largo de los años (treinta y siete películas en cinco décadas), sus sucesivas obras fueran inevitablemente comparadas con Laura, contribuyendo con ello al desprestigio del conjunto de su filmografía. En Laura, a través de esa puesta en escena que le identificó, logra una mirada imperecedera y cautiva sobre conflictos que le preocuparían siempre: el amor, la muerte, la obsesión, el transcurso del tiempo; dándole la vuelta al género negro mediante la utilización de un ambiente urbano y sofisticado, construye un modelo en el que la planificación se encuentra supeditada a la narración, pero que alcanza simetría en todos sus elementos a través del encaje modélico de la música, la iluminación, la interpretación de los actores y sus movimientos dentro del encuadre. También se aleja Preminger de los parámetros del cine negro en la iluminación, al dejar de lado las luces y sombras de carácter expresionista que identifican al género, y optar por una claridad en interiores muy definida, que resalta la belleza de los rostros y el refinamiento de los decorados. No obstante, dicho alejamiento no es total, y los juegos de luces y sombras consiguen crear en ciertos momentos, como en el interrogatorio en comisaría o en determinadas escenas en casa de Laura, el ambiente adecuado de intriga y desasosiego. Con todo ello, no cabe duda de que nos encontramos ante un film noir, que recurre a flashbacks para presentar la historia, a la voz en off que subjetiviza personajes e introduce hechos, y que gira alrededor de un crimen y la investigación de su autor.
En Laura, a través de esa puesta en escena que le identificó, logra una mirada imperecedera y cautiva sobre conflictos que le preocuparían siempre: el amor, la muerte, la obsesión, el transcurso del tiempo; dándole la vuelta al género negro mediante la utilización de un ambiente urbano y sofisticado, construye un modelo en el que la planificación se encuentra supeditada a la narración, pero que alcanza simetría en todos sus elementos a través del encaje modélico de la música, la iluminación, la interpretación de los actores y sus movimientos dentro del encuadre. También se aleja Preminger de los parámetros del cine negro en la iluminación, al dejar de lado las luces y sombras de carácter expresionista que identifican al género, y optar por una claridad en interiores muy definida, que resalta la belleza de los rostros y el refinamiento de los decorados. No obstante, dicho alejamiento no es total, y los juegos de luces y sombras consiguen crear en ciertos momentos, como en el interrogatorio en comisaría o en determinadas escenas en casa de Laura, el ambiente adecuado de intriga y desasosiego. Con todo ello, no cabe duda de que nos encontramos ante un film noir, que recurre a flashbacks para presentar la historia, a la voz en off que subjetiviza personajes e introduce hechos, y que gira alrededor de un crimen y la investigación de su autor. La trama resulta sugestiva y envolvente. La película se inicia con una voz en off de Lydecker expresando: “Nunca olvidaré el fin de semana en que murió Laura”, precedido por el retrato y el tema musical de Laura. Con este magistral arranque, nos vemos arrastrados por una historia morbosa, sorpresiva y compleja, que aporta componentes novedosos en sucesivas contemplaciones. Los objetos, al igual que los personajes, van adquiriendo una importancia relevante, y cuadros, relojes o escopetas van haciéndose hueco en significado y simbolismo.
La trama resulta sugestiva y envolvente. La película se inicia con una voz en off de Lydecker expresando: “Nunca olvidaré el fin de semana en que murió Laura”, precedido por el retrato y el tema musical de Laura. Con este magistral arranque, nos vemos arrastrados por una historia morbosa, sorpresiva y compleja, que aporta componentes novedosos en sucesivas contemplaciones. Los objetos, al igual que los personajes, van adquiriendo una importancia relevante, y cuadros, relojes o escopetas van haciéndose hueco en significado y simbolismo.




 Muchos cinéfilos son partidarios de incluir a Los amantes crucificados entre las mejores obras de Kenji Mizoguchi. Y no es un tema insignificante, si atendemos a que se trata de un realizador que es considerado un maestro y que fue autor de más de 85 películas, de las que únicamente han sobrevivido una treintena; entre ellas, auténticas joyas en la cinematografía de todos los tiempos como Cuentos de la luna pálida (Ugetsu monogatari, 1953) o El intendente Sansho (Sansho Dayu, 1954). El director japonés sostenía que únicamente empezó a comprender las circunstancias de la vida humana a partir de los 40 años. A pesar de su carácter tremendamente humanista, circunstancia que le podría acercar a Renoir o Murnau, no sentía ninguna esperanza sobre el destino del hombre. En toda su trayectoria jamás renegó de la importancia que el espacio cobra en sus filmes, provocando una sensación melancólica y fatalista. Mientras tanto, el paso del tiempo que reflejan sus obras se acerca a la sensibilidad budista de la única existencia de un presente efímero y mutante. Fiel a manifestaciones artísticas del zen, mostró enorme sensibilidad para captar la lentitud de movimientos con el fin de alejarse lo más posible de la fugacidad irremediable de nuestro transcurrir.
Muchos cinéfilos son partidarios de incluir a Los amantes crucificados entre las mejores obras de Kenji Mizoguchi. Y no es un tema insignificante, si atendemos a que se trata de un realizador que es considerado un maestro y que fue autor de más de 85 películas, de las que únicamente han sobrevivido una treintena; entre ellas, auténticas joyas en la cinematografía de todos los tiempos como Cuentos de la luna pálida (Ugetsu monogatari, 1953) o El intendente Sansho (Sansho Dayu, 1954). El director japonés sostenía que únicamente empezó a comprender las circunstancias de la vida humana a partir de los 40 años. A pesar de su carácter tremendamente humanista, circunstancia que le podría acercar a Renoir o Murnau, no sentía ninguna esperanza sobre el destino del hombre. En toda su trayectoria jamás renegó de la importancia que el espacio cobra en sus filmes, provocando una sensación melancólica y fatalista. Mientras tanto, el paso del tiempo que reflejan sus obras se acerca a la sensibilidad budista de la única existencia de un presente efímero y mutante. Fiel a manifestaciones artísticas del zen, mostró enorme sensibilidad para captar la lentitud de movimientos con el fin de alejarse lo más posible de la fugacidad irremediable de nuestro transcurrir.


 La cuestión de lo que significa ser hombre establece su estructura dentro de dos vertientes : la biológica, la que nos hace que seamos lo que somos, y la cultural, la que construye una serie de elementos con los cuales poner en marcha la presencia del “yo”. Se habla, entonces, de machismo cuando la carga cultural del elemento “hombre” se rellena de una serie de acciones a llevar a cabo que subrayan, más de lo necesario, más del valor mismo de formar parte del conjunto de seres humanos con un pene. Y es así como se desarrolla una visión a veces muy difícil de sostener hasta el cansancio completo de lo que se supone tenemos que ser, hasta una saciedad tan absurda de gestos y palabras que esconden (por supuesto, la cosa es tan obvia) una serie de problemas que remontan al miedo a no estar a la altura, a no ser “macho” sino todo lo contrario (nos convertimos en “mujerzuelas”, lo cual parece ser el pecado más grande y horrible que puede pasar). El macho es, efectivamente, el hiper-hombre, el elemento que todos tienen que admirar y del que se puede (se debe) tener un poco de miedo. Si así no fuera, ¿qué nos quedaría, entonces?
La cuestión de lo que significa ser hombre establece su estructura dentro de dos vertientes : la biológica, la que nos hace que seamos lo que somos, y la cultural, la que construye una serie de elementos con los cuales poner en marcha la presencia del “yo”. Se habla, entonces, de machismo cuando la carga cultural del elemento “hombre” se rellena de una serie de acciones a llevar a cabo que subrayan, más de lo necesario, más del valor mismo de formar parte del conjunto de seres humanos con un pene. Y es así como se desarrolla una visión a veces muy difícil de sostener hasta el cansancio completo de lo que se supone tenemos que ser, hasta una saciedad tan absurda de gestos y palabras que esconden (por supuesto, la cosa es tan obvia) una serie de problemas que remontan al miedo a no estar a la altura, a no ser “macho” sino todo lo contrario (nos convertimos en “mujerzuelas”, lo cual parece ser el pecado más grande y horrible que puede pasar). El macho es, efectivamente, el hiper-hombre, el elemento que todos tienen que admirar y del que se puede (se debe) tener un poco de miedo. Si así no fuera, ¿qué nos quedaría, entonces?
 Cuestiones de ser un niño (o un pre-adolescente) y encontrar allí, en la pantalla, un producto que sí sabe cómo conectar contigo. Cuestiones tan sencillas de elementos que se unen y que en su resultado final logran traspasar la frontera de los cuatro lados (más el de enfrente, el que nos une a ellos) y así proponer una narración que se inserta no solo en tu imaginación, sino en el meollo de lo que eres (o fuiste). Cuestiones (por tercera vez) de volver también a un período histórico preciso, el de cuando éramos más jóvenes (los que comparten mi edad, que supera a los cuarenta) y vivíamos una sensación de rara inestabilidad cultural con la llegada de un mundo tan maravilloso como era el del gran cine spielberguiano que nacía en los Estados Unidos y lograba hablarle a toda una generación que quería saciarse de algo tan dulce como también tan bien orquestado. Unos años, los del nacimiento de esta película, que ya fueron, terminando aplastados por el camino del tiempo, y que, de todas formas, logran volver hasta nuestra presente superficie gracias a la presencia de obras tanto arqueológicas como, quizás, plásticamente (en cuanto consumidores) sempiternas.
Cuestiones de ser un niño (o un pre-adolescente) y encontrar allí, en la pantalla, un producto que sí sabe cómo conectar contigo. Cuestiones tan sencillas de elementos que se unen y que en su resultado final logran traspasar la frontera de los cuatro lados (más el de enfrente, el que nos une a ellos) y así proponer una narración que se inserta no solo en tu imaginación, sino en el meollo de lo que eres (o fuiste). Cuestiones (por tercera vez) de volver también a un período histórico preciso, el de cuando éramos más jóvenes (los que comparten mi edad, que supera a los cuarenta) y vivíamos una sensación de rara inestabilidad cultural con la llegada de un mundo tan maravilloso como era el del gran cine spielberguiano que nacía en los Estados Unidos y lograba hablarle a toda una generación que quería saciarse de algo tan dulce como también tan bien orquestado. Unos años, los del nacimiento de esta película, que ya fueron, terminando aplastados por el camino del tiempo, y que, de todas formas, logran volver hasta nuestra presente superficie gracias a la presencia de obras tanto arqueológicas como, quizás, plásticamente (en cuanto consumidores) sempiternas.
 Los filmes del cine mudo tiene un método fundamental para atraer al espectador: su valor estético, que se manifiesta a través de imágenes poderosas y bellas. En cuanto a la historia que se cuenta, se facilita el contacto efectivo con el público si se trata de un melodrama. Los melodramas se acercan a la emotividad, establecen lazos afectivos y aunque falten los sonidos y las palabras habladas, el oyente llena eficientemente los vacíos sonoros, tapizando la historia contada a medias, con su propia imaginación, con sus sentimientos.
Los filmes del cine mudo tiene un método fundamental para atraer al espectador: su valor estético, que se manifiesta a través de imágenes poderosas y bellas. En cuanto a la historia que se cuenta, se facilita el contacto efectivo con el público si se trata de un melodrama. Los melodramas se acercan a la emotividad, establecen lazos afectivos y aunque falten los sonidos y las palabras habladas, el oyente llena eficientemente los vacíos sonoros, tapizando la historia contada a medias, con su propia imaginación, con sus sentimientos.
 Bill es un verdadero personaje de melodrama. Es un fogonero de barco, acostumbrado a pasar sus días en las negras y ardientes calderas de cualquier barco, es pendenciero y altivo, siempre confiado en su fuerza física, sin que nada le atrape ni le limite, sin que arrastre preocupaciones ni compromisos. Cuando el barco fondea en los puertos, él y sus compañeros se asean, se visten con sus mejores prendas y desembarcan a gastarse sus ganancias en sexo y en diversiones. Pero desde el comienzo mismo de la película se nos advierte que realmente es un héroe, capaz de arrojarse a las aguas para rescatar a una mujer desconocida, sin esperar recompensa ninguna. Es un héroe complejo, que no cree mucho en las personas, acostumbrado a las durezas del oficio y de la vida.
Bill es un verdadero personaje de melodrama. Es un fogonero de barco, acostumbrado a pasar sus días en las negras y ardientes calderas de cualquier barco, es pendenciero y altivo, siempre confiado en su fuerza física, sin que nada le atrape ni le limite, sin que arrastre preocupaciones ni compromisos. Cuando el barco fondea en los puertos, él y sus compañeros se asean, se visten con sus mejores prendas y desembarcan a gastarse sus ganancias en sexo y en diversiones. Pero desde el comienzo mismo de la película se nos advierte que realmente es un héroe, capaz de arrojarse a las aguas para rescatar a una mujer desconocida, sin esperar recompensa ninguna. Es un héroe complejo, que no cree mucho en las personas, acostumbrado a las durezas del oficio y de la vida.
 Después de una carrera fulgurante que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la actriz Marlene Dietrich a partir de 1930, su estrella se fue apagando, en parte porque el público no siempre fue capaz de apreciar la magia visual de sus trabajos. Sin embargo, su última obra, Anathan (1953), rodada en Japón, se considera maestra (es la historia de un grupo de marineros japoneses que sobreviven en una isla selvática, sin saber que su país había perdido la guerra desde hacía ocho años atrás). Sin duda, Los muelles de Nueva York es una de sus preciosas obras de arte, que muestra, además, los extremos de refinamiento a que fue llegando el cine mudo, a través de la sensibilidad, de las imágenes y de la estética.
Después de una carrera fulgurante que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la actriz Marlene Dietrich a partir de 1930, su estrella se fue apagando, en parte porque el público no siempre fue capaz de apreciar la magia visual de sus trabajos. Sin embargo, su última obra, Anathan (1953), rodada en Japón, se considera maestra (es la historia de un grupo de marineros japoneses que sobreviven en una isla selvática, sin saber que su país había perdido la guerra desde hacía ocho años atrás). Sin duda, Los muelles de Nueva York es una de sus preciosas obras de arte, que muestra, además, los extremos de refinamiento a que fue llegando el cine mudo, a través de la sensibilidad, de las imágenes y de la estética. Desde la antigüedad clásica, el teatro cumple un papel fundamental en la vida de las civilizaciones. Cuando se visitan las viejas ruinas de las ciudades griegas, se puede contemplar la importancia que se daba a los auditorios y a los teatros. Las grandes obras de la comedia y de la tragedia griega han llegado hasta nosotros, soportando el devenir del tiempo. Igualmente ha sucedido en las culturas orientales de la China y Japón. Las enseñanzas trascendentales de la India consideran a la existencia como una gran obra de teatro, orquestada por Māyā, la Ilusión de las apariencias reales, cuya interpretación es una tarea que conduce a la iluminación.
Desde la antigüedad clásica, el teatro cumple un papel fundamental en la vida de las civilizaciones. Cuando se visitan las viejas ruinas de las ciudades griegas, se puede contemplar la importancia que se daba a los auditorios y a los teatros. Las grandes obras de la comedia y de la tragedia griega han llegado hasta nosotros, soportando el devenir del tiempo. Igualmente ha sucedido en las culturas orientales de la China y Japón. Las enseñanzas trascendentales de la India consideran a la existencia como una gran obra de teatro, orquestada por Māyā, la Ilusión de las apariencias reales, cuya interpretación es una tarea que conduce a la iluminación. El teatro como representación de la vida puede mirarse como una respuesta de los seres humanos a esa comedia y tragedia humana a la cual se ven sometidos. En el escenario se pueden hacer elaboradas representaciones que ayudan a interpretar la enorme complejidad en forma de escenas, especies de fotografías de la vida, que nos permiten contemplarla y digerirla, planteando soluciones, rompiendo esquemas o dejando en suspenso la acción, cuando no hay explicaciones. El lenguaje poético, con sus tonos contemplativos y sus ritmos lentos, con sus silencios abiertos y meditativos, con sus eventuales altisonancias y exageraciones, con sus palabras bellas y metafóricas, es especialmente apropiado para el teatro, ya que deja espacios para la interpretación y el sentir, trascendiendo y complementando al intelecto y abriendo espacios para las emociones.
El teatro como representación de la vida puede mirarse como una respuesta de los seres humanos a esa comedia y tragedia humana a la cual se ven sometidos. En el escenario se pueden hacer elaboradas representaciones que ayudan a interpretar la enorme complejidad en forma de escenas, especies de fotografías de la vida, que nos permiten contemplarla y digerirla, planteando soluciones, rompiendo esquemas o dejando en suspenso la acción, cuando no hay explicaciones. El lenguaje poético, con sus tonos contemplativos y sus ritmos lentos, con sus silencios abiertos y meditativos, con sus eventuales altisonancias y exageraciones, con sus palabras bellas y metafóricas, es especialmente apropiado para el teatro, ya que deja espacios para la interpretación y el sentir, trascendiendo y complementando al intelecto y abriendo espacios para las emociones. ¿Qué hace que esta película sea tan famosa? Fue realizada durante la ocupación alemana de Francia, seguramente en medio de grandes dificultades de logística y probablemente de censura. Se puede interpretar como un sutil sabotaje en contra de la Ocupación, en el sentido de que la gente del pueblo, en la cinta, agobiada por la vida, se refugia en el teatro y en un ambiente carnavalesco para poder expresar con sus movimientos, con sus danzas, con sus vestidos y con su desorden multitudinario, los sentimientos reprimidos. Tiene aspectos de superproducción, ya que incluye complejas escenas en las cuales intervienen centenares de personas, muchas de ellas ricamente vestidas, en escenarios llenos de detalles, con un montaje cuidadoso y evocador. Es una cinta de larga duración (3 horas y 25 minutos) y su ejecución implicó un sistemático trabajo de equipo. En ella intervinieron actores consagrados, quienes disfrutaron de diálogos de alta calidad para mostrar sus habilidades histriónicas.
¿Qué hace que esta película sea tan famosa? Fue realizada durante la ocupación alemana de Francia, seguramente en medio de grandes dificultades de logística y probablemente de censura. Se puede interpretar como un sutil sabotaje en contra de la Ocupación, en el sentido de que la gente del pueblo, en la cinta, agobiada por la vida, se refugia en el teatro y en un ambiente carnavalesco para poder expresar con sus movimientos, con sus danzas, con sus vestidos y con su desorden multitudinario, los sentimientos reprimidos. Tiene aspectos de superproducción, ya que incluye complejas escenas en las cuales intervienen centenares de personas, muchas de ellas ricamente vestidas, en escenarios llenos de detalles, con un montaje cuidadoso y evocador. Es una cinta de larga duración (3 horas y 25 minutos) y su ejecución implicó un sistemático trabajo de equipo. En ella intervinieron actores consagrados, quienes disfrutaron de diálogos de alta calidad para mostrar sus habilidades histriónicas. Los niños del paraíso presenta una serie de ejes temáticos que vale la pena resaltar. El primero de ellos tiene que ver con la dualidad entre el silencio y la palabra y los diversos poderes que estas dos expresiones humanas tienen en las relaciones. El silencio está representado por el mimo Baptiste y se caracteriza por el uso humilde y melancólico de las miradas, los movimientos ligeros y danzantes, las vestimentas y el maquillaje blanco y los gestos afeminados y dulces. El silencio plantea sus objetivos sin pretensiones, con dulzura, con paciencia, a base de presencias. La palabra está representada por el actor Frédérick Lamaître, siempre grandilocuente y seguro de sí mismo, impetuoso, creativo, improvisador, que se expresa en forma insinuante, con galantería, con gestos donjuanescos y conquistadores. La tensión entre estas dualidades se manifiesta en el teatro, a través de obras de pantomima, en las cuales hablar está prohibido y sujeto a multas, donde hay que tener los ojos muy abiertos para no perderse detalle, y por las obras de drama y comedia, en las cuales las palabras se pueden escuchar con los ojos cerrados y hay que tener los oídos muy abiertos. Un espectador atento, contemplando la excelente actuación de los dos protagonistas, adivina un equilibrio dramático para resolver está tensión: ojos abiertos, oídos atentos.
Los niños del paraíso presenta una serie de ejes temáticos que vale la pena resaltar. El primero de ellos tiene que ver con la dualidad entre el silencio y la palabra y los diversos poderes que estas dos expresiones humanas tienen en las relaciones. El silencio está representado por el mimo Baptiste y se caracteriza por el uso humilde y melancólico de las miradas, los movimientos ligeros y danzantes, las vestimentas y el maquillaje blanco y los gestos afeminados y dulces. El silencio plantea sus objetivos sin pretensiones, con dulzura, con paciencia, a base de presencias. La palabra está representada por el actor Frédérick Lamaître, siempre grandilocuente y seguro de sí mismo, impetuoso, creativo, improvisador, que se expresa en forma insinuante, con galantería, con gestos donjuanescos y conquistadores. La tensión entre estas dualidades se manifiesta en el teatro, a través de obras de pantomima, en las cuales hablar está prohibido y sujeto a multas, donde hay que tener los ojos muy abiertos para no perderse detalle, y por las obras de drama y comedia, en las cuales las palabras se pueden escuchar con los ojos cerrados y hay que tener los oídos muy abiertos. Un espectador atento, contemplando la excelente actuación de los dos protagonistas, adivina un equilibrio dramático para resolver está tensión: ojos abiertos, oídos atentos. Otro eje importante tiene que ver con el papel de la mujer, en medio de una sociedad machista, que no alcanza a apreciar la esencia de lo femenino, centrada más bien en su utilización como elemento de atracción o de servicio. Arletty, en el papel de Garance, una mujer con nombre de flor y actitudes siempre indescifrables e inquietantes para los hombres que la rodean, simboliza la serena y casi imposible independencia y poder de lo femenino. Ella avanza imperturbable por el mundo macho, abierta a cualquier interpretación, sin que sea realmente comprendida, sin que ninguno se interese en su esencia, atrapados como están los hombres por la atracción sexual o por los sentimientos celosos y guerreros. El aspecto complementario de esta dualidad es el de María Casares en el papel de Nathalie, la madre-esposa-amante fiel, que se entrega sin límites a su hombre, aunque éste sea más bien indiferente y esté obsesionado por otras fantasías amorosas. El espectador no alcanza a apreciar el punto de unión de esta oposición entre roles femeninos, que al menos en la película, queda desdibujado por el cierre del telón.
Otro eje importante tiene que ver con el papel de la mujer, en medio de una sociedad machista, que no alcanza a apreciar la esencia de lo femenino, centrada más bien en su utilización como elemento de atracción o de servicio. Arletty, en el papel de Garance, una mujer con nombre de flor y actitudes siempre indescifrables e inquietantes para los hombres que la rodean, simboliza la serena y casi imposible independencia y poder de lo femenino. Ella avanza imperturbable por el mundo macho, abierta a cualquier interpretación, sin que sea realmente comprendida, sin que ninguno se interese en su esencia, atrapados como están los hombres por la atracción sexual o por los sentimientos celosos y guerreros. El aspecto complementario de esta dualidad es el de María Casares en el papel de Nathalie, la madre-esposa-amante fiel, que se entrega sin límites a su hombre, aunque éste sea más bien indiferente y esté obsesionado por otras fantasías amorosas. El espectador no alcanza a apreciar el punto de unión de esta oposición entre roles femeninos, que al menos en la película, queda desdibujado por el cierre del telón. Un tercer aspecto es el de la actitud de la gente común, los niños del paraíso, a quienes se presenta como personajes que giran sin mayor sentido por la vida, al ritmo de la música o asistiendo a espectáculos con curiosidad más bien ignorante. Ellos aparecen en la cinta como en un cuadro de Pieter Bruegel, multitudinarios, carnavalescos, distintos, pero al final iguales en su rutinaria monotonía. Solo los artistas se destacan y adquieren personalidad individual, pero ¿implica ello felicidad? Quizás se esté proponiendo como una salida al anonimato el asumir un papel, un protagonismo, aunque sea teatral. Esto es lo que decide hacer el más nefasto de los personajes de la cinta, el criminal Lacenaire, que adorna sus fechorías con talante artístico.
Un tercer aspecto es el de la actitud de la gente común, los niños del paraíso, a quienes se presenta como personajes que giran sin mayor sentido por la vida, al ritmo de la música o asistiendo a espectáculos con curiosidad más bien ignorante. Ellos aparecen en la cinta como en un cuadro de Pieter Bruegel, multitudinarios, carnavalescos, distintos, pero al final iguales en su rutinaria monotonía. Solo los artistas se destacan y adquieren personalidad individual, pero ¿implica ello felicidad? Quizás se esté proponiendo como una salida al anonimato el asumir un papel, un protagonismo, aunque sea teatral. Esto es lo que decide hacer el más nefasto de los personajes de la cinta, el criminal Lacenaire, que adorna sus fechorías con talante artístico. Cuando la realidad es muy dura, puede pasar que suceda ante nuestros ojos, sin dar lugar a ninguna acción de parte nuestra, sin ninguna reacción ante la imposibilidad que sentimos de responder efectivamente. Parece incomprensible que, con tanto progreso y modernidad, se escondan en las grandes urbes, detrás de la opulencia y del orden, tragedias y comportamientos oscuros e injustos, en los cuales están atrapados miles de seres humanos, olvidados, sin que realmente haya mayor esperanza ni salida. El surrealismo permite una aproximación a esas realidades que queda impresa en el inconsciente y que puede ir dejando huellas de interpretación y de acción insospechadas, cuyos alcances pueden ser más efectivos que las medidas directas y las visiones realistas.
Cuando la realidad es muy dura, puede pasar que suceda ante nuestros ojos, sin dar lugar a ninguna acción de parte nuestra, sin ninguna reacción ante la imposibilidad que sentimos de responder efectivamente. Parece incomprensible que, con tanto progreso y modernidad, se escondan en las grandes urbes, detrás de la opulencia y del orden, tragedias y comportamientos oscuros e injustos, en los cuales están atrapados miles de seres humanos, olvidados, sin que realmente haya mayor esperanza ni salida. El surrealismo permite una aproximación a esas realidades que queda impresa en el inconsciente y que puede ir dejando huellas de interpretación y de acción insospechadas, cuyos alcances pueden ser más efectivos que las medidas directas y las visiones realistas. Sin embargo, hay una trampa escondida en la visión artística y surrealista: Va a perdurar, va a mantener un impacto más allá de las décadas y de la superación aparente de los problemas y de la evolución y el cambio en las realidades que describe. Esto se logra por su capacidad de dejar huella en el subconsciente de los espectadores.
Sin embargo, hay una trampa escondida en la visión artística y surrealista: Va a perdurar, va a mantener un impacto más allá de las décadas y de la superación aparente de los problemas y de la evolución y el cambio en las realidades que describe. Esto se logra por su capacidad de dejar huella en el subconsciente de los espectadores. Uno de ellos, es la presencia de burros, perros, vacas y gallinas en la cinta. Estos aparecen de forma regular, a intervalos casi precisos en el caso de las gallinas: Caen en un vuelo que se antoja majestuoso, matizando una escena; se atraviesan entre los personajes; sufren la rabia de Pedro, uno de los protagonistas, que en su desenfreno mata un par de ellas; corren a campo traviesa en bandada escandalosa. Es difícil imaginar un animal menos simbólico que la gallina, con su falta de gracia y sus cacareos; y sin embargo, aparece en momentos claves de la película, como indicando que la fanfarria de los olvidados no pasa de ser un cacareo desafinado e inoportuno. Las vacas y su leche constituyen otros marcadores de la cinta, la leche como símbolo de la humilde opulencia a que pueden aspirar los olvidados. En una escena única, es alimento directo de la teta a la boca de “Ojitos”, el niño campesino abandonado, que mama de ella, como si de su madre se tratara; en otra, es pretexto para que la inquietante joven Meche nos muestre sus bellas piernas, masajeándolas con toquecitos lácteos. En cuanto al burro, hay una escena impactante en la cual, en contraluz, sobre una colina, va llevando sin muchas ganas el cuerpo encostalado, sin vida, del niño Pedro hasta un muladar, donde va a ser arrojado, como cualquier basura, mientras Meche y su abuelo lo van halando. El burro, como los humanos ignorantes, no sabe lo que hace, es un instrumento de las circunstancias y en este caso, la mejor carroza funeraria a que puede aspirar un niño asesinado, olvidado, azotado por el infortunio.
Uno de ellos, es la presencia de burros, perros, vacas y gallinas en la cinta. Estos aparecen de forma regular, a intervalos casi precisos en el caso de las gallinas: Caen en un vuelo que se antoja majestuoso, matizando una escena; se atraviesan entre los personajes; sufren la rabia de Pedro, uno de los protagonistas, que en su desenfreno mata un par de ellas; corren a campo traviesa en bandada escandalosa. Es difícil imaginar un animal menos simbólico que la gallina, con su falta de gracia y sus cacareos; y sin embargo, aparece en momentos claves de la película, como indicando que la fanfarria de los olvidados no pasa de ser un cacareo desafinado e inoportuno. Las vacas y su leche constituyen otros marcadores de la cinta, la leche como símbolo de la humilde opulencia a que pueden aspirar los olvidados. En una escena única, es alimento directo de la teta a la boca de “Ojitos”, el niño campesino abandonado, que mama de ella, como si de su madre se tratara; en otra, es pretexto para que la inquietante joven Meche nos muestre sus bellas piernas, masajeándolas con toquecitos lácteos. En cuanto al burro, hay una escena impactante en la cual, en contraluz, sobre una colina, va llevando sin muchas ganas el cuerpo encostalado, sin vida, del niño Pedro hasta un muladar, donde va a ser arrojado, como cualquier basura, mientras Meche y su abuelo lo van halando. El burro, como los humanos ignorantes, no sabe lo que hace, es un instrumento de las circunstancias y en este caso, la mejor carroza funeraria a que puede aspirar un niño asesinado, olvidado, azotado por el infortunio. Otro artificio surrealista es el protagonismo que se da a los sueños, como indicadores de profundas raíces que explican los conflictos y las frustraciones de los personajes, en este caso, niños carentes de afecto y de atención y, por ello, casi incapaces de recibirlo cuando se presenta. Sueños de luz, de madre vestida de blanco y cariñosa; de manos que se extienden, sueños de retorno y de descanso. Estos aparecen, de cierta forma, para tonificar la dureza de las escenas del diario vivir y para dar a entender que esos personajes olvidados no carecen de imaginación y de potencia espiritual y soñadora, a pesar de sus circunstancias.
Otro artificio surrealista es el protagonismo que se da a los sueños, como indicadores de profundas raíces que explican los conflictos y las frustraciones de los personajes, en este caso, niños carentes de afecto y de atención y, por ello, casi incapaces de recibirlo cuando se presenta. Sueños de luz, de madre vestida de blanco y cariñosa; de manos que se extienden, sueños de retorno y de descanso. Estos aparecen, de cierta forma, para tonificar la dureza de las escenas del diario vivir y para dar a entender que esos personajes olvidados no carecen de imaginación y de potencia espiritual y soñadora, a pesar de sus circunstancias. No hay héroes en estas historias olvidadas, ni trama que vaya resolviendo las situaciones hasta llegar a un final feliz o por lo menos concluyente, cada personaje se queda a solas, bajo el peso insoportable de circunstancias que se antojan invencibles. La música enteramente simbólica de estos sentimientos, a veces, chirrea estridente, por momentos acompaña con pequeñas sensaciones de esperanza, pero no logra superar la insoportable pesadez que se siente en el olvido, esa zona desafortunada donde se niega al ser.
No hay héroes en estas historias olvidadas, ni trama que vaya resolviendo las situaciones hasta llegar a un final feliz o por lo menos concluyente, cada personaje se queda a solas, bajo el peso insoportable de circunstancias que se antojan invencibles. La música enteramente simbólica de estos sentimientos, a veces, chirrea estridente, por momentos acompaña con pequeñas sensaciones de esperanza, pero no logra superar la insoportable pesadez que se siente en el olvido, esa zona desafortunada donde se niega al ser. El sargento Dave Bannion, interpretado por Glenn Ford, es un policía conflictivo y testarudo. Las razones se encuentran en su carácter inconformista, lo que le arrastra a intentar levantar cualquier velo con tal de acercarse a la verdad. Está felizmente casado y tiene una hija pequeña. Fritz Lang no necesita demasiado metraje para que el espectador sea consciente de que estamos ante un matrimonio enamorado y compenetrado. Katie Bannion (a cargo de la actriz Jocelyn Brando) se muestra como una mujer comprensiva y paciente, buena administradora, desprende alegría y es feliz con lo que posee. Entiende a su marido, apoya sus inquietudes profesionales y siempre sabe estar a su lado, sin falsas complacencias.
El sargento Dave Bannion, interpretado por Glenn Ford, es un policía conflictivo y testarudo. Las razones se encuentran en su carácter inconformista, lo que le arrastra a intentar levantar cualquier velo con tal de acercarse a la verdad. Está felizmente casado y tiene una hija pequeña. Fritz Lang no necesita demasiado metraje para que el espectador sea consciente de que estamos ante un matrimonio enamorado y compenetrado. Katie Bannion (a cargo de la actriz Jocelyn Brando) se muestra como una mujer comprensiva y paciente, buena administradora, desprende alegría y es feliz con lo que posee. Entiende a su marido, apoya sus inquietudes profesionales y siempre sabe estar a su lado, sin falsas complacencias.


 Siempre es un placer volver al cine realizado por John Frankenheimer, un director fogueado en el mundo televisivo que, cuando decidió cruzar la frontera camino del formato mayor, logró un prestigio merecido gracias a su capacidad técnica y visceral sentido de la narración. Su maridaje en varios géneros repercutió en la consecución de obras tratadas con un estilo intrépido y brioso. Sin embargo, traigo aquí uno de sus dramas más intimistas, Los temerarios del aire (The Gypsy Moths, 1969). El guion es de William Hanley, la excelente partitura de Elmer Bernstein y la fotografía de un estupendo operador e iluminador, Philip H. Lothrop. Nombres y firmas con la suficiente autoridad para garantizar un trabajo bien hecho, casi perfecto.
Siempre es un placer volver al cine realizado por John Frankenheimer, un director fogueado en el mundo televisivo que, cuando decidió cruzar la frontera camino del formato mayor, logró un prestigio merecido gracias a su capacidad técnica y visceral sentido de la narración. Su maridaje en varios géneros repercutió en la consecución de obras tratadas con un estilo intrépido y brioso. Sin embargo, traigo aquí uno de sus dramas más intimistas, Los temerarios del aire (The Gypsy Moths, 1969). El guion es de William Hanley, la excelente partitura de Elmer Bernstein y la fotografía de un estupendo operador e iluminador, Philip H. Lothrop. Nombres y firmas con la suficiente autoridad para garantizar un trabajo bien hecho, casi perfecto.



 En 1941, el largo camino del exilio llevaba al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht a Santa Mónica, en California, donde intentaría una fallida inserción en el mundo hollywoodense. Antes de escapar, perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, en 1947, Brecht dejaba un tortuoso intercambio con su coterráneo Fritz Lang, quien llevaba más de una década y seis películas en los Estados Unidos. La historia de cómo surge y se construye el guion de Los verdugos también mueren (1943) está poblada de mitos y leyendas, debido a los constantes y crecientes desacuerdos de Brecht con el mundo del cine americano –al cual ya había dedicado unas amorosas líneas– y al que representaban Lang y el guionista John Wexley. El filme generó innumerables polémicas que culminaron con su prohibición definitiva hasta los años 70, debido a su carácter subversivo y diálogos supuestamente comunistas. Brecht por su parte, renegó del filme y con ello se intensificaría una enemistad cuyo fuego alimentará el dramaturgo hasta su muerte.
En 1941, el largo camino del exilio llevaba al dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht a Santa Mónica, en California, donde intentaría una fallida inserción en el mundo hollywoodense. Antes de escapar, perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas, en 1947, Brecht dejaba un tortuoso intercambio con su coterráneo Fritz Lang, quien llevaba más de una década y seis películas en los Estados Unidos. La historia de cómo surge y se construye el guion de Los verdugos también mueren (1943) está poblada de mitos y leyendas, debido a los constantes y crecientes desacuerdos de Brecht con el mundo del cine americano –al cual ya había dedicado unas amorosas líneas– y al que representaban Lang y el guionista John Wexley. El filme generó innumerables polémicas que culminaron con su prohibición definitiva hasta los años 70, debido a su carácter subversivo y diálogos supuestamente comunistas. Brecht por su parte, renegó del filme y con ello se intensificaría una enemistad cuyo fuego alimentará el dramaturgo hasta su muerte. Con su maestría habitual, Lang desarrolla esta historia literariamente espectacular, dentro de las normas de un clasicismo fílmico, cuyo narrador cinemático se desdobla silenciosamente detrás de una narración lineal, ofreciendo un enriquecedor abanico de personalidades y proyecciones humanas, las cuales no alcanzan a verse proyectadas en filmes contemporáneos como Hitler´s Madman, de Douglas Sirk (1943), o la más reciente versión de este evento, Anthropoid, de Sean Ellis (2016). La voluntad del pueblo checo y la pesadez de un ambiente sembrado de odios se desdoblan en un estilo expresionista, que deja ver las influencia del cine negro, sobre todo, hacia la segunda mitad del filme, cuando los interrogatorios y el destino fatal de sus personajes va cerrándose sobre ellos mismos, a pesar de la obstinación y las habilidosas jugadas de la resistencia checa.
Con su maestría habitual, Lang desarrolla esta historia literariamente espectacular, dentro de las normas de un clasicismo fílmico, cuyo narrador cinemático se desdobla silenciosamente detrás de una narración lineal, ofreciendo un enriquecedor abanico de personalidades y proyecciones humanas, las cuales no alcanzan a verse proyectadas en filmes contemporáneos como Hitler´s Madman, de Douglas Sirk (1943), o la más reciente versión de este evento, Anthropoid, de Sean Ellis (2016). La voluntad del pueblo checo y la pesadez de un ambiente sembrado de odios se desdoblan en un estilo expresionista, que deja ver las influencia del cine negro, sobre todo, hacia la segunda mitad del filme, cuando los interrogatorios y el destino fatal de sus personajes va cerrándose sobre ellos mismos, a pesar de la obstinación y las habilidosas jugadas de la resistencia checa. Michael Töteberg presume en su libro El cine de Fritz Lang, que gran parte de las problemas surgidos en la construcción de la historia provenían de las diferencias radicales que sobre la concepción de sus respectivas artes tenían Bretch y Lang. El primero, creador del teatro dialéctico, profundamente vinculado al entorno social y las problemáticas de carácter político; el segundo, totalmente despreocupado por el relato y ciertamente, más interesado en el lenguaje cinematográfico y en lo que concierne y atrapa al espectador. La dicotomía era inevitable, sírvase la discordia una vez más, para generar una obra maestra del cine.
Michael Töteberg presume en su libro El cine de Fritz Lang, que gran parte de las problemas surgidos en la construcción de la historia provenían de las diferencias radicales que sobre la concepción de sus respectivas artes tenían Bretch y Lang. El primero, creador del teatro dialéctico, profundamente vinculado al entorno social y las problemáticas de carácter político; el segundo, totalmente despreocupado por el relato y ciertamente, más interesado en el lenguaje cinematográfico y en lo que concierne y atrapa al espectador. La dicotomía era inevitable, sírvase la discordia una vez más, para generar una obra maestra del cine. Para mí, el libretista británico Richard Curtis es un maestro del guion. Sus historias, que generalmente han sido comedias románticas, logran atrapar a todos los espectadores y remover todos los sentimientos. Su primer gran éxito en la pantalla grande, Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings And a Funeral, Mike Newell, 1994), le dio su primera nominación al Oscar y lo destacó como uno de los escritores más creativos, con comedias divertidas y profundas a la vez. No es casualidad que Love Actually (2003) haya sido la primera cinta que dirige y escribe Curtis, él sabía la joya que tenía entre manos. Quizás sea una de las mejores comedias románticas de los últimos años, una historia coral que remueve los sentimientos del espectador desde la primera escena: el aeropuerto. Es un lugar de muchas emociones, desde grandes despedidas que rompen el corazón, hasta las más emocionantes bienvenidas que llenan el alma. Y jamás lo había pensado de esa forma, ¿ustedes sí?
Para mí, el libretista británico Richard Curtis es un maestro del guion. Sus historias, que generalmente han sido comedias románticas, logran atrapar a todos los espectadores y remover todos los sentimientos. Su primer gran éxito en la pantalla grande, Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings And a Funeral, Mike Newell, 1994), le dio su primera nominación al Oscar y lo destacó como uno de los escritores más creativos, con comedias divertidas y profundas a la vez. No es casualidad que Love Actually (2003) haya sido la primera cinta que dirige y escribe Curtis, él sabía la joya que tenía entre manos. Quizás sea una de las mejores comedias románticas de los últimos años, una historia coral que remueve los sentimientos del espectador desde la primera escena: el aeropuerto. Es un lugar de muchas emociones, desde grandes despedidas que rompen el corazón, hasta las más emocionantes bienvenidas que llenan el alma. Y jamás lo había pensado de esa forma, ¿ustedes sí?


 En las estructuras típicas de los cuentos hay dos grandes categorías en lo que se refiere a los personajes: por un lado, están los buenos, mientras que por el otro, están los malos. Si los buenos ganan y viven, nos encontraremos ante una aventura feliz, mientras que si mueren (que logren vencer al malo o menos, no es importante), el resultado es un sabor de amargura. De todas formas, el concepto de héroe, una vez analizado en sus detalles, puede ser el centro de una reconstrucción simbólica, psicológica y hasta cultural: de hecho, si tomamos algunos elementos y los unimos a los de los malos, sin caer demasiado en las particularidades de lo negativo, lo que logramos crear es un antihéroe, mezcla esta que se supone capaz de abrir nuevos caminos ante una estereotipación que, a veces, nos resulta demasiado pesada (nos referimos aquí al bueno con su belleza divina y su necesidad cultural y social de ser el ganador, cada vez que pueda serlo en función de una moraleja bastante anémica).
En las estructuras típicas de los cuentos hay dos grandes categorías en lo que se refiere a los personajes: por un lado, están los buenos, mientras que por el otro, están los malos. Si los buenos ganan y viven, nos encontraremos ante una aventura feliz, mientras que si mueren (que logren vencer al malo o menos, no es importante), el resultado es un sabor de amargura. De todas formas, el concepto de héroe, una vez analizado en sus detalles, puede ser el centro de una reconstrucción simbólica, psicológica y hasta cultural: de hecho, si tomamos algunos elementos y los unimos a los de los malos, sin caer demasiado en las particularidades de lo negativo, lo que logramos crear es un antihéroe, mezcla esta que se supone capaz de abrir nuevos caminos ante una estereotipación que, a veces, nos resulta demasiado pesada (nos referimos aquí al bueno con su belleza divina y su necesidad cultural y social de ser el ganador, cada vez que pueda serlo en función de una moraleja bastante anémica).

