Cuidado : esta crítica contiene lo que se podría definir un spoiler narrativo (del cual es casi imposible no hablar a la hora de analizarla). No lean si quieren ver la película sin que les digan cuál es una de sus sorpresas y sobre todo no vean el trailer. Baste con decir que es una película de horror.
 Hay personas a las que les gustan los vampiros. Parece normal ya que estas criaturas representan la inmortalidad y la belleza perenne. Parece normal ya que, efectivamente, los vampiros tienen cierto matiz de romanticismo y decadentismo, una especie de fascinación que nos atrae hacia los elementos más oscuros y libres de nuestra sociedad. Y quizás sea también esta visión de estar entre nuestra sociedad y otra, dentro del marco de una oscuridad tanto real (la de la noche) como abstracta (la moral). Algo que se reverbera en las películas del comienzo del cine (Nosferatu) como también en la larga producción de obras sobre Drácula (inolvidable la película de Coppola) y otros seres imaginarios de este tipo (el vampiro entrevistado de Brad Pitt). Se trata además de personajes que no forman parte de nuestra sociedad y que nos ven, normalmente, solo como carcasas de sangre; quizás sea esta otra razón por el apego que les tenemos, ya que ellos serían el símbolo de cierto narcisismo y sentimiento de superioridad de los que todos compartimos cierta, si bien mínima (se espera), sensación. Sin embargo los vampiros pueden resultar también ridículos, y no solo por cuestiones de spoof (piénsese en Mel Brooks) sino también porque representarían un deseo más bien de carácter infantil, típico de adolescentes poco listos fascinados por algunas lecturas superficiales de Poe.
Hay personas a las que les gustan los vampiros. Parece normal ya que estas criaturas representan la inmortalidad y la belleza perenne. Parece normal ya que, efectivamente, los vampiros tienen cierto matiz de romanticismo y decadentismo, una especie de fascinación que nos atrae hacia los elementos más oscuros y libres de nuestra sociedad. Y quizás sea también esta visión de estar entre nuestra sociedad y otra, dentro del marco de una oscuridad tanto real (la de la noche) como abstracta (la moral). Algo que se reverbera en las películas del comienzo del cine (Nosferatu) como también en la larga producción de obras sobre Drácula (inolvidable la película de Coppola) y otros seres imaginarios de este tipo (el vampiro entrevistado de Brad Pitt). Se trata además de personajes que no forman parte de nuestra sociedad y que nos ven, normalmente, solo como carcasas de sangre; quizás sea esta otra razón por el apego que les tenemos, ya que ellos serían el símbolo de cierto narcisismo y sentimiento de superioridad de los que todos compartimos cierta, si bien mínima (se espera), sensación. Sin embargo los vampiros pueden resultar también ridículos, y no solo por cuestiones de spoof (piénsese en Mel Brooks) sino también porque representarían un deseo más bien de carácter infantil, típico de adolescentes poco listos fascinados por algunas lecturas superficiales de Poe.
El caso que se nos presenta, esta película de 2024, se basa en la voluntad de jugar con las expectativas del público. Lo que parece ser algo al comienzo va a cambiar completamente una vez que se traslada la acción de la ciudad a una casa en las afueras. Nada más hay que decir sobre la cuestión para que cada uno pueda disfrutar de la narración y sus sorpresas. Hay, esto sí, una necesidad, o sea la de analizar la obra desde un punto de vista de construcción y estructura de sus varios elementos: ¿es que lo que se nos ofrece va a ser, efectivamente, algo placentero? Depende la respuesta de si nos gusta el gore con sus chorros de sangre y cuerpos machacados. Abigail, de hecho, es un producto que va más allá del simple horror y se baña en un río de sangre que, si tenemos este tipo de afición, nos va a dar cierto placer visual. Es una violencia que no va demasiado hacia el disgusto, sino que, dentro del marco estructural-narrativo que se va desarrollando, funciona bastante bien.

Como película de horror y de vampiros, entonces, logra regalarnos unas dos horas (más o menos) de entretenimiento. La idea es la de un grupo de personas completamente diferentes que se encuentran en el mismo lugar del cual resulta imposible salir. Se trata de saber cómo salvarse, cómo poder seguir con vida, y esto añade al producto el elemento de “supervivencia” en una situación asfixiante que implica, de por sí, la cuestión de la que hemos hablado arriba : los vampiros nos ven, a los seres humanos, como juguetes, como sangre de la que nutrirse. Si la perspectiva de la película es la de los que intentan sobrevivir, resulta así interesante el hecho de jugar con la cuestión de qué es un monstruo (de aquellos literarios, culturales, del folklore por supuesto) y de qué es un ser humano. Y esto porque, hay que subrayarlo, las personas que intentan salir con vida son todo menos personas buenas, positivas. No hay una lucha que se desarrolla en la dicotomía del bien en contra del mal, sino que los personajes tienen sus muchos defectos. Horrible es el mundo en el cual vivimos, y los monstruos humanos pueden ser tan malos como los que viven solo en la noche.
Abigail no es exactamente una película de culto, y a lo mejor ni va a serlo (pero siempre podemos equivocarnos). Es, quizás, una de aquellas obras de buena hechura que logran esconderse dentro de nuestros recuerdos y que se sitúan allí en la lista de filmes que hay que ver, que uno de nuestros amigos nos aconseja durante una noche en la que las charlas se entremezclan a productos legales (como los que nos vuelven borrachos) o menos. Es el destino de aquellos productos que tienen buenos momentos, buenas ideas, buenas actuaciones (o por lo menos suficientes, ya que en Abigail no se entiende bien si algunos de sus actores son pésimos o si lo son solo sus personajes) y que, sin embargo, no van más allá de cierto límite, como si se perdieran dentro de un océano de otras obras buenas. Es, a lo mejor, el problema de ser solo “bueno” y nada más, de saber entretener y, sin embargo, no resultar memorable. Funciona, la película, como elemento en sí, como momento de diversión, y lo hace con inteligencia tanto estética como narrativa, pero no hay que esperar demasiado ya que, al fin y al cabo, a veces lo que se nos ofrece es algo que en parte percibimos como si no lograra ir más allá de una simple idea de “es bastante buena, y nada más”.



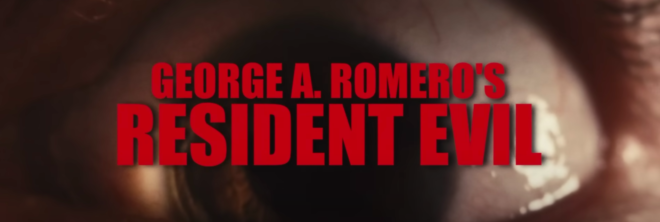

 Las obras maestras son numéricamente pocas. Es una cuestión de carácter lógico, ya que cada una necesita tiempo y esfuerzo para ser producida. Piénsese en Kubrik y el diminuto total de sus películas, lo cual nada significa si de la calidad de cada una de sus películas hablamos. Sin embargo, hay autores que producen cierto número bastante alto (o tan solo “normal”, signifique esta palabra lo que signifique) dentro del cual se encuentra una serie de productos que ya forman parte de la historia quizás no del cine pero sí de su género. Y, dentro del conjunto de obras de alta calidad, en las que se vislumbra una serie de elementos que se repiten (demostración de que el autor está intentando construir un diálogo con el público para mostrar su punto de vista), a veces hay un producto que resulta ser no solo de buena hechura, sino que llega a ser una obra maestra. Y es que, a veces, filmes de este tipo parecen nacer en el momento errado y sufrir así –injustamente– un fracaso tanto de público como de crítica.
Las obras maestras son numéricamente pocas. Es una cuestión de carácter lógico, ya que cada una necesita tiempo y esfuerzo para ser producida. Piénsese en Kubrik y el diminuto total de sus películas, lo cual nada significa si de la calidad de cada una de sus películas hablamos. Sin embargo, hay autores que producen cierto número bastante alto (o tan solo “normal”, signifique esta palabra lo que signifique) dentro del cual se encuentra una serie de productos que ya forman parte de la historia quizás no del cine pero sí de su género. Y, dentro del conjunto de obras de alta calidad, en las que se vislumbra una serie de elementos que se repiten (demostración de que el autor está intentando construir un diálogo con el público para mostrar su punto de vista), a veces hay un producto que resulta ser no solo de buena hechura, sino que llega a ser una obra maestra. Y es que, a veces, filmes de este tipo parecen nacer en el momento errado y sufrir así –injustamente– un fracaso tanto de público como de crítica.
 La frustración, normalmente, es un sentimiento que nos lleva a un malestar tanto psicológico como físico, por causa del cual no logramos seguir con nuestra vida. Es un trastorno que parte de la imposibilidad de llegar a tener el resultado deseado y que, en el mundo de la creación artística, muchas veces se une a la idea de que, en el fondo, lo que estamos haciendo no es lo que efectivamente creemos que es: nuestras obras podrían ser, en otras palabras, algo sucio, algo horrible, algo total y amargamente mediocre, sin valor alguno. Nace, así, dentro de nosotros un desfase en nuestra estructura mental, la idea de que somos unos fracasados, unos perdedores completos, mientras que, delante de las personas que nos rodean, tenemos que fingir ser algo (alguien) diferente, hasta un ápice completo de náusea y de malestar más grande. Un círculo vicioso que casi parece impedirnos ser lo que real y efectivamente somos, como si, de hecho, en la totalidad de los diferentes yoes que presentamos al público y a nosotros mismos se hubiera ido creando una fractura multidimensional. La pregunta, entonces, sigue siendo la misma: ¿quién soy, yo?
La frustración, normalmente, es un sentimiento que nos lleva a un malestar tanto psicológico como físico, por causa del cual no logramos seguir con nuestra vida. Es un trastorno que parte de la imposibilidad de llegar a tener el resultado deseado y que, en el mundo de la creación artística, muchas veces se une a la idea de que, en el fondo, lo que estamos haciendo no es lo que efectivamente creemos que es: nuestras obras podrían ser, en otras palabras, algo sucio, algo horrible, algo total y amargamente mediocre, sin valor alguno. Nace, así, dentro de nosotros un desfase en nuestra estructura mental, la idea de que somos unos fracasados, unos perdedores completos, mientras que, delante de las personas que nos rodean, tenemos que fingir ser algo (alguien) diferente, hasta un ápice completo de náusea y de malestar más grande. Un círculo vicioso que casi parece impedirnos ser lo que real y efectivamente somos, como si, de hecho, en la totalidad de los diferentes yoes que presentamos al público y a nosotros mismos se hubiera ido creando una fractura multidimensional. La pregunta, entonces, sigue siendo la misma: ¿quién soy, yo?
 La búsqueda de un lugar en el cual poder vivir y sentirse en paz (consigo y con el mundo) es elemento integrante de una voluntad de tranquilidad física y psicológica que se abre ante el problema de no encontrar nuestro sitio (nuestro rol, se podría decir) en una sociedad de la que no sentimos formar parte. Es una cuestión de carácter casi biológico, ya que problemas de este tipo aparecen, sobre todo, en el momento en el que pasamos de la niñez a la adolescencia, cuando ya sentimos la necesidad de tener que dejar atrás nuestros viejos juegos y, creando también una ruptura con el lazo familiar (el lazo que nos ata a nuestros padres), introducirnos en lo que sería un micro-grupo y una micro-sociedad habitada por nuestros pares. Sin embargo, a veces la inconstancia vital que brota de no lograr encajar sigue presente en la edad madura y el malestar que nace de esta condición nos lleva a pensar que algo no funciona bien en nuestra vida, que nuestra misma existencia está bajo una dictadura cultural (dictadura ficticia, obviamente, en el caso de las democracias en las que vivimos). Se busca, entonces, aquel mundo imaginario (soñado) en el que sentirse aceptados.
La búsqueda de un lugar en el cual poder vivir y sentirse en paz (consigo y con el mundo) es elemento integrante de una voluntad de tranquilidad física y psicológica que se abre ante el problema de no encontrar nuestro sitio (nuestro rol, se podría decir) en una sociedad de la que no sentimos formar parte. Es una cuestión de carácter casi biológico, ya que problemas de este tipo aparecen, sobre todo, en el momento en el que pasamos de la niñez a la adolescencia, cuando ya sentimos la necesidad de tener que dejar atrás nuestros viejos juegos y, creando también una ruptura con el lazo familiar (el lazo que nos ata a nuestros padres), introducirnos en lo que sería un micro-grupo y una micro-sociedad habitada por nuestros pares. Sin embargo, a veces la inconstancia vital que brota de no lograr encajar sigue presente en la edad madura y el malestar que nace de esta condición nos lleva a pensar que algo no funciona bien en nuestra vida, que nuestra misma existencia está bajo una dictadura cultural (dictadura ficticia, obviamente, en el caso de las democracias en las que vivimos). Se busca, entonces, aquel mundo imaginario (soñado) en el que sentirse aceptados.
 Jugar con el tiempo, en nuestro presente sempiterno (o sea en el aquí y ahora) no es una acción imposible: se trata, efectivamente, de volver con la memoria a momentos pasados, si bien, obviamente, nada impide que nos traslademos a mundos venideros. Sin embargo, en el primer caso, el de la vuelta hacia atrás, el mundo histórico se combina con la presencia de nuestra forma de pensar y, como resultado, se instaura la comparación entre los dos mundos. Ejemplos sinceros y sencillos de este tipo son la manera de aceptar la esfera sexual del ser humano o el área que podemos definir de dominio de lo femenino: ¿cuál era el rol de la mujer tan solo hace cuarenta años?, o, ¿qué influencia ha tenido el SIDA en nuestra sociedad, marcando una división entre los setenta y los ochenta del siglo pasado? Las comparaciones, entonces, subrayan no solo el cambio de por sí, sino una necesidad de analizar si efectivamente ha habido una(s) mejora(s), si la sociedad se inserta en el discurso del progreso (a lo Hegel) o del caos (a lo Benjamin). Evolución hacia algo culturalmente mejor o devolución en pos de una disminución de los derechos.
Jugar con el tiempo, en nuestro presente sempiterno (o sea en el aquí y ahora) no es una acción imposible: se trata, efectivamente, de volver con la memoria a momentos pasados, si bien, obviamente, nada impide que nos traslademos a mundos venideros. Sin embargo, en el primer caso, el de la vuelta hacia atrás, el mundo histórico se combina con la presencia de nuestra forma de pensar y, como resultado, se instaura la comparación entre los dos mundos. Ejemplos sinceros y sencillos de este tipo son la manera de aceptar la esfera sexual del ser humano o el área que podemos definir de dominio de lo femenino: ¿cuál era el rol de la mujer tan solo hace cuarenta años?, o, ¿qué influencia ha tenido el SIDA en nuestra sociedad, marcando una división entre los setenta y los ochenta del siglo pasado? Las comparaciones, entonces, subrayan no solo el cambio de por sí, sino una necesidad de analizar si efectivamente ha habido una(s) mejora(s), si la sociedad se inserta en el discurso del progreso (a lo Hegel) o del caos (a lo Benjamin). Evolución hacia algo culturalmente mejor o devolución en pos de una disminución de los derechos.
