 Basada en la novela breve de uno de los más importantes escritores italianos de la segunda mitad del siglo pasado, llevada a la pantalla por uno de los más extraordinarios artistas de cómics de la península, La famosa invasión de los osos en Sicilia intenta ofrecerle al público una historia capaz de atraer a todas las edades, ya que más allá de sus niveles de lectura lo que se nos presenta es una estructura discursiva más profunda de lo que se podría pensar. No es una película para niños, si bien los niños podrán traer provecho de ella, pero al mismo tiempo no es una película para adultos, si bien los adultos podrán divertirse con su visión: lo que es, es una obra que traspasa las limitaciones de unos prejuicios sobre la animación y que vuelve a indagar en los mecanismos típicos de los cuentos universales, dirigidos a todos, lo cual no implica una falta de temas adultos, sino la posibilidad de hablarle a cada persona. Si el objetivo de toda obra de arte es entablar un diálogo con el público, aquí esta necesidad se hace universal, en el intento de abrirse a una lectura global que sale de las limitaciones de la definición de una lectura única para entrar en la variación de los diferentes niveles de mensaje según la edad (el conjunto de experiencias) de quien se acerque.
Basada en la novela breve de uno de los más importantes escritores italianos de la segunda mitad del siglo pasado, llevada a la pantalla por uno de los más extraordinarios artistas de cómics de la península, La famosa invasión de los osos en Sicilia intenta ofrecerle al público una historia capaz de atraer a todas las edades, ya que más allá de sus niveles de lectura lo que se nos presenta es una estructura discursiva más profunda de lo que se podría pensar. No es una película para niños, si bien los niños podrán traer provecho de ella, pero al mismo tiempo no es una película para adultos, si bien los adultos podrán divertirse con su visión: lo que es, es una obra que traspasa las limitaciones de unos prejuicios sobre la animación y que vuelve a indagar en los mecanismos típicos de los cuentos universales, dirigidos a todos, lo cual no implica una falta de temas adultos, sino la posibilidad de hablarle a cada persona. Si el objetivo de toda obra de arte es entablar un diálogo con el público, aquí esta necesidad se hace universal, en el intento de abrirse a una lectura global que sale de las limitaciones de la definición de una lectura única para entrar en la variación de los diferentes niveles de mensaje según la edad (el conjunto de experiencias) de quien se acerque.
Resulta imposible, por ejemplo, pasar por alto la violencia subterránea de la película: en el primer choque entre los osos (pacíficos) y los seres humanos (los soldados) lo que vemos es la matanza de unos inocentes. La presencia de la muerte, debida a causas brutales, pone de manifiesto las diferentes recepciones por parte de los espectadores: la inocua de los niños, incapaces de analizar en sus detalles este evento, se convierte en una lectura cargada de significados negativos (la muerte es y sigue siendo un tabú) en los ojos de un adulto. Nos alejamos así de los contextos superficiales y diáfanos a los que nos han acostumbrado las producciones cinematográficas para niños para volver a las raíces de los cuentos populares, necesidad esta que subraya la decisión de seguir la pauta abierta por los hermanos Grimm y por De la Fontaine. El resultado es la voluntad de romper las limitaciones de los tabúes y acercarse a través de una mirada plural (lecturas diferentes) a temas que, de por sí, nos empujan a analizar nuestro contexto real gracias a una metáfora artística.

De hecho, La famosa invasión de los osos en Sicilia es una larga metáfora que involucra unas consideraciones ex post (la necesidad de pensar en lo que se ha visto), contextualizadas en una serie de acciones que forman parte de una aventura. La clave se encuentra también en la decisión por parte de Buzzati de ir más allá del topos de la conclusión feliz; con una estructura que recuerda fuertemente al Beowulf, se pone en marcha una deconstrucción (un análisis) de los mecanismos de desarrollo de los eventos después de lo que normalmente pondría fin a unos sucesos. No basta con decir que la aventura ha llegado a su fin, que el resultado ha sido obtenido (se encuentra lo que se ha estado buscando), sino que se hace necesaria una mirada que vaya más allá, que nos demuestre que las historias, en el mundo real, tienen sus consecuencias y hasta su decaimiento, la necesaria derrota de aquellos ideales que habían llevado a una crisis y a su superación (la derrota del antiguo orden corrupto y el nacimiento de una nueva sociedad). Se permite así una lectura más variada, menos obvia, y por esta razón la película demuestra ser un texto más profundo de lo que podría parecer, con una estructura compleja que se esconde detrás de una simplicidad aparente.
Estupenda es la dirección de Mattotti: su capacidad de traducir en imágenes el cuento de Buzzati nos permite acercarnos a un mundo de colores vivos, con una fotografía que dona vida a unos dibujos que nunca se ponen en una condición de superioridad ante la historia, dando lugar a una mezcla homogénea entre lo más estrictamente artístico y lo más propiamente textual. Para llegar a este resultado han sido necesarios muchos años; la perfección global de esta carta de amor hacia Buzzati es la demostración de una mirada inteligente, la manifestación de un diálogo entre dos artistas que ha llevado a un resultado uniforme, polifacético. Resulta así acertada la decisión de crear un marco en el que posicionar el cuento, una narración narrada por quien vive narrando, en un juego estructural que permite descubrir (llevar a la superficie) las relaciones que se entablan entre lo ficticio y lo real, entre la verdad y lo inventado. Joya, entonces, producto esmerado, delicado, con una profundidad artística muy difícil de encontrar en obras de este tipo; metáfora necesaria, un texto elaborado capaz de hablarle a todo tipo de público.
Trailer



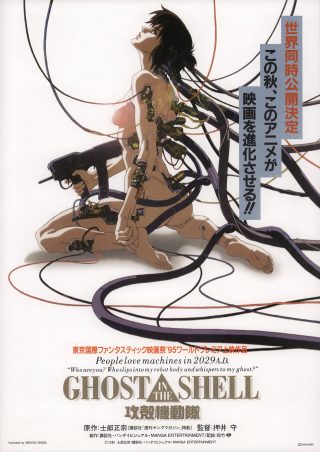 La definición de estructura doble entremezclada podría ser la de combinación de dos temáticas que se apoyan entre ellas. Se supone, entonces, que la presencia de una implica la existencia de la otra, ya que si las dos se encontraran solas faltaría algo. Una estructura de este tipo permite así moverse por una serie de eventos que, al final, logran darnos una sensación de completud, como si lo que antes podía parecer caótico (presencia de elementos heterogéneos) se hubiera homologado en una proposición final: todo formaba parte de una única idea, en una arquitectura de relaciones que pondrían de manifiesto una concepción bastante bien definida. En palabras más simples, a veces lo que se presenta como desdibujado logra llegar a un punto de fusión total (sea esta de géneros o de conceptos), lo cual nos lleva a reconsiderar la obra en su totalidad. El “¿de qué habla?” se construye durante nuestra fruición y, una vez obtenida la palabra “fin”, es posible volver nuestra mirada hacia el comienzo y darle una lectura diferente.
La definición de estructura doble entremezclada podría ser la de combinación de dos temáticas que se apoyan entre ellas. Se supone, entonces, que la presencia de una implica la existencia de la otra, ya que si las dos se encontraran solas faltaría algo. Una estructura de este tipo permite así moverse por una serie de eventos que, al final, logran darnos una sensación de completud, como si lo que antes podía parecer caótico (presencia de elementos heterogéneos) se hubiera homologado en una proposición final: todo formaba parte de una única idea, en una arquitectura de relaciones que pondrían de manifiesto una concepción bastante bien definida. En palabras más simples, a veces lo que se presenta como desdibujado logra llegar a un punto de fusión total (sea esta de géneros o de conceptos), lo cual nos lleva a reconsiderar la obra en su totalidad. El “¿de qué habla?” se construye durante nuestra fruición y, una vez obtenida la palabra “fin”, es posible volver nuestra mirada hacia el comienzo y darle una lectura diferente.
 El tiempo tiene cierto tipo de fascinación. Se mueve de por sí, sin que surja la posibilidad de detenerlo. Tenemos que vivir no solo con él, sino en él, hasta el punto de que pasa sin que lo percibamos, demostración esta de la naturalidad que se consolida con el habito. Pero el tiempo, a veces, puede ser analizado y, continuando en su incesante camino, hasta puede crear el desfase entre su movimiento hacia delante (movimiento natural, suponemos) y su movimiento hacia atrás. El encenderse y el apagarse de este desfase se llama, en palabras menos poéticas, recuerdos, acción esta que nos permite acercarnos a lo que, efectivamente, ya no existe. Se trata de nuestra única forma de lucha contra la muerte, ya que lo que ya no está puede volver a la vida; acción, esta, un poco débil, por supuesto, ya que estaríamos en el campo de lo virtual y no de lo real, y si nuestro objetivo fuese volver a tener el cuerpo de cuando éramos quinceañeros (¿por qué casi siempre queremos volver a nuestra juventud?) nos enfrentaríamos ante una serie de frustraciones. Recordar es entonces un acto humano (¿animal?) que supone cierta determinación para no dejarse ir hacia la pérdida de las coordenadas del aquí y ahora.
El tiempo tiene cierto tipo de fascinación. Se mueve de por sí, sin que surja la posibilidad de detenerlo. Tenemos que vivir no solo con él, sino en él, hasta el punto de que pasa sin que lo percibamos, demostración esta de la naturalidad que se consolida con el habito. Pero el tiempo, a veces, puede ser analizado y, continuando en su incesante camino, hasta puede crear el desfase entre su movimiento hacia delante (movimiento natural, suponemos) y su movimiento hacia atrás. El encenderse y el apagarse de este desfase se llama, en palabras menos poéticas, recuerdos, acción esta que nos permite acercarnos a lo que, efectivamente, ya no existe. Se trata de nuestra única forma de lucha contra la muerte, ya que lo que ya no está puede volver a la vida; acción, esta, un poco débil, por supuesto, ya que estaríamos en el campo de lo virtual y no de lo real, y si nuestro objetivo fuese volver a tener el cuerpo de cuando éramos quinceañeros (¿por qué casi siempre queremos volver a nuestra juventud?) nos enfrentaríamos ante una serie de frustraciones. Recordar es entonces un acto humano (¿animal?) que supone cierta determinación para no dejarse ir hacia la pérdida de las coordenadas del aquí y ahora.
 Hay que preguntarse, una y más veces, hasta qué punto es correcto hablar del peligro de resultar infantil, incapaz de promover una correcta visión del mundo. Una cuestión, que claro quede, que no implica la pérdida de la inocencia, sino de darse cuenta de que, efectivamente, hay cierta diferencia entre lo ridículo que es tratar a los niños como si idiotas fueran y darles algo con lo cual poder crecer y aceptar el hecho de tener que acercarse a una realidad menos azucarada. Resulta entonces fundamental la idea según la cual los más jóvenes no son cándidos elementos de un mundo que les corrompe (a la basura Rousseau y sus teorías sobre la bondad natural del hombre que tan mal le hicieron a la filosofía política de la anarquía, a él prefiero homo homini lupus) y quizás haya que preguntarse si no sería mejor volver a leer los cuentos de antaño, en los que la muerte, la violencia y algunas manchas de sexo (y de sexualidad) se levantaban para que los más pequeños se acercaran a una visión del universo no solo “adulta” sino más bien real. Efectivamente, si les ofrecemos solo azúcar nos vamos a morir de diabetes.
Hay que preguntarse, una y más veces, hasta qué punto es correcto hablar del peligro de resultar infantil, incapaz de promover una correcta visión del mundo. Una cuestión, que claro quede, que no implica la pérdida de la inocencia, sino de darse cuenta de que, efectivamente, hay cierta diferencia entre lo ridículo que es tratar a los niños como si idiotas fueran y darles algo con lo cual poder crecer y aceptar el hecho de tener que acercarse a una realidad menos azucarada. Resulta entonces fundamental la idea según la cual los más jóvenes no son cándidos elementos de un mundo que les corrompe (a la basura Rousseau y sus teorías sobre la bondad natural del hombre que tan mal le hicieron a la filosofía política de la anarquía, a él prefiero homo homini lupus) y quizás haya que preguntarse si no sería mejor volver a leer los cuentos de antaño, en los que la muerte, la violencia y algunas manchas de sexo (y de sexualidad) se levantaban para que los más pequeños se acercaran a una visión del universo no solo “adulta” sino más bien real. Efectivamente, si les ofrecemos solo azúcar nos vamos a morir de diabetes.

 Hay momentos en los cuales lo que se nos ofrece se sitúa dentro de unos bordes claros. Esta necesidad de definir lo posible como lo no posible lleva a que reconozcamos las reglas del juego y así podamos disfrutar o no del producto según la capacidad de adoptar las claves de lectura disponibles. Sin embargo, un problema del cambio cultural en el desarrollo de lo aceptable y lo no aceptable dentro de una sociedad humana implica también una variación según las estructuras a utilizar : el mundo terrorífico de los cuentos para niños de hace siglos poco se adapta a nuestras visiones azucaradas de los más jóvenes de hoy (cuestión que nace de nuestras ideas como adultos y no, quizás, de una realidad de la psique de los chicos). Y, por supuesto, hay obras que se abren ante un público que parece inocente pero que, en su efectivo discurso, nos acompañan a los adultos a disfrutar del elemento narrativo que nos ofrecen, sin que, obviamente, se nos esconda el placer de la visión (en el caso del cine) y dejando libre nuestro goce total. Obras, en otras palabras, que funcionan quizás más con los mayores que con el público (teóricamente, el suyo efectivo) de niños y niñas.
Hay momentos en los cuales lo que se nos ofrece se sitúa dentro de unos bordes claros. Esta necesidad de definir lo posible como lo no posible lleva a que reconozcamos las reglas del juego y así podamos disfrutar o no del producto según la capacidad de adoptar las claves de lectura disponibles. Sin embargo, un problema del cambio cultural en el desarrollo de lo aceptable y lo no aceptable dentro de una sociedad humana implica también una variación según las estructuras a utilizar : el mundo terrorífico de los cuentos para niños de hace siglos poco se adapta a nuestras visiones azucaradas de los más jóvenes de hoy (cuestión que nace de nuestras ideas como adultos y no, quizás, de una realidad de la psique de los chicos). Y, por supuesto, hay obras que se abren ante un público que parece inocente pero que, en su efectivo discurso, nos acompañan a los adultos a disfrutar del elemento narrativo que nos ofrecen, sin que, obviamente, se nos esconda el placer de la visión (en el caso del cine) y dejando libre nuestro goce total. Obras, en otras palabras, que funcionan quizás más con los mayores que con el público (teóricamente, el suyo efectivo) de niños y niñas.
